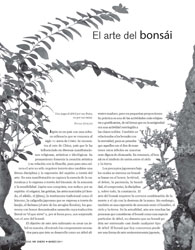|
|
||||||||||
 |
||||||||||
|
Río de tiempo y agua.
Procesos y estructura en
la Ciencia de nuestros días
Pedro Miramontes
Copit ArXives, 2010
|
||||||||||
|
Todos sabemos lo que significa escribir un libro de
divulgación dirigido al gran público. Sabemos y hemos sentido en carne propia lo que implica decir las cosas bien, sin falsificar su contenido científico para hacerlas asequibles y amenas a la vez. Lograr que nuestro libro resulte cierto, informativo, ligero, ameno y atractivo es poco menos que una proeza. Bien, aquí tenemos uno de esos libros que cumple con tales cualidades y que posee el mérito adicional de contener una dosis adecuada de buen humor, más otra de buena cultura general que agrega riqueza y color al texto. Sumado a lo anterior nos ofrece dos extras: uno, poco común, es la atención prestada a los problemas sociales, lo que significa mostrar en cada oportunidad cómo se imbrican y traban mutuamente la temática científica y la realidad social y sus problemas, generales o específicos. El otro plus es mérito no de Pedro, sino de Octavio, su hermano, pues el libro de marras aparece publicado en la red de acceso libre, de Open Access, Copit ArXives. Así que es gratis y está ya a nuestra disposición. ¡Hay que aprovechar!
El libro contiene ocho ensayos que fueron publicados en el curso de varios años en la revista Ciencias, la exitosa y multipremiada publicación de la Facultad de Ciencias de la unam, sostenida a lo largo de los años por un grupo pequeño, pero entusiasta y capaz. Cada ensayo aborda un asunto particular que queda hábilmente ocultado, más que identificado, por su título, siempre de una sola palabra. Es al adentrarse en la lectura cuando el lector descubre que tal palabra es un acierto de buen humor, que desvela efectivamente el contenido, pero agrega una dosis de enigma, al mejor estilo de Delfos.
Como es de esperarse de su autor, cualquiera que sea el tema de los varios que toca, la visión que guía la mano del escriba es la teoría de sistemas complejos. Explícita o no, es siempre ésta la voz silenciosa que imprime el fondo del argumento. La unidad y variedad de la obra proviene precisamente de la riqueza del tema genérico que la cruza. Esta pequeña colección de ensayos refleja en alguna forma el inmenso campo que cubre el tema que conocemos como sistemas dinámicos o, si se prefiere, caos determinista. El autor aborda asuntos diversos con característica autonomía, un tanto herética y siempre libertaria, en los que la no linearidad de los sistemas que nos ofrece la naturaleza —o, en ocasiones, la sociedad— es razón central de su comportamiento azaroso. De manera simple le hace comprender al lector que, atrás de los grandes incidentes, usualmente están las mismas causas que determinan sucesos análogos pero pequeños o insignificantes, que no se requieren explicaciones ad hoc. Que la extendida idea de que los eventos pequeños resultan de causas pequeñas, mientras que los grandes eventos se explican por grandes causas, pertenece a una visión en general ya superada. Pedro no deja pasar la oportunidad para hacer ver que esto no es característico sólo de las ciencias naturales, sino que se dan situaciones similares en la vida cotidiana, en la sociedad y su economía. Una crisis económica mayúscula, por ejemplo, no necesariamente requiere una explicación particular ajena a los procesos económicos usuales, como se pretende con tanta frecuencia. Exactamente como un terremoto de grado máximo tiene como causa los mismos acomodamientos de las placas tectónicas que dan lugar a los cotidianos temblores de grado tres o cuatro.
Pedro centra su atención en los sistemas no lineales, que es una caracterización que engloba la gran mayoría de los sistemas de toda naturaleza. Explica cómo las interacciones internas en tales sistemas conducen al caos determinista y ello, a su vez, a una limitación intrínseca de la capacidad predictiva de nuestras teorías en el largo plazo. Es cierto que la mecánica de Newton permitió a Haley predecir con precisión cuándo reaparecería en nuestro cielo de nueva vuelta su cometa, lo que impulsó de manera importante la confianza en la capacidad de la ciencia para conocer el futuro. Sin embargo, la realidad es que la inestabilidad connatural de nuestro sistema planetario, debida a las leyes no lineales que lo sostienen, no nos autoriza a hacer predicciones para tiempos ilimitados. No tenemos el futuro en las manos. De manera suave, Pedro nos muestra el contraste entre esta realidad y la visión que se alimentara durante el siglo de la Ilustración y hasta hace no muchas décadas, plena de confianza en las posibilidades ilimitadas de la ciencia.
Podría tal vez pensarse que hemos salido perdiendo al descubrir nuestra limitada capacidad de predicción a plazos largos en los sistemas complejos, que es decir en casi todo. Con fácil palabra, Pedro nos hace ver la contraparte de ello, lo mucho que hemos ganado en dos diferentes terrenos. Por un lado, la nueva visión nos provee la posibilidad de entender cómo es que surgen estructuras en ciertos sistemas simples inicialmente homogéneos e indiferenciados, tema de grandes alcances y que resultara misterioso para la ciencia anterior al estudio de los sistemas complejos. Por otro lado, nos muestra cómo la pérdida de capacidad predictiva no es por ignorancia, sino porque los datos específicos de que disponemos, por precisos que sean, resultan siempre insuficientes para hacer la predicción acertada a plazos arbitrariamente largos. No podemos predecir el clima que habrá en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 2025. Estamos frente al efecto mariposa, descubierto por Poincaré hace ya cien años, cuando se dio al estudio de la estabilidad del sistema planetario y descubrió lo inesperado para sorpresa de todos: este sistema, al que consideramos tan estable que no albergamos la mínima duda de su buen funcionar, es esencialmente inestable. Simplemente, es un sistema no lineal.
En sus ocho ensayos, Pedro nos lleva a terrenos muy diversos y presta breve atención a algunos momentos históricos relativos, para hacernos ver cómo emergen con frecuencia teorías antagónicas, las que se contraponen en ocasiones por siglos y conviven en un estado de tensión que conduce, finalmente, a su solución dialéctica. En la física tenemos el ejemplo paradigmático de la identificación de la causa que mantiene el movimiento de los cuerpos (inercia o fuerza), tema de búsqueda y contradicción que se extendiera por más de quince siglos. Y hay varios otros, todos por demás conocidos, como la determinación de la naturaleza del calor (fluido o movimiento) o la estructura de la materia (continua o discreta), por no citar los que vive la física de nuestros días y caer en controversias.
El autor nos ilustra al respecto en el capítulo acertada y poéticamente titulado Paisajes, con un episodio análogo en la biología, que se diera entre la teoría de la preformación y la teoría epigenética del desarrollo. En esencia, la primera —la teoría de la preformación— veía en cada espermatozoide, y más tarde en cada óvulo, al futuro ser ya prefigurado, perfectamente formado y cargando incluso a sus futuros descendientes. El desarrollo de la ciencia y de sus recursos condujeron al encuentro de argumentos suficientemente sólidos como para encauzar al medio científico hacia la teoría epigénica del desarrollo, es decir, el desarrollo por diferenciación celular. La idea de procesos que conducen de un estadio primitivo, caracterizado por lo simple e indiferenciado, a estructuras y funciones complejas y diferenciadas, se abrió paso. En el entender de Waddington, el famoso embriólogo y pionero inglés, la epigénesis —es decir, los procesos de desarrollo— se encuentran por todas partes. Fijada la idea, de manera natural surgió muy pronto el problema de determinar qué establece la dirección del desarrollo en ausencia de predesarrollo. Y la respuesta simple, directa, y tal vez ingenua, no se hizo esperar: una fuerza vital, con lo que la nueva teoría cayó en el vitalismo. Quizá ustedes se acuerdan de que incluso fue ésta la explicación que durante décadas se dio del movimiento browniano: los granos de polen están en movimiento perpetuo de agitación debido a la energía vital que poseen. Hoy nos es claro que ésta no era la solución, ni en la física ni en la biología. Si desean conocer la evolución y desenlace de esta historia breve y vivamente presentada por Pedro, lo mejor es que lean este excelente libro. Es agradable y gratuito.
Pedro pone énfasis en sus discusiones históricas el que en cada caso se trata de hombres y teorías que se corresponden con su época y su situación, y si algunas de las propuestas hoy nos pudieran parecer ridículas o extravagantes, de ninguna manera lo fueron en su momento. Creo que éste es uno de los puntos más atractivos de la obra: nos hace ver cómo la ciencia es un fluir en que cada tiempo histórico imprime las huellas de su momento. Es así como llega, por ejemplo, a interesantes observaciones sobre el desarrollo y significado de la homeopatía, o del trabajo profundamente original de ese pionero de la biología matemática que fuera D’Arcy Thomson, o a un buen número de otros temas de similar interés, cuya presentación destaca en cada caso por su originalidad y la visión social que la guía.
El buen humor campea a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, con no mucho más motivo que da el armar la oportunidad buscada, Pedro nos cuenta cuál es la historia real detrás de las hazañas atribuidas a uno de los héroes holandeses, Piet Heyn. De ese asunto yo no sabía nada y vine a enterarme de que se trata de uno de esos piratas protegidos y alentados por su respectiva corte. Es bien sabido cómo la corona inglesa, en particular la reina Isabel I, protegía e incluso premiaba la piratería, en particular la ejercida por sus huestes en el Caribe durante su guerra con España. Es ésta una historia conocida que se extendiera durante los siglos xvi y xvii, cuando grandes piratas ingleses se convirtieron en personajes famosos y poderosos, premiados con su elevación a la nobleza. Su fama nos llega hasta hoy con Sir Francis Drake o Sir Henry Morgan, e incluso con un poco de libertad podríamos incluir a Sir Walter Raleigh —aunque este último acabó en el cadalso, casi con su tabaco en la mano. Estos tres personajes fueron tornados caballeros de la corona por los altos servicios prestados a su país, unos desvalijando barcos cargados con el oro y la plata extraída de las minas mexicanas, tesoro que finalmente sirviera a Inglaterra para destruir la Armada Invencible española; el otro acabó destruyendo por sus pistolas lo que fuera la Guyana Inglesa.
Pedro mira al otro lado y nos recuerda que los holandeses comparten la misma gloria. Ambos países, Inglaterra y Holanda, fueron los campeones de la piratería en el Caribe. Y sucede que Piet Heyn llevó tantas toneladas de oro pirateado a su país que con ello se convirtió en héroe nacional. Y sigue siendo considerado un héroe hasta hoy, casi cuatrocientos años después de que realizara sus despojos. Ese otro tesoro mexicano se utilizó en crear la armada holandesa que en 1630 sirviera para apoderarse de Pernambuco. Vemos así que no fue menor nuestra contribución a las lides coloniales.
Regresando al terreno inicial, me permito unas palabras sobre el espíritu que sobresale en las discusiones y le proporciona un tenor muy particular a la obra. Pedro es a la vez un científico maduro y una persona de convicciones. Sabe bien cuál es el lugar de cada cosa y pone cada cosa en su lugar. Al analizar un tema científico lo hace apegado a las normas de la buena ciencia, pero no se olvida de que esa buena ciencia tiene o tuvo un lugar y una época, y que estos —el momento y el medio— imprimieron un patrón o una huella profunda en la manera de pensar y de proceder de los científicos. Así como en la época de Aristóteles la ciencia aristotélica (permítanme llamarle así) era la buena ciencia y había muy poco espacio para otra ciencia, pues las concepciones del momento representaban a la vez motores y frenos para determinadas ideas, lo mismo ocurre en nuestra época.
Pedro invita al lector en esta obra, de manera abierta o indirecta, según el caso y el momento, a percibir el hecho de que también la actividad científica actual tiene no sólo su motor interno, fincado al interior de la ciencia, sino que opera simultáneamente un poderoso motor externo que en mucho decide su camino. Es claro que la parte más poderosa de esta maquinaria externa radica en las grandes estructuras de poder económico, político y militar que imponen sus normas a nuestras sociedades, muy particularmente en las más avanzadas.
Termina su obra, pues, discutiendo brevemente los “demonios de la ciencia”, para hacernos ver cómo en esa alternancia histórica entre racionalismo y romanticismo, pese a vanagloriarnos hoy del racionalismo de nuestra ciencia, lo tenemos colocado en el banquillo de los acusados. Quo vadis, scientia?
|
||||||||||
|
Referencias bibliográficas
Río de tiempo y agua. Procesos y estructura en la Ciencia de nuestros días
http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/TS0007ES/TS0007ES.html |
||||||||||
|
Nota
Texto leido en la presentación del libro Río de tiempo y agua en el Instituto de Física de la UNAM el 21 de octubre del 2010.
|
||||||||||
| _________________________________________________________ | ||||||||||
|
Luis de la Peña
Instituto de Física,
Universidad Nacional Autónoma de México.
como citar este artículo → De la Peña, Luis. (2011). Río de tiempo y agua, procesos y estructura en la ciencia de nuestros días. Ciencias 101, enero-marzo, 74-78. [En línea] |
||||||||||
|
|
|
|||||||||
 |
||||||||||
|
H2O.
Una biografía del agua
Philip Ball
FCE / Turner
México, 2010.
|
||||||||||
|
Algunas sustancias se vuelven míticas. Trascienden las
propiedades físicas y químicas de su existencia y se manifiestan en nuestras mentes como símbolos, como cualidades. En el inconsciente colectivo de una cultura, su constitución material se vuelve secundaria en relación con su valor simbólico. Para los alquimistas, el oro era algo más que un metal: era la perfección, la meta de una búsqueda espiritual. No basta con decir que el fuego es un gas luminiscente, o que hay algo vital e irrevocable en la sangre que la convierte en algo más que una suspensión coloidal. En general, cualquier descripción científica de las sustancias míticas será por fuerza decepcionante.
No tiene por qué ser así necesariamente con el agua. Aun cuando la despojemos de sus adornos simbólicos, de su vínculo con la pureza, el alma, lo material, la vida y la juventud; aunque la reduzcamos a mero objeto de la química de laboratorio o de la geología, el agua continuará fascinándonos. Lo que a simple vista es tan sólo una molécula, ha implicado desde siempre profundos y variados desafíos para la ciencia.
Pero, ¿por qué una biografía? La respuesta es que, al igual que los seres humanos, el agua tiene ciertas características inmediatas, evidentes y familiares que sólo pueden entenderse, en todo caso, si consideramos su constitución más profunda, las fuerzas ocultas que determinan su comportamiento. Por ello estoy obligado a estudiar la naturaleza íntima del agua, los elementos físicos y químicos que conforman su personalidad única. Moldeada por las fuerzas de la física, el agua lleva una vida notable en todo el ancho mundo. Observaré la influencia que ejerce en la vida, en los entornos planetarios de la Tierra y de otros universos y estrellas, e incluso en nuestras propias ideas preconcebidas sobre las posibilidades de la ciencia.
Para este viaje a través del lugar que el agua ocupa en la creación, es preciso que exploremos sus orígenes en dos sentidos: el primero, material y el segundo, conceptual. Siempre existe más de un camino para narrar los avatares de una vida. Tenemos, por un lado, la historia de la persona pública, y por el otro la narración de los hechos reales (los cuales, en toda biografía, siempre serán indefinidos e imprecisos, solamente conocidos por la persona misma y, aun así, sólo de manera parcial). Tenemos, además, la cuestión de la genealogía y, si queremos ser precisos, la cuestión del origen, incuso de las raíces de la especie. Está también la historia del lugar que ocupa esa persona en la cultura: ¿podría alguien narrar, por ejemplo, la vida de Henry Ford sin hablar del desarrollo cultural de nuestra evolución respecto al automóvil? Del mismo modo, no podemos eludir la conclusión de que el agua constituye una fuerza de cambio social para la humanidad, un recurso precioso que debemos atesorar, explotar y usar sabiamente, ya que la alternativa sería la privación, la enfermedad, la degradación medioambiental, el conflicto y la muerte.
Con el agua tenemos por lo menos la ventaja de que nuestro objeto impersonal nos permite una distinción inusualmente definida entre nuestras actitudes y los hechos. Nuestras convicciones sobre lo que es el agua han sufrido dramáticas revisiones en el transcurso de la historia, y no es necesario decir que en cada una de esas épocas hemos creído que nuestra visión del momento era la única verdadera. Esta historia nos pone frente a un espejo y nos permite ver cómo nuestra percepción del mundo material ha dado enormes saltos mortales a lo largo de los siglos. Sin embargo, en todo ese tiempo, el agua ha sido siempre lo que todavía es en nuestros días: H2O, un curioso compuesto químico con su propia historia personal. Algunos pasajes de esa historia pueden reconstruirse ahora, otros siguen siendo un misterio. Pero sea cual fuere la manera en que queramos contarla, el agua vino del Universo, y allí sigue todavía.
Ahora bien, ¿cuántos de nosotros, aparte de los químicos, evocan en su mente esa molécula con forma de banana cuando alguien menciona al agua? En su lugar, nos vienen a la mente ríos, arroyos, fuentes burbujeantes, vastos océanos. Vemos un líquido, el arquetipo de todo lo que fluye (así podemos imaginarlo). No en vano la ciencia de los fluidos se llama hidrodinámica, derivada de la raíz griega hydor (agua). El agua, por supuesto, no es la única sustancia que constituye un líquido, pero muy pocas hacen tanto por las condiciones de temperatura y presión bajo las cuales resulta agradable vivir. Por esa razón, apenas nos sorprende que los antiguos filósofos de la naturaleza, cuando veían fundirse algún metal, pensaban que esas sustancias eran portadoras del agua misma. El carácter singular del agua reside fundamentalmente en su estado líquido, razón por la cual tendré que ahondar más en el poco atendido mundo de la física de los líquidos, sólo para descubrir hasta qué punto el agua echa por tierra radicalmente todo el espectro de las teorías.
Cualquier forma célebre atrae a los mitos, y el agua los tiene en abundancia. Ya estamos familiarizados con los antiguos mitos: el mundo surgió a partir de un océano primigenio, el diluvio bíblico. Pero en los capítulos 10 y 11 exploro otros mitos del siglo xx, mitos sobre el agua salidos del seno de las ciencias naturales, extrañas ideas e historias surgidas a partir de la genuina singularidad de la sustancia que nos ocupa. Se trata de un largo periplo que recorre ejemplos de pseudociencia, pasa por otros que son ciencia a medias y llega hasta casos de ciencia genuina que han entendido erróneamente su objeto o, sencillamente, han hecho mal su trabajo. Es preciso que estemos alerta si deseamos comprender el agua en todos sus disfraces.
Todavía podría decirse mucho más acerca del agua, pero esta biografía no agota el tema. Nos quedarían todavía por estudiar sus influencias poéticas y literarias, o decir algo más sobre sus distintos papeles sociales, históricos y tecnológicos. El agua necesita varios biógrafos, pues ella no es un personaje individual, sino un universo cultural en sí mismo, con leyes, artes, una geografía y una historia únicas. Lo que aquí pretendo es relatar el secreto más íntimo de la naturaleza del agua, explicar por qué es una sustancia tan notable y por qué, por eso mismo, constituye la matriz de la vida.
|
||||||||||
|
_____________________________________________________________
|
||||||||||
|
Fragmento del prólogo.
como citar este artículo → Ball, Philip. (2011). H2O Una biografía del agua. Ciencias 101, enero-marzo, 72-73. [En línea] |
||||||||||
|
|||||||||
|
Diversidad arbórea maderable, quimera inalcanzable
|
|||||||||
|
Fernando Ortega Escalona
|
|||||||||
|
No se sabe a ciencia cierta cuántas especies habitan en el planeta.
Se estima que existen alrededor de 14 millones, y de ellas sólo se han descrito o se conoce entre 10 y 12.5%. En el mundo hay más de 170 países, pero sólo 17 son considerados como megadiversos y albergan entre 60 y 70% de la biodiversidad total del planeta. México es una de esas naciones privilegiadas.
En la República Mexicana, que abarca 1.5% de la superficie terrestre, está representada de 10 a 11.7% de la biodiversidad total, con aproximadamente 1.7 millones de especies. De éstas, se sabe que 22 000 son plantas vasculares y se ha registrado el uso de al menos 5 000 de ellas, aunque se han llegado a reportar usos para 9 o 10 000.
De esas 22 000 especies de plantas vasculares conocidas, entre 5 700 y 9 000 son arbustos o árboles, representando las primeras 72% y las segundas 28 por ciento.
El uso de la madera que mantiene su estado normal, como por ejemplo en la construcción o en los muebles, reduce las consecuencias del efecto invernadero y contribuye a los esfuerzos que están haciendo muchos países para contrarrestar dicho fenómeno. El problema es que el CO2 ya está en la atmósfera, por lo que, aunque reduzcamos las emisiones, el efecto invernadero seguirá produciéndose. Por lo tanto, la madera del bosque es imprescindible para retirar el exceso de CO2 en la atmósfera. La madera se forma químicamente al menos de 50% de carbono, así es que mientras se produzca madera y se mantenga como tal, el carbono estará secuestrado al formar parte de su estructura. En términos generales, una tonelada de madera retiene el equivalente a 1.8 toneladas de CO2.
En cuanto al uso y aprovechamiento de la biodiversidad arbórea, algunos inventarios son ilustrativos de su magnitud. En un inventario nacional de las especies cuya madera era empleada en las comunidades rurales indígenas y no indígenas el número fue de 605.
Otro ejemplo del uso de la biodiversidad, en el que se incluyen maderas, es un inventario etnobotánico del Centro de Ecología de la unam sobre las plantas útiles de las selvas altas y medianas. Se basa principalmente en 20 fuentes bibliográficas que contienen datos de once de los 25 pueblos indígenas habitantes de la zona tropical cálida húmeda de México. Este inventario contiene en sus registros 1 330 especies de plantas con uno o más usos, que proporcionan a los diferentes grupos indígenas alrededor de 3 698 distintos productos. Entre ellos destacan las medicinas (982 especies /1 888 productos), los alimentos (463 /600), los materiales empleados en la construcción rural (180 /189), maderas (105 /105), combustibles (94 /94) y, en menor escala, las especies forrajeras (82 /92); para uso doméstico (76 /81); usos artesanales (63 /65), fibras (42 /44), colorantes (34 /40) y gomas y pegamentos (23 /23).
Otro inventario muy interesante es el de las piezas arqueológicas de madera del Museo Nacional de Antropología e Historia de México. La cantidad de especies arbóreas registrada para su elaboración por diferentes etnias de la época prehispánica fue de 143. Hay más inventarios y de varios tipos. Por ejemplo, el que trata sobre las maderas en las artesanías de Michoacán contiene 40 especies. Otro que registra las especies arbóreas de uso tradicional del estado de Veracruz con potencial para establecer plantaciones forestales comerciales contiene 230 especies.
Desde una perspectiva industrial, no todas las especies que producen madera son aprovechables con fines comerciales. En el mundo existen aproximadamente entre 30 000 y 35 000 especies arbóreas que producen madera, pero sólo 20 000 podrían considerarse aptas, en alguna magnitud, para ser objeto de un proceso de transformación industrial redituable o susceptible de comercializarse en rollo.
El potencial maderero varía entre regiones y países. Por ejemplo, en América Latina se sabe que hay al menos 7 500 especies de árboles, y en Venezuela entre 250 y 300 especies arbóreas maderables. En México se han registrado 104 especies cuya madera se comercializa en las madererías más grandes de las principales ciudades del país. Este número de especies no es muy grande si se compara con la biodiversidad arbórea existente en el territorio mexicano, como veremos adelante. Sin embargo, no olvidemos que esa biodiversidad no sólo representa un potencial maderable; también es importante en otros aspectos como: servicios ambientales, mejoramiento genético, restauración ecológica, captura de carbono, etcétera.
En la biodiversidad arbórea las coníferas y los encinos ocupan un lugar preponderante porque caracterizan nuestras extensas serranías. En México hay al menos nueve géneros de coníferas: Pinus (pino), Abies (abeto), Picea (ciprés), Pseudotsuga (oyamel), Cupressus (táscate), Juniperus (enebro), Taxodium (ahuehuete), Calocedrus (cedro de incienso) y Podocarpus (sabino). De ellos, el género Pinus es muy importante porque de él hay en nuestro país 77 especies y 105 en el mundo. En el territorio mexicano hay entre 150 y 200 especies de encinos y en el planeta 350, aunque se han llegado a reportar 400.
En el bosque mesófilo de montaña que abarca menos de 1% del área nacional, el número de especies arbóreas varía de una región a otra, pero las más frecuentes o típicas son 97. Sin considerar pinos y encinos, sólo 60 poseen madera transformable en artículos con buen valor agregado.
Desde el punto de vista industrial hay dos comunidades arbóreas de poco interés: el manglar y la selva baja. El primero es un ecosistema muy frágil, formado principalmente por cuatro especies, todas de madera muy difícil de trabajar. En la segunda no hay potencial maderable industrial porque el aserrío de sus árboles, que generalmente no son grandes ni bien conformados, no produciría las suficientes piezas en cantidad, calidad y tamaño en forma redituable desde un punto de vista comercial.
En cambio, en las selvas altas y medianas hay todo tipo de especies maderables que pueden satisfacer los diferentes y más exóticos gustos en el empleo de la madera, pues en ellas están las más altas tasas de biodiversidad arbórea del país. No obstante, esa diversidad de maderas no se ha podido integrar a los procesos industriales en una cantidad deseable, ya que sólo algunas especies son atractivas a la industria forestal. Esto se ilustra fácilmente si se compara el número de especies arbóreas más comúnmente encontradas o abundantes en los bosques tropicales con el de aquellas que poseen valor comercial y el número de especies que se comercializan a un nivel industrial o semindustrial. En Malasia estos números son 3 677 y 408, y en México 500, 196, 43 a 67, respectivamente.
La cantidad de maderas usadas o registradas comercialmente más o menos coincide en las diferentes fuentes de información. Una de ellas menciona que en el país hay 116 especies tropicales potencialmente maderables, de las cuales sólo 43 tienen reales posibilidades de aprovecharse industrialmente y se comercializan en alguna medida. También se ha citado que en el mercado maderero de la ciudad de México, al que llegan productos de todo el país, se vende madera de aproximadamente 30 especies, pero de ellas sólo la de 14 se comercializa en grandes volúmenes.
En forma conservadora se considera que hay 196 especies tropicales con madera susceptible de aprovecharse sustentablemente. Se les agrupa como tropicales corrientes en México, y en el mercado internacional se les denomina “poco conocidas”. Lamentablemente, la madera de 76 especies poco conocidas se aprovecha para elaborar durmientes, pero han llegado a ser hasta 92 las reportadas para este fin.
En resumen, para muchos sectores relacionados con la transformación de la madera, las selvas tropicales significan masas arbóreas con estructura compleja, enorme riqueza florística y pocas especies aprovechables por varias razones: desconocimiento de sus propiedades tecnológicas, poco volumen de ellas y la alta dureza de la madera que consecuentemente dificulta su maquilado o transformación.
Otro factor importante es la fuerte deforestación en las zonas tropicales; de igual forma, las plantaciones forestales —aunque cada día son más comunes— siempre tendrán pocas especies, lo cual repercutirá en la disminución de la biodiversidad. Además, para que la biodiversidad se mantenga, las masas arbóreas deben ser lo suficientemente grandes para que no se alteren las frecuencias génicas. Por esta razón, su conservación es impostergable. En el mismo sentido, para que muchas especies se puedan integrar a cualquier modelo de desarrollo es necesario encontrar cuál es su uso más redituable, pues éste contribuirá a su permanencia y también en nuestro beneficio.
Se calcula, de manera conservadora, que al menos alrededor de mil millones de personas viven en las regiones húmedas tropicales, y que cerca de 200 millones de éstas viven dentro o en los márgenes de los bosques. También se ha estimado que en las regiones tropicales, cada persona quema un promedio de 0.51.3 m3 de leña anualmente. Además, se envían cantidades sustantivas de leña y carbón a mercados urbanos lejanos.
La madera que se obtiene de los bosques tropicales húmedos y que se utiliza para combustible se ha estimado en unos 150 000 000 de m3 por año. Los datos disponibles son insuficientes para juzgar si los bosques húmedos tropicales pueden mantener una cosecha de esta magnitud, pero a medida que la población humana crece y los precios del petróleo suben, es inevitable que la recolección de leña contribuya cada vez más a la deforestación.
En México, de 28 058 ejidos registrados oficialmente, en 40% de ellos la madera sigue constituyendo la principal fuente de energía. Hay que reiterar que un factor importante por el que no se emplea la madera en la fabricación de muchos productos es el desconocimiento de sus propiedades tecnológicas, lo cual ocasiona que muchas especies no se utilicen y a otras tantas no se les dé un uso más adecuado. Parte de esta problemática es que hay muy pocos profesionistas y técnicos capacitados en la tecnología de la madera debido a que no hay empleo en esta actividad. Por esta razón, en México sólo se ha generado la información tecnológica completa de 150 especies de madera, y aunque hay información incompleta en diferente magnitud para otras 157, en el territorio nacional vegetan aproximadamente 2 500 especies arbóreas.
A nivel silvícola, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio) y el Programa Nacional de Reforestación han trabajado en conjunto en el desarrollo del Sistema de Información para la Reforestación (sire). El sire integra información sobre los requerimientos ambientales (rangos de temperatura, precipitación, tipo y textura del suelo, tipo de vegetación, etcétera), usos, nombres comunes, taxonomía y referencias bibliográficas de 548 especies útiles para la reforestación, de las cuales aproximadamente 85% son maderables. También tiene información de 446 de los 728 viveros nacionales que participan en el pronare (Programa Nacional de Reforestación) y 143 fichas técnicas de especies útiles. Estas fichas son usadas por las entidades gubernamentales involucradas en la reforestación.
Sin embargo, en México no se procesa en las fábricas la madera de muchas especies, ya que 85% de la producción industrial maderable es de pino y de esta cantidad se corta 85% sólo en cinco estados (Durango, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Oaxaca). Además, como un compromiso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, muchos productos agropecuarios y forestales que provienen de Estados Unidos y Canadá pueden entrar a México sin pagar ningún arancel. Esto, junto con otros factores, hace que la madera importada sea más barata que la nacional.
Con base en las premisas antes señaladas, se infiere fácilmente la necesidad de un aprovechamiento más eficiente de los recursos maderables ya que, entre otras cosas, la fuga de divisas en el sector forestal es grave. Actualmente representa una pérdida calculada de al menos 5 000 millones de dólares en derivados forestales.
En cuanto a los servicios forestales ambientales, México desarrolló en 2003 un sistema de pago por esos servicios, mismo que a seis años de su creación (20032009) ha permitido incorporar 1.78 millones de hectáreas bajo este sistema de conservación; sin embargo, no hay datos para el año 2010. También, desde 2003, en este proceso se han invertido cerca de 3 200 millones de pesos (207.8 mdd) en 2 600 ejidos y comunidades forestales por medio del pago anual a dueños y poseedores de los ecosistemas. Suenan bien estas cifras cuando se les aplica la aritmética:
Si consideramos idealmente que cada uno de los 2 600 ejidos o comunidades forestales beneficiadas hasta el momento está conformado por diez jefes de familia, la cifra aumenta a 26 000 familias; si dividimos:
la respuesta es 20 513 pesos por familia al año, y sigue sonando bien. Pero cuando a las cifras no se les aplica la aritmética sino la realidad, los resultados no suenan tan bien.
Baste con recordar que en el país hay 7 200 ejidos y comunidades que cuentan con recursos forestales. Por ello han quedado fuera del pago por sus servicios ambientales (7 200 – 2 600) 4 600 ejidos o comunidades. Si consideramos idealmente que cada uno de los 4 600 ejidos o comunidades forestales no beneficiadas hasta el momento está conformado por diez jefes de familia, la cifra sería de 46 000 familias. En conclusión, sólo se ha hecho 50% de la tarea y falta contestar una pregunta opcional: ¿qué vale más, el servicio ambiental que provee una hectárea de selva o el que presta una de bosque?
Por lo que respecta a la reforestación, es bien sabido que, después de plantados los árboles, la mayoría son abandonados. Tal acción repercute en un bajo porcentaje de prendimiento. Pongamos un ejemplo: la Auditoría Superior de la Federación detectó que la conafor (Comisión Nacional Forestal) incumplió en 2007 con la meta del programa de reforestación de 400 000 hectáreas, ya que sólo llegó a 341 000. La meta aumentó en 160 000 hectáreas, o sea, 560 000 hectáreas, para justificar el compromiso que el presidente Calderón asumió ante la onu. Sin embargo, 90% de las plantas sembradas en 2007 como parte del programa ProÁrbol habían muerto y más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino cactáceas.
Para que haya más prendimiento, con fines de servicios ambientales, debe haber más cuidado de lo árboles. Aportemos ideas: 1) no se deben sembrar grandes áreas o muchos árboles que nadie va a cuidar, ya que con el cambio climático no se puede predecir si va a llover mucho o habrá sequía en alguna zona. Sembrar en áreas sin plan de contingencia es muy arriesgado; 2) las plantaciones deben estar cerca de las casas o cultivos para que se monitoreen cómodamente. Una hectárea de plantación cerca de una casa o tierra de labor tendría que valer más que un hectárea plantada muy lejos; 3) los márgenes de muchos ríos no tienen árboles. Una hectárea de plantación en esos márgenes tendría que valer tres veces más que una hectárea lejos; 4) una hectárea de potrero o de tierra de labor abandonada convertida a plantación vale más que una hectárea de plantación dentro del bosque; 5) una hectárea de plantación cuyo propietario tenga acceso al agua y pueda regarla en caso de sequía tendría que valer más que una hectárea plantada sin acceso a agua; 6) cada dos años se revisará la planta ción, aunque el pago por mantenerla sería anual. Si en la tercera revisión hay fraude en la plantación, se le tomarán sus coordenadas geográficas y su área jamás podrá ser sujeta de apoyo por algún proyecto gubernamental y no gubernamental; y 7) los pagos por mantener la plantación deben ser decorosos, porque si una persona comete un delito, el gobierno le da servicio médico, recreación, techo y sustento. Si una persona envejece también le dan una ayuda (Programa de Apoyo Alimentario y Atención Médica para Adultos Mayores), haya trabajado en su juventud o no. Por lo tanto, el que su delito sea cuidar su plantación y envejecer en esa acción merece digna atención.
Con las ideas más fluidas, una pregunta más: ¿qué sucede en el plano industrial? Para capturar carbono vía madera: 1) toda casa de interés social que tenga escalera, por ley debería ser de madera; 2) todo edificio nuevo de la burocracia tendrá, por ley, 5% de sus elementos estructurales o arquitectónicos de madera; 3) si alguien compra una casa de madera con crédito del Infonavit tendrá más concesiones que el que compra mampostería; 4) un mueble de madera mexicana tendrá 5% de descuento y 50% más de tiempo para pagarse que uno importado; 5) ya que 50% del comercio internacional de la madera se realiza en troza, lo cual no deja muchas ganancias, sería recomendable no exportar trozas estableciendo una prohibición.
Puede haber más ideas pero, como se dice coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, ¿cómo ven los expertos el uso de la madera en México a gran escala en el futuro?
La fao (la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas en inglés) considera que la viabilidad económica de la industria forestal en un futuro inmediato fluctuará y también podría declinar. En cambio, la prestación de servicios ambientales continuará ganando importancia gracias al interés público. Numerosas iniciativas de conservación serán lideradas por las organizaciones de la sociedad civil. La madera será demandada cada vez cada vez más como fuente de energía, en particular en el caso de que la producción de biocombustible celulósico sea comercialmente viable.
|
La madera: un recurso castigado →
|
||||||||
|
Referencias bibliográficas
Comisión Nacional Forestal. 2006. Desarrollo Forestal Sustentable en México. Avances 20012006. conafor, Zapopan, Jalisco, México.
Escalante, S., R. y F. Aroche, R. (compiladores). 2000. El sector forestal mexicano: paradojas de la explotación de un recurso natural, Facultad de Economía, unam, México.
fao. 2009. Situación de los bosques del mundo. fao. Departamento de Montes. Roma.
Merino, L., G. Alatorre, B. Cabarle, F. Chapela y S. Madrid. 1997. El manejo forestal comunitario en México y sus perspectivas de sustentabilidad, unam, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Centro de Educación y Capacitación para el desarrollo Sustentable, Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, World Resources Institute. Cuernavaca.
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2003. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, geo3. onu, pnuma.
Yáñez, E., L. 2004. Las principales familias de árboles en México. Universidad Autónoma de Chapingo, División de Ciencias Forestales. Chapingo.
|
|
||||||||
|
_________________________________________________________
|
|||||||||
| Fernando Ortega Escalona
Instituto de Ecología, A. C.
Es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y Maestro en Ciencias por el Instituto de Genética Forestal de la Universidad Veracruzana. Actualmente está adscrito al departamento de Ecología Funcional del Instituto de Ecología, A. C.
como citar este artículo →
Ortega Escalona, Fernando. (2011). Diversidad arbórea maderable, quimera inalcanzable. Ciencias 101, enero-marzo, 4-10. [En línea]
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Una especie multiusos del trópico mexicano
Trema micrantha (L.) Blume
|
|||||||||
|
Udavi Cruz Márquez, Citlalli López Binnqüist y Patricia Negreros Castillo
|
|||||||||
|
Con 370 millones de años en el planeta, los árboles son las
únicas plantas que, por su belleza y tamaño, no escapan de la vista de nadie. También son los seres vivos más longevos e indispensables para la supervivencia de todos los seres vivos que habitamos en el planeta. Existen árboles en todas las zonas terrestres del mundo y en todos los climas, y precisamente es el clima el que determina cuántos diferentes tipos de árboles (y todos los organismos vivos en general) se pueden encontrar en una localidad. En el presente y en el pasado, los componentes de los árboles (hojas, frutos, troncos, cortezas, raíces y más) han sido utilizados por animales y humanos como medicina, alimento, refugio o vivienda. Los árboles, además, proporcionan las condiciones para que una enorme cantidad de especies animales, vegetales, microscópicas y fúngicas encuentren un medio adecuado para su subsistencia. En conjunto integran los ecosistemas más impresionantes y diversos del mundo: los bosques y las selvas.
Los árboles crecen en gran número y tamaño dentro de las selvas, las cuales son los ecosistemas terrestres más biodiversos, pues incluyen también la mayor diversidad arbórea. Esto significa que hay mucho que queda por conocer y que dichos ecosistemas son fuente de una enorme gama de recursos maderables y no maderables (remedios, toxinas, estimulantes, antioxidantes, alimentos, etcétera), que contribuyen a la subsistencia y desarrollo del ser humano. De hecho, en muchos lugares del mundo, a los árboles se les dan diferentes usos y muchos de ellos no incluyen la generación de productos para la comercialización. De esta forma las personas logran satisfacer un buen número de sus necesidades directamente de la extracción y transformación de los árboles (raíz, tallo, hojas y frutos) presentes en su entorno cercano, sin necesitar dinero en efectivo para obtener dichos productos. En este tipo de sociedades se han desarrollado formas de utilización que incluyen el cuidado y siembra continua de los árboles, ya que de ellos obtienen directamente productos necesarios para su supervivencia. Desafortunadamente, en las sociedades modernas no hemos aprendido a lograr este balance entre extraer y volver a sembrar o reponer los árboles y otros organismos vivos que utilizamos.
Al igual que las personas, cada especie de árbol tiene su propia historia y características, ninguna superior a otra, que forman parte del enorme y diverso mosaico que es nuestro planeta. El caso de Trema micrantha, un árbol que se considera de rápido crecimiento (puede alcanzar hasta más de 6 metros de altura en su primer año de vida), es un ejemplo definitivo del amplio rango de beneficios que pueden originarse de una sola especie. Estos beneficios pueden ser directos para las personas, ya sea por medio del aprovechamiento o mediante la conservación de los suelos y las condiciones forestales.
En los bosques tropicales húmedos
T. micrantha es una especie que, en forma natural, se encuentra en selvas húmedas y bosques de niebla (que están en una transición entre selva y bosque templado). Según Ackerly, en nuestro continente se le puede encontrar desde el sur de Florida hasta el norte de Argentina. En México está presente desde 0 hasta 1 500 metros sobre el nivel del mar, atravesando por ecosistemas de selvas perennes en zonas bajas y selvas medianas, hasta zonas semialtas en los bosques mesófilos de montaña, aunque es más frecuente encontrarlo en las planicies costeras del Golfo de México, donde su distribución es muy alta. Se le conoce comúnmente con diferentes nombres según la región donde se encuentre, por ejemplo: ishpepe (Veracruz centro), jonote (sierra norte de Puebla), cuerillo (sierra totonaca), capulín, chaka cueruda (Puebla), puam (Brasil), jucó (Costa Rica), entre otros (aquí nos referiremos a ella como jonote).
El jonote es un árbol perenne, es decir, se le puede observar con follaje verde durante todo el año (la renovación de sus hojas y ramas ocurre constantemente). Tiene una copa amplia y abierta, lo que quiere decir que deja pasar los rayos del sol y por lo tanto crea una sombra poco densa. Sus hojas tienen forma de punta de lanza con el borde dentado y están dispuestas de manera alternada en delgadas ramas Las flores del jonote son muy pequeñas, de apenas 5 milímetros de diámetro, con cinco pétalos de un color crema verdoso, y muy abundantes en racimos pegados a las ramas. Las flores son polinizadas por diversas especies de diminutos insectos, que visitan el árbol para alimentarse y llevan consigo el polen necesario para fecundar otras flores.
Los frutos son igualmente pequeños y redondos, de 2 milímetros de diámetro y de color naranja brillante cuando se consideran maduros. Cada fruto contiene una sola semilla de color negro y apenas un milímetro de diámetro. Una variedad de aves no identificadas se alimenta de los frutos del jonote, transportando las semillas a lugares lejanos del árbol madre, lo que facilita un amplio rango de dispersión. La temporada en que produce flores y frutos se puede extender desde mayo hasta diciembre, por lo que el jonote representa una fuente importante de alimento durante la mayor parte del año para distintas especies de aves, insectos y tal vez murciélagos. La corteza del jonote es suave y rojizaparda cuando el árbol es joven, pero a medida que madura va tomando una apariencia grisácea y granulosa. El árbol llega a medir hasta 30 metros de altura, con un diámetro de alrededor de 70 centímetros.
Al jonote se le considera una especie de rápido crecimiento. Existen informes que indican que en Costa Rica puede alcanzar una altura de seis metros en el primer año de vida y también hemos encontrado alturas de más de nueve metros en árboles de un año de edad en la sierra norte de Puebla. En forma natural germina y se establece rápidamente para colonizar terrenos que han sido desmontados, abandonados o en descanso; debido a esto se le conoce como “árbol pionero” (que llega primero) y se establece en condiciones que resultan desfavorables para la mayoría de las especies. La presencia de árboles pioneros permite que se den las condiciones de humedad, sombra y fertilidad del suelo para la germinación y crecimiento de otros árboles propios del bosque maduro cuyas plántulas no pueden crecer a sol abierto.
Las semillas del jonote son muy abundantes en los bancos de semilla de suelos de bosques y selvas. Cuando tienen las condiciones de calor, luz y humedad, algunas de las semillas presentes en el banco comienzan su proceso de desarrollo. La capacidad del jonote de crecer rápido le da cierta ventaja sobre otras plantas de su tipo. Además de ser especie pionera, el jonote también es una especie “heliófita”, porque tolera y necesita para su desarrollo condiciones de alta radicación solar.
En sus zonas de distribución natural, la T. micrantha es abundante. A pesar de que su hábitat se reduce constantemente, ha logrado adaptarse a las dinámicas de manejo y uso del suelo de las comunidades agrícolas. Algunos cafeticultores (principalmente indígenas) permiten que los arbolitos se establezcan de manera natural, retiran aquellos que no les sirven y dejan crecer a aquellos seleccionados para proporcionar sombra al café. Los pobladores de la zona de distribución han encontrado en esta especie una fuente de recursos económicos y ecológicos: algunos de ellos recurren a la recolección de semillas para regarlas al voleo en los lugares donde desean que este árbol se desarrolle.
Las formas industriales de producción intensiva y extensiva, en las que no se fomenta la biodiversidad y no se permite el descanso de tierras agrícolas, no permiten las condiciones para que el jonote se establezca. Aquellas parcelas donde se aplican herbicidas no tienen la presencia de jonote debido a que esta especie es muy susceptible a estos agroquímicos en sus estadios tempranos de crecimiento. Hemos encontrado que no existen estudios sobre el establecimiento de esta especie en terrenos erosionados por la acción de agroquímicos, —aunque sí se conoce que una de sus características (mencionada anteriormente) es su fácil establecimiento en condiciones desfavorables para la mayoría de las especies arbóreas, como lo son los terrenos erosionados.
El jonote puede crecer en distintos tipos de suelos, inclusive aquellos carentes de materia orgánica, arenosos o calcáreos. Debido a su rápido crecimiento y a su plasticidad adaptativa en distintos suelos, el jonote puede ser utilizado en la restauración ecológica (es decir, por la mano del ser humano) de tierras de descanso, potreros abandonados o de suelos erosionados. Con un adecuado manejo diversificado de árboles secundarios se puede acelerar la regeneración de las condiciones forestales. Conocer bien la naturaleza, la diversidad de especies y sus propiedades, nos puede permitir reparar parte del daño causado al medio ambiente y finalmente aprender de la naturaleza misma para cuidar de ella.
Usos del jonote
Todas las especies vegetales y animales cumplen funciones importantes (o vitales, como es el caso de los árboles) dentro de los ecosistemas a los que pertenecen, y el equilibrio de los ecosistemas se traduce en salud planetaria. Al mismo tiempo, muchas de las especies generan servicios y bienes a las poblaciones humanas, lo que permite que satisfagan algunas de sus necesidades. El jonote posee muchas propiedades positivas para los ecosistemas y para la gente que convive con estos interesantes árboles. Algunos de estos usos crean una intrincada red de aprovechamiento, donde los recursos se cultivan, extraen, transforman y venden por distintos grupos sociales.
Doméstico
Las personas de comunidades rurales en México utilizan la madera de T. micrantha para construcciones ligeras. Los troncos sirven como cargadores o vigas de techos, mientras que los troncos más gruesos son aserrados como tablas para armar paredes en viviendas tradicionales. Esta madera puede tener una duración mínima de tres años y máxima de diez sin tratamiento alguno.
En zonas en donde esta madera no es muy apreciada se utiliza como leña. Sin embargo, se han realizado pruebas de su uso en carpintería como piezas pequeñas en la Sierra Norte de Puebla, con muy buenos resultados. Hemos observado que la gente comienza a valorar este recurso cuando le genera ingresos u opciones para elaborar artículos domésticos sencillos y bonitos. El aprecio por una especie silvestre a través de un valor agregado conlleva a su protección y fomento en los sistemas agrícolas.
Como sombra de café
Diversos estudios sobre ecología han demostrado que los cultivos de café bajo sombra contribuyen significativamente a la conservación de la biodiversidad, en comparación con potreros y monocultivos. Elementos básicos del sistema de café bajo sombra son los árboles, los cuales sirven de refugio y alimento para muchas especies de animales, insectos y microorganismos. El jonote es uno de los árboles presentes en cafetales, aunque no es una de las especies predilectas de los agricultores.
Las sierra norte de Puebla es una zona principalmente cafetalera debido a su relieve escarpado, que impide el establecimiento de cultivos propensos a la erosión. T. micrantha también es utilizada aquí como sombra para cultivos de café, ya que su rápido crecimiento permite sembrarla a la par de las plántulas de café. A la edad aproximada de siete años, el árbol es retirado del cafetal como parte del manejo del mismo, ya que su tamaño genera condiciones desfavorables para los cafetos. Debido a su rápido crecimiento, los árboles son reemplazados en forma relativamente fácil.
Actualmente, en la Sierra este tipo de manejo ha favorecido la interconexión de usos y beneficios que el jonote ofrece a distintas comunidades. En algunos casos, cuando el jonote es eliminado de los cafetales, la corteza es retirada para ser utilizada como materia prima en la elaboración de papel amate; en otros casos, los árboles se cortan directamente para este fin.
El papel amate
En la comunidad ñahñu (otomí) de San Pablito, municipio de Pahuatlán, Puebla, la tradición de elaborar este papel indígena sobrevivió a los embates de la colonización. Sin embargo, la entrada y consolidación del capitalismo agrario provocó una serie de transformaciones en la región, debido a la producción de papel amate. En la década de los sesentas, el amate comenzó a ser manufacturado como una artesanía y no tardó muchos años en cobrar gran popularidad. Hoy día, San Pablito es la única comunidad en México y el mundo donde se produce papel amate para su comercialización.
A raíz del aumento en la producción y la demanda, comenzaron a escasear las especies del género Ficus que tradicionalmente eran utilizadas desde épocas precolombinas para dicho fin. Los artesanos ñahñus comenzaron entonces a explorar otras plantas de la región a fin de obtener la corteza necesaria para elaborar su papel. Una de estas especies fue el jonote, que hoy día llega a proporcionar hasta 80% de la corteza extraída para el amate en zonas agrícolas, cafetales y acahuales de la sierra Norte de Puebla. Muy probablemente esto se deba a su rápido crecimiento y su habilidad para establecerse de manera espontánea en terrenos desmontados y en claros dentro de los cafetales.
La producción de árboles de T. micrantha está en manos de cafeticultores nahuas y mestizos de la región, y la extracción de la corteza la realizan personas (llamados jonoteros) que por lo general no poseen tierras para trabajar y no elaboran amate. La manufactura del amate está a cargo de los ñahñus de San Pablito. Existen comunidades nahuas en el estado de Guerrero y zapotecas en Oaxaca que compran el amate, sobre el cual realizan pinturas que después venden en centros turísticos. De esta forma se crea una interesante red de aprovechamiento que se extiende por varios estados, comunidades y etnias.
Actualmente, cafeticultores y artesanos de amate están experimentando con la madera del jonote para elaborar artesanías y muebles a fin de obtener otras opciones para mejorar su ingreso familiar. Sin embargo, no debemos olvidar que los productores agrícolas en nuestro país sufren hoy por hoy los estragos de una larga historia de políticas que apoyan la importación y no la producción local. Optimizar y ampliar el aprovechamiento de los recursos forestales puede ser una estrategia más para afrontar este desfavorable escenario agroeconómico.
Usos potenciales
Se cuenta con reportes de que la madera de jonote puede ser fuente de celulosa para papel industrial, aunque no se han realizado pruebas para comprobar que puede utilizarse así. Experimentos en Brasil con las hojas como forraje para ganado vacuno han dado muy buenos resultados y también han revelado que éstas poseen un alto contenido proteico. Sin embargo, también existen reportes de que pueden ser tóxicas en la alimentación de conejos y ganado caprino. Es posible que el proceso digestivo de las vacas logre anular el efecto tóxico.
Aún no se han realizado estudios de su uso potencial como forraje en México, aunque su utilización podría convertirse en una opción más para la reforestación de potreros en busca de sistemas agrosilvopastoriles. El rápido crecimiento que caracteriza al jonote lo convertiría también en una especie importante para la captura de carbono. Una vez más, el carácter multiutilitario de esta especie se hace presente como potencialidad para recuperar áreas que los bosques y selvas han perdido por acción antrópica.
Conclusiones
Si el describir una sola especie nos muestra una abundante lista de usos y servicios para la sociedad humana, es fácil pensar que aún no hemos descubierto algunos de los usos que tienen los árboles y muchas otras especies que habitan los trópicos de México y el mundo. Debido a esto, es imprescindible encontrar los mecanismos para la conservación de estos ambientes, así como un cambio en los sistemas de uso de los recursos que siguen todavía muchas comunidades rurales y sistemas industriales, con el fin de hacerlos más armónicos con los ciclos naturales. De esta manera podremos seguir disfrutando de los beneficios y productos que nos ofrecen los árboles tropicales por mucho tiempo.
El aprovechamiento de los árboles multiusos del trópico ocasionalmente forma redes (como la mostrada en el caso del amate) que favorecen la cooperación entre comunidades y el ingreso familiar de los implicados. Existen muchas otras especies y otros usos con los cuales se pueden generar redes de extracción, producción y comercialización que optimicen la utilización de los recursos forestales. Los recursos biológicos se valoran y conservan si representan una fuente de riqueza (no obligatoriamente económica) para las personas.
Es tiempo de que continuemos trabajando para que las relaciones entre los grupos humanos y los sistemas forestales se fortalezcan en mutuo beneficio. Los árboles no sólo otorgan beneficios a los humanos, son también elementos vitales e irremplazables para el equilibrio natural y la permanencia de la vida en el planeta. Por ello tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar a las especies presentes aun en nuestros degradados ecosistemas, no sólo para asegurar nuestra comodidad sino también nuestra supervivencia.
|
Fuerte, negro y dulce: el café → El café en México, ecología, cultura indígena y sustentabilidad → |
||||||||
|
Referencias bibliográficas
Ackerly, D., S. E. González, R. Dirzo y C. R. Vogt (eds.). 1997. Trema micrantha (capulín). Historia natural de los Tuxtlas. unam, Instituto de Biología. México.
Adamski, J. M. y G. CeniCoelho. 2008. “Biosmass, Mineral accumulation, and calcium crystals in Trema micrantha (L.) Blume as a function of calcium carbonate addition”, en Journal of Plant Nutrition, núm. 31, pp. 205-217.
Ariki, J., E. Donola, E. M. Macedo, M. E. Rodríguez y A. M. Rodríguez. 1980. “Trema micrantha (L.) Blume para la alimentación animal: estudios preliminares y composición bromatológica”, en Acta Amazónica, núm. 6, pp. 91-94.
Barbera, R., A. Trovato, A. Rapisarda y S. Ragusas. 1992. “Analgesic and antiinflammatory activity in acute and chronic conditions of Trema guineensis (Schum. et Thonn.) Ficalho and Trema micrantha Blume extracts in rodents”, en Phytotherapy Research, núm. 3, vol. 6, pp. 146-148.
DaviTraverso, S., E. MoletaColodel, A. Paulino Loretti, A. MendesCorreia y D. Driemeier. 2003. “Spontaneous poisoning by Trema micrantha in goats”, en Ciencia Rural Santa María, núm. 1, vol. 33, pp. 133-136.
GutiérrezCarvajal, L. y J. DorantesLópez. 2004. Especies forestales de uso tradicional del estado de Veracruz (Potencialidades de especies con uso tradicional del estado de Veracruz, con opción para establecer plantaciones forestales comerciales). conafor/conacyt/uv.
Hartshorn, G. S. 1993. “Trema micrantha (Jucó)”, en Costa Rican natural history, D. H. Janzen, (ed.), University of Chicago Press, Chicago.
López, C. 2004. “Amate, papel de corteza mexicano [Trema micrantha (L.) Blume]: Nuevas estrategias de extracción para enfrentar la demanda del mercado”, en Productos forestales: medios de subsistencia y conservación, N. M. Alexiades y P. Shanley (eds.), vol. 3. América Latina.
Moguel, P. y V. M. Toledo. 1999. “Biodiversity conservation in traditional coffee systems of México”, en Conservation Biology, núm. 1, vol. 13, pp. 112.
Schoenfelder, T., T. M. Cirimbelli y V. CitadiniZanete. 2006. “Acute effect of Trema micrantha (Ulmaceae) on serum glucose levels in normal and diabetic rats”, en Journal of Ethnopharmacology, núm. 3, vol. 107, pp. 456-459.
Traverso, S.D. y D. Driemeier. 2000. “Experimental Trema micrantha (Ulmaceae) poisoning in rabbits”, en Veterinary and human toxicology, núm. 5, vol. 42, pp. 301-302.
VásquezYanes, C. 1998. Trema micrantha (L.) Blume (Ulmaceae), “A promising neotropical tree for site amelioration of deforested land”, en Agroforestry Systems, núm. 40, pp. 97-104.
|
|||||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||||
| Udavi Cruz Márquez
Centro de Investigaciones Tropicales,
Universidad Veracruzana.
Es biólogo; realiza investigaciones sobre etnobotánica y manejo de recursos forestales principalmente en zonas indigenas de México.
Citlalli López Binnqüist
Centro de Investigaciones Tropicales,
Universidad Veracruzana.
Es antropóloga social, lleva a cabo actividades de investigación-acción sobre el manejo y uso sustentable de productos forestales no maderables, con especial énfasis en los utilizados para la producción de artesanías.
Patricia Negreros Castillo
Instituto de Investigaciones Forestales.
Realiza investigaciones en el INIFOR (Instituto de Investigaciones Forestales) desde 1985, para apoyar el manejo responsable y sostenible de bosques en comunidades de México. El enfoque de sus investigaciones ha sido la ecología forestal, la silvicultura y la agroforestería.
como citar este artículo →
Udavi Cruz Márquez, López Binnqüist Citlalli y Negreros Castillo Patricia. (2011). Una especie multiusos del trópico mexicano Trema micrantha (L.) Blume. Ciencias 101, enero-marzo, 16-22. [En línea]
|
|||||||||
|
|||||||||
|
El arte del bonsái una historia milenaria
|
|||||||||
|
Rodolfo Blanco Trucios, Francisco Jiménez Moreno
y Rodny Martínez Cendo
|
|||||||||
|
Dios juzga al árbol por sus frutos,
no por sus raíces.
Paulo Coelho
Japón es un país con una cultura milenaria que se remonta
al siglo VII antes de Cristo. Se encuentra al este de China, país que le ha influenciado en diversas manifestaciones religiosas, artísticas e ideológicas. Su pensamiento fomenta la creación artística y su relación con la filosofía, pues para esta cultura el arte no sólo requiere interés sino tambien una férrea disciplina y la expresión del espíritu a través del arte. En esta manifestación se captura la esencia de la naturaleza y lo expresa a través del binomio de la armonía y la sensibilidad. Japón nos conquista, nos seduce por su espíritu: el origami, las geishas, las artes marciales (el kendo, el aikido, el jijitsu), la vestimenta tradicional como el kimono, la caligrafía japonesa que se expresa a través de kanjis, el ikebana (el arte de los arreglos florales), los guerreros con honor denominados samuráis cuya traducción literal es “el que sirve” y, por si fuera poco, nos sorprende con el arte del bonsái.
El objetivo de este arte milenario es crear un árbol en maceta, ofreciendo los componentes necesarios para que éste se desarrolle como un árbol silvestre maduro, pero en pequeñas proporciones. Su práctica es una de las actividades más relajantes y gratificantes, de tal forma que en la antigüedad era una actividad restringida a las clases nobles. También se relacionaba a los bonsáis con la eternidad, pues se pensaba que aquellos con el don de mantener estos árboles en macetas eran dignos de alcanzarla. En resumen, el bonsái es el símbolo de unión entre el cielo y la tierra.
Los preceptos japoneses bajo los cuales se entrena un bonsái se basan en el honor, la virtud, el deber, la paciencia, la humildad, el compromiso, la disciplina y, sobre todo, la constancia. El arte del bonsái requiere la correcta combinación de la mente y el ojo con la destreza de la mano. Sin embargo, también es una expresión de armonía entre el hombre, el cielo y la tierra. En la actualidad, aún son muchas las personas que consideran el bonsái como una especie particular de árbol, no obstante que un bonsái podría ser entrenado casi desde cualquier tipo de árbol. El bonsái que hoy conocemos puede ser una forma de arte eminentemente japonés, pero no es menos cierto que es una forma de expresión de la naturaleza cimentada sobre milenios de influencias culturales entre civilizaciones. La práctica del bonsái constantemente adquiere nuevos adeptos que, desde diversas regiones del globo, se expresan en escuelas y clubs de carácter internacional. México no es la excepción.
Las primeras manifestaciones
Para conocer el origen un poco incierto de este arte nos tenemos que internar en la inmensidad del tiempo. Registros y vestigios de árboles cultivados en tiestos, recipientes y vasijas se encuentran ya en las culturas egipcia, babilónica e india. En Egipto existen pinturas de aproximadamente cuatro mil años de antigüedad en las que se observan árboles cultivados en recipientes tallados en roca. De igual forma, se conoce que el faraón Ramsés III realizó una donación de cientos de árboles a diferentes templos, que fueron cultivados en contenedores, ya que su función principalmente era de carácter ornamental. En la antigua India se encontró lo que podría ser el primer tratado para el cultivo de árboles enanos, llamado Vaamantanu Vrikshaadi Vidya, en el que se describen técnicas para mantener los árboles en pequeño tamaño, lo que quizás sea la base de cultivo de lo que ahora conocemos como árboles bonsái. Sin embargo, para los hindús el cultivo de estos árboles obedecía más a fines medicinales y terapéuticos, ya que de esta manera se podían mantener especies arbóreas con propiedades medicinales en regiones lejanas a su lugar de origen. La India es un país con enorme extensión territorial y una gran diversidad de climas, y por tanto de especies, por lo que parece lógico que los médicos cultivaran por comodidad árboles de diversas regiones a fin de tener su propio repertorio de medicamentos; de ahí la idea de transportar éstos en tiestos o macetas.
Europa también tuvo manifestaciones de una forma de arte estético con árboles de su región: se trata de la conocida técnica topiary, que se basa en técnicas y cánones para podar plantas, arbustos y árboles con el fin de darles formas geométricas o de animales (pirámides, esferas, conos, ciervos, por mencionar algunos). Por medio de ella, los árboles se mantenían de tamaño reducido para formar muros, vallas y separaciones, cuyos estilos se manifiestan en nuestros jardines incluso hoy. Al parecer esta técnica fue desarrollada por el jardinero romano de nombre Topiarius, allegado al emperador Augusto, y existen reportes de que ya era común hacia el siglo i d.C. A diferencia del bonsái, en la realización de esta técnica no existía la eliminación o el desplazamiento de ramas; se favorecía el follaje cerrado a fin de recortar “lo que sobrara” para encontrar la forma deseada, a manera de un escultor. Es importante destacar que este arte cayó en desuso hacia el siglo xviii, y en la actualidad se manifiesta en setos bien recortados.
Durante la Edad Media, también en Europa, se tienen manifestaciones de árboles sembrados en cuencos y macetas. Sin embargo, a diferencia del pensamiento oriental, estos diseños no cuentan con una base filosófica. En Mesoamérica, a pesar de la riqueza cultural y biológica, no se tiene un conocimiento preciso del sembrado de árboles en tiestos con fines religiosos o culturales, pero existen códices en los cuales se observa sacerdotes llevando plantas en macetas.
El pensamiento chino
A pesar de estos antecedentes, los preceptos del bonsái se remiten a la antigua China, donde originalmente se le denominaba penjing, punsai o penzai. Los monjes taoístas, aislados en los monasterios, buscaron plantas medicinales para curarse de manera independiente. Originalmente se cortaban ciertas partes de las plantas para llevarlas a los monasterios, pero después deciden extraer todo el árbol, trasplantándolo en contenedores rústicos. Se trataba entonces de imitar por medio de las ramas y troncos a los animales de la cultura china, como las aves, los leopardos y los dragones mitológicos. El bonsái era también una forma de identidad cultural, pues al cambiar de residencia se llevaba consigo ciertos elementos propios de la región de origen como animales, plantas, árboles, artesanías y esculturas. Cuentos y leyendas hacen mención del posible origen de este arte en China; uno de ellos relata que un emperador de la dinastía Han, al no poder observar todo el territorio que gobernaba desde sus aposentos, crea un paisaje en miniatura en el cual consigue que los árboles se tornen en sus formas silvestres pero en tamaño diminuto.
Durante la dinastía Shang (17511111 a.C.), el diseño artístico con árboles y rocas se dispersa rápidamente por todo el territorio chino. La manifestación más antigua de penzai se remonta a la dinastía Qin (221206 a.C.), en este periodo también surgen impresionantes expresiones artísticas del penzai en los jardines y palacios imperiales. Otras evidencias nos remiten a pinturas que datan de la dinastía Tang (618907 d.C.), en donde se hace referencia a ciruelos, cipreses y coníferas en platos.
En los muros del mausoleo del príncipe Ghang Huai se observan dos sirvientes llevando árboles en tiestos con las manos, lo que nos da una idea de la importancia de este arte hace más de mil años. El antiquísimo interés chino por la creación de jardines fue derivando en miniaturas. La tendencia fue realizar jardines siempre en menor escala, pasando de paisajes observados en un jardín de tamaño considerable hasta todo un paisaje contenido en un tiesto.
En algunas pinturas se aprecian árboles en tiestos llevados en ambas manos; es tan grande esta influencia que grandes poetas de la época hacen referencia en sus obras a los paisajes en miniatura. Algunos de ellos cuentan en antiguas leyendas que un poderoso mago, de nombre Fei JiangFeng, era capaz de encerrar casas, bosques e incluso montañas en pequeñas urnas. En China se practicaban dos estilos de preparación de bonsái de acuerdo con su geografía: en el estilo del norte se buscaba la armonía por medio de la eliminación de ramas y las diversas técnicas de poda; el estilo del sur se caracterizaba por respetar la forma del árbol, recurriendo sólo a la poda, regularmente se trabajaban árboles que se colectaban en las viejas montañas de China. Posteriormente, durante la dinastía Song (9601279 d.C.), este arte alcanza su nivel máximo de expresión y se establece como una escuela artística. Durante la dinastía Ming, penúltima de la dinastía china (13681644 d.C.), el bonsái se transformó en un arte tradicional no sólo concerniente al emperador y los nobles, sino también al pueblo en general. Fue en este periodo que se escribió el libro Espejo de flores, de Hsu HaoTzu, en donde se describen técnicas y métodos de entrenamiento, identificación de especies y otros tópicos referentes a la jardinería.
Hacia los siglos x y xi, los misioneros chinos llevaron a diversas partes de oriente y Japón los penjing como manifestación divina, considerando su cultivo y cuidado un objeto religioso que podía acercar a dios. Los cultos japoneses pronto encontraron técnicas eficaces para el desarrollo de lo que a la postre sería denominado como bonsái. En una obra de 1688 aparece referido el término pentsuai, que resulta el equivalente de la palabra japonesa bonsái, término que significa plantar en maceta.
De Japón para el mundo
Tras la introducción del budismo en Japón, alrededor del siglo vi d.C., primero a través de Corea y más tarde directamente de China, multitud de monjes se desplazaron hasta Japón. El bonsái propiamente dicho llegó a Japón durante el periodo Kamakura (11851333) por la secta Zen, la cual empapó a los japoneses de diversas expresiones artísticas como la poesía, la pintura, la arquitectura y el arte de los jardines. Este periodo se caracteriza porque el artista tenía mayor libertad de expresión, obteniendo por diversas técnicas gran realismo.
Otra referencia el bonsái se puede destacar en una obra de teatro Noh, presentada en el siglo xiv, que cuenta la historia de un samurái pobre que recibe la visita de un shogun viajando de incógnito y cómo, para que su huésped no pase frío, sacrifica sus únicas posesiones de valor: tres bonsáis, que termina por quemar. Hay que destacar que uno de ellos era un pino, esto es, se aprecia al árbol por su forma y no tan sólo por sus flores y frutos.
Durante este siglo, el cultivo del bonsái se consideraba un arte refinado en Japón, cuya manifestación no sólo se dio entre las clases nobles sino que se extendió al pueblo por igual. Así llegó a ser una tradición que, como se sabe, se practica hasta ahora.
En el transcurso del periodo Edo (16151368) se desarrollaron árboles con formas grotescas y bizarras. El bonsái también fue inspiración para poemas y grabados, e incluso los árboles de este periodo se pueden apreciar aún en diversas colecciones a lo largo de Japón. Fue en este país donde este arte se consolidó, sentando las bases y preceptos que han llegado hasta nuestros días: de llamarse penjing se le denomino bonsái, cuyo kanji se escribe de la siguiente manera:
Una vez que los japoneses aprendieron las técnicas del penjing, lo modificaron y enriquecieron, dando lugar a la expresión artística que conocemos hoy día. Existen referencias de lo que se podría considerar un congreso de artistas, estudiosos de los clásicos chinos y poetas, que tuvo lugar en las inmediaciones de Osaka a principios del siglo xix, y que al parecer tenía el propósito de discutir ciertas técnicas y estilos recientes del mundo de los árboles en miniatura. Según se cuenta, fue durante esta reunión que se tomó la iniciativa de usar la palabra bonsái para referirse a un árbol cultivado artísticamente en maceta.
Durante la segunda mitad del siglo xix, Japón —que por entonces era un país aislado por voluntad propia, a diferencia de China— se abre a Occidente. Aparecieron durante este momento histórico verdaderos profesionales dedicados a extraer material prometedor de colinas, cerros y montañas. Gradualmente, como era de esperarse, dicho material comenzó a escasear por la sobreexplotación, dando inicio a una nueva etapa en la historia del bonsái. Aparecieron entonces centros especializados en el cultivo de plantas y árboles, así como los primeros prebonsáis, material arbóreo listo para ser trabajado por los maestros de la época.
Durante la era Meiji (18681912) se inició el bonsái contemporáneo, incluso el emperador lo impulsó como un arte nacional, de manera tal que el término bonsái se oficializó. La tendencia de este bonsái contemporáneo fue realizar árboles de mediano tamaño, fácilmente trasportables en dos manos, contrastando con la tendencia de siglos anteriores, que era de árboles grandes contenidos en tiestos. También en este periodo, el bonsái se consagró como un arte destinado a todos los estratos sociales.
Más o menos por la misma época llegó el bonsái a Europa, durante la era victoriana, con la Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, que destacaba el progreso de la tecnología, las ciencias y las artes, y que se celebró en el conocido Palacio de Cristal de Londres en 1851.
Entre las primeras apariciones del bonsái se encuentra la exhibición realizada en París en el año de 1878. En 1909, en la exposición en Londres, el pueblo inglés pudo apreciar y asombrarse de nueva cuenta con la forma y estética de estos árboles de técnica japonesa: la conjunción armoniosa de edad con pequeñez les resultó cautivante. Por las mismas fechas, el magnate y banquero francés Albert Kahn creó un soberbio jardín en donde se podían observar muestras de bonsáis. Otras exposiciones de dichos árboles se llevaron a cabo en París en 1925 y 1937.
Sin embargo, la práctica de este arte en un principio fue mal entendida en Occidente, puesto que se consideraba una forma tortuosa de mantener un árbol en condiciones diferentes a las que ofrece la naturaleza. Se expresaba que los árboles eran colocados boca abajo, que se injertaba sobre otro en posición normal para así conseguir la aparición de raíces, e incluso se habló de antiguas “técnicas mágicas”. Con la presencia de maestros bonsayistas en Occidente, estas teorías quedaron en el olvido, y se inició el estudio científico del bonsái. El primer tratado europeo al respecto, llamado Las causas fisiológicas que conducen al achicamiento de los árboles en los cultivos japoneses, data del año 1889 y fue escrito por el francés J. Vallot e impreso en el boletín de la sociedad botánica de Francia.
El arte del bonsái
Esta manifestación artística no es una simple adicción; su labranza requiere compromiso, pues nos hacemos responsables de una forma viviente, que demanda paciencia y muchos años de aprendizaje constante. La práctica de las técnicas del bonsái transmite tranquilidad y calma, en su expresión se busca encontrar la armonía y expresar nuestro espíritu a través del árbol. Nos enseña a amar y comprender la naturaleza, puesto que el bonsái puede ser considerado como una verdadera escultura viviente que nunca deja de manifestarse. Para el pensamiento occidental, las cosas que adquieren valor histórico, místico o cultural son resguardadas en museos, incapaces de tocarse y modificarse. Sin embargo, para el pensamiento oriental, concretamente respecto del bonsái, estos árboles pueden tocarse e incluso mejorarse, reflejando el espíritu del hombre que está en completo desarrollo. Su conocimiento requiere muchos años y la experiencia se trasmite de generación en generación, al grado de que se pueden observar árboles a los que se les calcula una edad de 400 años o más.
Para el cultivo del bonsái se debe tomar en cuenta que, en primer lugar, un bonsái es un árbol; por tanto, como ser vivo, requiere cuidados especiales y permanentes. La fisiología del bonsái y de un árbol en la naturaleza es prácticamente la misma, se deben conocer las partes de un árbol y cómo funcionan entre sí, pues esto es un auxiliar fundamental para mantenerlo vivo y aplicar las técnicas básicas de formación durante su entrenamiento (o cultivo).
Las partes del árbol con que debemos familiarizarnos son la raíz, el tronco, las ramas y las hojas. La raíz es la parte subterránea que forma el sistema radical; en él se distinguen las raíces principales, las raíces secundarias y los pelos absorbentes o raicillas, que se caracterizan por la ausencia de clorofila. Algunas de sus funciones son fijar la planta al suelo y la absorción de agua, nutrimentos y minerales. El éxito del transplante de un árbol que está siendo entrenado como bonsái es conseguir la multiplicación masiva de raicillas, en las cuales se promueve la absorción de agua. Estas raicillas son importantes para lograr la supervivencia del árbol que se encuentra en entrenamiento; tratándose de árboles prebonsái, la reducción de las raíces es lenta, conservando aproximadamente las dos terceras partes del árbol original.
El tronco (tallo) se eleva siempre en vertical y forma la estructura de sostén del follaje; en él podemos observar el duramen (madera), el xilema o capa interna de células, compuesta de vasos capilares que conducen agua y nutrimentos desde la raíz, el cambium, capa de células intermedia responsable del control del crecimiento y de los procesos de cicatrización cuando descortezamos, el floema, capa periférica de células, responsable de la distribución de los azúcares y hormonas vegetales producidos en las hojas y, finalmente, la corteza, capa externa resultante de la acumulación de capas muertas de floema que aísla del medio externo los tejidos, protegiéndolos de la deshidratación, plagas, enfermedades y cambios climáticos extremos.
Cada hoja es, básicamente, una fábrica de alimentos. La hoja consta del limbo, nervaduras y el pecíolo que une al limbo (cuerpo de la hoja) con el tallo y la vaina donde el pecíolo se inserta en el tallo. El conjunto de hojas puede defoliarse para conseguir la reducción de su tamaño y hacer más proporcionadas las estructuras del árbol. En nuestro medio urbano, al adquirir un bonsái en alguna tienda especializada o vivero se comete el error de tenerlo en el interior de la casa; esto puede ser una grave situación en la cual se compromete la salud del árbol, al grado de correr el riesgo de morir. Recordemos que el bonsái no es un adorno para exhibir y elevar el ego; en él, la máxima eficiencia fotosintética se produce a temperaturas mayores que las que corresponden al mismo árbol en la naturaleza, justo porque en los bonsái hay una masa fotosintética verde, en proporción, superior a la del árbol en su estado natural.
Éste es otro motivo por el que es tan importante tener los bonsái al aire libre, en donde puedan obtener de la naturaleza el calor y la humedad necesarios para llevar a cabo su fisiología.
Como el bonsái se encuentra en un medio reducido, es necesario proveerlo cada quince días de los nutrimentos básicos, que son nitrógeno, fosfato y potasio, entre otros. Al entender los procesos fisiológicos de un árbol, éste tendrá mayores oportunidades de desarrollarse sanamente a fin de aplicar las técnicas milenarias en él, como son la defoliación, la poda, el transplante, el retiro de corteza, la preservación de su madera o el alambrado, entre otras, para que pueda llegar a ser un bonsái. Debe mencionarse que un árbol entrenado en maceta se denomina hachiue; al respecto, un estudiante de este arte debe ser paciente y constante, ya que un árbol entrenado debe pasar siete años en maceta para ser considerado como un bonsái.
Un elemento primordial del bonsái es que puede inspirar y elevar el espíritu humano: este hecho es aceptado tanto por entusiastas aficionados como por maestros bonsayistas. Es una alternativa para fomentar el amor y cuidado de la naturaleza.
El bonsái en México
El bonsái llegó a México durante la última fase del Porfiriato con Tsasugoro Matsumoto, a quien Porfirio Díaz contrató para dar mantenimiento a los jardines del castillo de Chapultepec. Además de laborar para don Porfirio, este maestro bonsayista trabajó para otros presidentes como Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. A pesar de los esfuerzos del señor Matsumoto, este arte fue relegado y olvidado hasta la década de los setentas, cuando el ingeniero Emigdio Trujillo se convirtió en uno de los primeros mexicanos que desarrollaron esta técnica en el país. En diversas entrevistas, Trujillo (quien actualmente tiene su vivero en Atlixco) comenta que al principio en México no existía información sobre los bonsáis.
En el año 2004, en la ciudad de Puebla se fundó el club Shihai Bonsái, cuyo objetivo es crear una escuela de bonsái en donde se puedan aprender las técnicas milenarias de este arte. Además, en 2009, en el parque ecológico Revolución Mexicana se instaló el museo nacional del bonsái, el TenryuJi. Allí, al aire libre, se puede apreciar árboles de diferentes especies, que a lo largo de muchos años han sido entrenados como bonsái. Hay que resaltar que los clubes mexicanos se preparan y actualizan constantemente con las visitas de maestros de nivel internacional como el italiano Marco Invernizi y Pedro Morales de Puerto Rico, entre muchos más. Otro esfuerzo importante en México es la creación del museo Tatsugoro, ubicado en Fortín de las Flores, Veracruz, el primero en su tipo en toda Latinoamérica.
En la actualidad, los árboles se pueden obtener en los viveros de cualquier parte del país y, como no es necesario mantenerlos en estado silvestre, no se ponen en riesgo especies arbóreas. Se genera asimismo una derrama económica, ya que se ayuda a los empresarios de los viveros y maceteros. Además, por su tamaño, los bonsái pueden ser una buena alternativa para mantener árboles en los patios y jardines de nuestro hogar, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y promoviendo la armonía, la tranquilidad y la creatividad.
Como bien lo ha expresado en diversas ocasiones el señor Egmidio Trujillo, introductor e impulsor del bonsái en México: “un bonsái nunca está terminado, siempre existe algo para embellecerlo o mostrar la belleza oculta que esconde”.
|
|||||||||
|
Referencias bibliográficas
Chan, Peter. 1992. Bonsái. Libros Cúpula, Barcelona.
Lesniewiccz, Paul. (S/A) Bonsái, arboles en miniatura. Reverte, Barcelona.
Metz, Hermann. 1994. Bonsái: un manual básico. Omega, Barcelona.
Morales, Pedro. 2004. Lecciones básicas de bonsái. Millenium, San Juan (Puerto Rico).
Morales, Raquel. 2008. La enciclopedia del bonsái. Libsa, Madrid.
Naka, John. 1998. Técnicas de bonsái. Omega, Barcelona.
Nessman, JeanDaniel. 1998. Guía para el cuidado del bonsái, consejos prácticos. Suromex, México.
Pfisterer, Jchen. 1997. Bonsáis. Everest, León (España).
Prescott, David. 2001. Manual del bonsái. Blume, Barcelona.
Revista Bonsái de México. 2008. Año 1, vol. 1, núm. 1.
Revista Bonsái de México. 2009. Año 1, vol. 1, núm. 5.
Roger, Alan. 1994. Bonsái. Blume, Barcelona.
Trujillo, Emigdio. 2000. El arte del bonsái. Bazar de plantas, México.
|
|||||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||||
| Rodolfo Blanco Trucios,
Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Federación Mexicana del Bonsái.
Es médico cirujano y maestro certificado por la Federación Mexicana del Bonsái (FEMEXBO). Es presidente fundador de la Asociación Shihai Bonsái.
Francisco Javier Jiménez Moreno
Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Federación Mexicana del Bonsái.
Es estudiante de la Escuela de Biología de la BUAP. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ornitología, delegación Puebla, y ha escrito artículos de divulgación científica; es colaborador de la Asociación Shihai-Bonsái Puebla.
Rondy Martínez Cendo
Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Federación Mexicana del Bonsái.
Es técnico laboratorista, maestro certificado por la FEMEXBO y fundador de la Asociación Takumi Bonsái en la ciudad de México.
como citar este artículo →
Blanco Trucios, Rodolfo y Jiménez Moreno Francisco Javier, Martínez Cendo Rodny. (2011). El arte del bonsái. Ciencias 101, enero-marzo, 26-33. [En línea]
|
|||||||||
|
|||||||||
|
La biodiversidad en México: su conservación
y las colecciones biológicas
|
|||||||||
|
Rocío Luna Plascencia, Antonio Castañón Barrientos y
Andrea Raz-Guzmán
|
|||||||||
|
La biodiversidad es parte de nuestras vidas y constituye
el recurso del que dependen familias, comunidades, naciones y las futuras generaciones. La biodiversidad se describe como la variedad de vida en la Tierra y es una pieza fundamental para el sistema de soporte de la vida: proporciona servicios ambientales básicos para los seres humanos, a saber, agua dulce, suelo fértil y aire puro, ayuda a polinizar las flores, a limpiar los desechos y proporcionar alimentos, y desempeña un papel en la regulación de procesos naturales como el ciclo de crecimiento de las plantas, las épocas de reproducción de los animales y los sistemas climáticos. El término biodiversidad implica que ningún organismo vive en aislamiento, puesto que las formas en que los millones de organismos interactúan en la Tierra contribuyen al equilibrio del ecosistema global y a la supervivencia del planeta, según explica Spellerberg.
Se consideran tres niveles jerárquicos de biodiversidad: genes, especies y comunidades. Los tres niveles son necesarios para la sobrevivencia continua de la vida como la conocemos. Por esto, es importante estudiar todos los procesos que ocurren en todas las escalas, ya que éstas son reflejo de los diferentes ecosistemas, número de especies y el cambio en la riqueza de una región a otra que posee un país.
No obstante, la biodiversidad se encuentra amenazada por varios procesos, la mayoría antropogénicos, que transforman el entorno en el que vivimos; entre ellos se pueden citar los siguientes: 1) la pérdida y fragmentación de los hábitats, considerada la causa primaria de la pérdida de la biodiversidad en todos los niveles, que se da principalmente por los cambios en el uso del suelo para la agricultura, ganadería, acuacultura, etcétera, causada por la expansión de las poblaciones y actividades humanas; 2) las especies invasoras son consideradas como la segunda amenaza más grande para la biodiversidad. Ya sea una especie que haya sido introducida a un hábitat a propósito o accidentalmente, pues siempre puede causar problemas severos al ecosistema, el cual invade al incrementar su abundancia a expensas de las especies nativas, afectando desde individuos hasta el funcionamiento de las comunidades y la extinción de especies.
3) La contaminación ambiental elimina muchas especies de las comunidades y contribuye al cambio climático. Cualquier producto que intervenga en la dinámica de los ecosistemas y cause un efecto negativo se considera un agente contaminador y puede afectar a la biodiversidad; 4) el cambio climático, causado por las emisiones de los gases de invernadero, puede afectar la abundancia y distribución de las especies en los ecosistemas terrestres y acuáticos de todo el planeta, poner en riesgo el hábitat de especies nativas y amenazadas, y ocasionar su disminución o extinción.
5) La explotación de los recursos naturales por actividades antropogénicas ha ocasionado la destrucción masiva de ecosistemas. Al igual que lo han hecho otras poblaciones humanas, nuestro uso de los recursos para satisfacer las necesidades y comodidades de la vida moderna ha aumentado y nuestros métodos de explotación se han vuelto más eficientes. La severa sobreexplotación de los recursos ha afectado seriamente el equilibrio ecológico, sin que se establezca simultáneamente un desarrollo sustentable; 6) las poblaciones humanas están creciendo a una tasa exponencial, lo cual ha producido gran parte de los problemas ya mencionados. Aunque los desastres naturales, las enfermedades y las hambrunas causan mortandades humanas masivas, la especie humana es altamente resistente y sus poblaciones presentan un crecimiento continuo.
Registros de especies amenazadas
Como ya se señaló, son varias las amenazas que afectan directamente a la biodiversidad, y por lo tanto a las especies que se distribuyen en el planeta. Las consecuencias de estos procesos se pueden corroborar mediante los cambios en la abundancia de las especies registradas en las Listas Rojas de Especies Amenazadas elaboradas por la iucn, (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) en 2008.
De acuerdo con las Listas Rojas, a escala mundial, de un total de 1 642 189 especies que se encontraban descritas en 2008, 44 838 especies estaban evaluadas y 16 928 de éstas (38%) se consideraban amenazadas. Los grupos en situación grave incluyen a los hongos y líquenes (100%), los musgos (86%), los gusanos onicóforos (82%), las dicotiledóneas (74%), las monocotiledóneas (68%) y los helechos (66%).
En México, los grupos con mayor número de especies amenazadas incluyen: las plantas, con 261 especies, los anfibios, con 211, y los peces, con 114. Por otra parte, el hecho de que México ocupe el primer lugar entre ocho países latinoamericanos en cuanto al número de especies amenazadas (con 897 especies), es una indicación clara de la falta de normatividad en cuestión de protección de nuestros recursos bióticos.
En cuanto al estatus registrado para las especies mexicanas, existen 299 especies sin información, 235 vulnerables, 222 en peligro, 179 en peligro crítico, 158 casi amenazadas, 22 extintas y 6 extintas en la naturaleza. De igual forma, como en el caso anterior, México ocupa el primer lugar entre ocho países latinoamericanos con 3 122 especies amenazadas.
En el caso particular de México existe la Norma Oficial Mexicana, nom059, que lista las especies y subespecies de flora y faunas silvestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial, la cual establece especificaciones para su protección. Dicha norma debería constituir una plataforma de la cual partir para diseñar estrategias de manejo de recursos para su preservación. Sin embargo, el tráfico nacional e internacional de ejemplares de especies protegidas que son recuperados ocasionalmente en las carreteras y aeropuertos, y la presencia cotidiana de ejemplares en venta en los mercados indican que esta norma no es respetada.
La biodiversidad de México
México es uno de los cinco países megadiversos del mundo. Su territorio alberga fauna y flora de dos regiones biogeográficas (neártica y neotropical). Es un país tropical montañoso con un elevado número de endemismos, y presenta ambientes marinos templados en el Pacífico y tropicales en el Golfo de México y Caribe, todo lo cual significa que nuestro territorio es privilegiado en cuanto a la variedad de ecosistemas y variación genética en las especies. Asimismo, el país concentra entre 10 y 15% de las especies terrestres en sólo 1.3% de la superficie ambiental.
Con la precaución que implica la constante generación de información nueva, se puede decir que México ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de especies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios (295), el segundo lugar en mamíferos (500), el undécimo en aves (1 150) y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plantas con flores), ya que se calcula que tiene 25 000 especies. Además de ser una de las mayores del mundo, la biodiversidad de México cobra también importancia mundial, ya que muchas de las plantas cultivadas por el hombre son de origen mexicano.
La biodiversidad de nuestro país ha sido abordada desde diferentes perspectivas y estudiada considerando sus antecedentes históricos y geológicos, sus endemismos, la distribución de sus especies y los centros de origen de grupos de flora y fauna. Con el fin de contribuir al conocimiento de los recursos naturales del país, se han realizado numerosos esfuerzos en los últimos años para ofrecer diagnósticos acerca del estado de la biodiversidad en México. Ejemplos de ello son el Simposio sobre Biodiversidad de México de 1988 y el Simposio sobre Diversidad Biológica organizado en 1992 por la Sociedad Mexicana de Historia Natural, así como numerosas conferencias, congresos y eventos de difusión sobre la biodiversidad. No obstante estas acciones, y como es común a nivel mundial, la biota de México se encuentra parcialmente inventariada, por lo que es importante contar con instituciones nacionales que promuevan su conservación, por ejemplo, mediante el aumento en el número de colecciones biológicas y su manejo eficiente.
Las colecciones biológicas y la conservación
Las colecciones biológicas se constituyen por medio de inventarios que implican la recolección de especímenes, su identificación y su preservación, y en el caso de especies nuevas para la ciencia, el describirlas y nombrarlas, además de someter los ejemplares a un cuidadoso proceso curatorial para preservarlos a largo plazo. Las colecciones biológicas incluyen aquellas resguardadas en museos de historia natural, herbarios, jardines botánicos y zoológicos, así como las de microorganismos y de cultivo de tejidos, y las de recursos genéticos de plantas y animales. De esta forma, constituyen uno de los acervos más completos de la biodiversidad y representan recursos de importancia primaria para la investigación biológica.
Las colecciones biológicas cobran importancia no sólo porque son las depositarias de la biodiversidad, entendida como la riqueza, la abundancia y la variabilidad de las especies y comunidades, sino también porque contribuyen a la conservación, pues cada espécimen constituye un registro permanente que puede ser reanalizado cuantas veces sea necesario, minimizando los costos y maximizando la eficiencia de los trabajos de campo.
Los conocimientos e inventarios obtenidos de las colecciones conformadas de la biota mexicana constituyen una parte imprescindible de las actividades y los programas de conservación nacionales, ya que, sin una perspectiva clara de la riqueza biológica de nuestro territorio, no se podrá identificar lo que se está perdiendo como resultado de las alteraciones ambientales que el hombre ha generado en las últimas décadas. Así, el reciente interés mundial y los registros nuevos de especies ponen en relieve dos hechos: que el conocimiento de la biodiversidad de México es aún incompleto y que la extinción masiva de taxones, en particular en los trópicos, donde la diversidad es alta, avanza a paso acelerado. Por lo anterior, México es un claro ejemplo de las oportunidades y retos que deben enfrentar los países tropicales para generar información suficiente sobre su biota. Es aquí donde las herramientas de la tecnología moderna, como lo son las bases de datos, cumplen con la importante función de compilar y compartir el conocimiento básico taxonómico que permite alcanzar un nivel de exploración, planeación y seguimiento intensivo de los planes de conservación de la biodiversidad específicos para cada país.
Los ejemplos del uso e importancia que se puede asignar a la información biológica dentro del campo de la conservación incluyen, entre otros esfuerzos, la Lista Roja de especies y la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (cites), que han utilizado la información registrada en las bases de datos de las colecciones para identificar cambios en la distribución geográfica de las especies, determinar sus causas y establecer prioridades para la conservación de especies de flora y fauna cuyas poblaciones se encuentran amenazadas.
La conservación de la biodiversidad incluye también las acciones y proyectos que se llevan a cabo en museos y áreas protegidas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp), en México existen 38 reservas de la biósfera, 68 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 7 áreas de protección de recursos naturales, 29 áreas de protección de flora y fauna, y 17 santuarios. No obstante, el número de especies y organismos presentes en estos sitios constituye una pequeña parte de la biodiversidad de nuestro país. Al tiempo presente, menos de 5% de los bosques están protegidos en parques y reservas, e incluso éstos son vulnerables a las presiones económicas y políticas. Debido a ello, resulta de gran importancia no sólo incrementar el número de áreas protegidas decretadas por los gobiernos, sino la apropiación y seguimiento a largo plazo de políticas prudentes de desarrollo y conservación de la biodiversidad.
La participación y colaboración de instituciones nacionales cobra importancia en dichas políticas. De esta forma, instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio) han participado en la obtención de un mayor conocimiento acerca del estado, uso y conservación de los recursos naturales. Esta comisión intersecretarial ha logrado conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (snib), apoyar estudios sobre la materia, brindar asesorías a diferentes sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, y prestar servicios al público. Por otro lado, cabe resaltar a instituciones como la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Sociedad Botánica de México y la Sociedad Mexicana de Zoología, entre otras, que desarrollan actividades importantes como la recopilación de datos sobre la biota mexicana, y juegan un papel crucial en la aportación de conocimientos biológicos y de planes de conservación enfocados a distintos grupos taxonómicos.
Bases de datos
El manejo de la información de las colecciones biológicas debe hacerse por medio de bases de datos. En los últimos años, los sistemas de información electrónica como la red han facilitado el manejo de datos taxonómicos y el desarrollo de bases de datos. Éstas deben contener información clara, sistematizada, accesible y actualizada, que enriquezca los registros de los ejemplares y sirva como fuente de información para los modelos estadísticos utilizados en los programas de conservación. Sin embargo, la conformación de dichas bases se dificulta por la escasez de especialistas, de recursos económicos y de campañas de difusión sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.
Entre algunos ejemplos de bases de datos que existen se encuentran las siguientes: Global Biodiversity Information Facility; Specify, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Arkansas en Estados Unidos; Atta, del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica; itis, que está organizada como una asociación entre México, Canadá y eu, y Biótica de la Conabio, que homogeneiza los datos de las colecciones biológicas del snib y es uno de los sistemas pioneros en la administración de las colecciones biológicas a nivel mundial, gracias al cual México tiene hoy día un desempeño relevante en el desarrollo de la informática de la biodiversidad. Asimismo, el Instituto de Biología de la unam ha conformado un sistema de información electrónica de sus colecciones biológicas mediante el cual participa en las iniciativas de documentación de la biodiversidad del planeta y apoya a los investigadores y alumnos interesados en el tema.
La relevancia que tiene automatizar el manejo de la información biológica en las bases de datos se manifiesta al considerar que el esfuerzo coordinado entre las instituciones dedicadas a los inventarios taxonómicos y la planeación de estrategias de conservación podrá garantizar la protección de la biodiversidad al apoyar los esfuerzos de difusión de la información y coordinar acciones que ayuden a lograr dichos objetivos. El apoyo gubernamental resulta imprescindible en la conservación de la biodiversidad, ya que se requieren acuerdos para el intercambio de información que beneficie la protección de los recursos naturales. Dichos acuerdos son necesarios para la toma de decisiones ambientales, el avance de la investigación científica y el desarrollo económico de cada nación.
Una de las misiones principales de conformar, utilizar e intercambiar la información biológica contenida en las bases de datos debe ser que ésta se encuentre disponible para todo usuario en cualquier parte del mundo, y que sea de fácil acceso. Esta información debe englobar desde los datos básicos extraídos de las especies, como son los taxonómicos, hasta los genéticos, ecológicos, geográficos, etcétera. En el caso de México, a pesar de los avances que se logran año tras año, la compilación de información sobre su biodiversidad es aún insuficiente y la taxonomía de varios grupos bióticos es poco clara. Por otra parte, la bibliografía científica sobre la biota mexicana es bastante copiosa, pero en muchos casos estas publicaciones no están disponibles o no se pueden conseguir en México. Asimismo, una gran parte de la información producida localmente y contenida en trabajos de tesis es inédita y no está al alcance ni de los académicos mexicanos ni de los extranjeros.
De esta forma, las bases de datos que se conforman a partir de las colecciones biológicas representan herramientas primarias y vitales de apoyo para diferentes aspectos de análisis y de estrategias de conservación, y cumplen la función de constituir núcleos de información (morfológica, ecológica, geográfica, climática), de referencia y de consulta biológica, indispensables ante el denominado reto de la “crisis de la biodiversidad”. Incrementar el valor de las bases de datos mediante su uso general y su uso en iniciativas de conservación nacionales contribuirá a la apropiación de políticas que puedan continuarse no sólo a lo largo de algunos años, sino también a su transmisión a largo plazo con el fin de que la biodiversidad pueda ser tratada más seriamente como un recurso único global, usada con responsabilidad y, sobre todo, conservada.
El marco político nacional e internacional
El reto de la conservación de la biodiversidad requiere, además de su estudio, tecnología y profesionistas, un alto nivel de cooperación internacional. En las últimas décadas se han realizado esfuerzos importantes para lograr esta cooperación, entre los que se destacan la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra de 1992, el plan de acción conocido como Agenda 21, que fue aprobado por más de 178 gobiernos y ofrece un programa de acción para alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo xxi y afrontar las cuestiones ambientales y de desarrollo en los niveles mundial, nacional y local. Los miembros de la Convención de Diversidad Biológica (cdb) firmaron este primer acuerdo global para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología fue adoptado en enero de 2000 por los miembros de la cdb para reducir los riesgos del traslado de organismos vivos modificados a través de las fronteras, garantizar la utilización sin riesgos de las biotecnologías modernas, y compartir los beneficios obtenidos de los recursos genéticos con el país de origen. En diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo como fecha de entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Rapidamente, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable celebrada en la ciudad de Johannesburgo en 2002, conocida como Río+10, tuvo como objetivo la ratificación de diversos tratados internacionales y contempló revertir los procesos de pérdida y extinción de especies adoptando medidas adecuadas.
Recomendaciones para la conservación
Es bien sabido que la biodiversidad se encuentra en crisis debido a la pérdida acelerada de especies y la falta de conciencia sobre su conservación. Debido a esta situación, es prioritario el planteamiento de propuestas generales de acción que consideren la conservación de la biodiversidad, así como el desarrollo de proyectos de investigación a diferentes niveles.
Dichas propuestas deben: 1) incrementar el apoyo a las investigaciones científicas para garantizar la continuidad de la generación del conocimiento sobre la biodiversidad; 2) implementar acuerdos internacionales para agilizar el intercambio de bases de datos y ejemplares entre colecciones biológicas para fortalecer los programas de inventariado y evaluación de los recursos de cada país; y 3) persistir en las acciones de transmisión de conocimientos por medio de la producción de trípticos, guías, folletos, libros y manuales por parte de las instituciones académicas, con el fin de fortalecer la educación en las escuelas y la sociedad.
Asimismo, es recomendable que, además de la participación de académicos e instituciones, las autoridades incrementen las campañas masivas que fomentan acciones para el cuidado del ambiente, el agua y los ecosistemas terrestres y acuáticos por medio de la radio, la televisión, revistas y periódicos, a fin de crear conciencia en las personas en cuanto a la importancia de los recursos naturales. De esta misma forma, se recomienda aumentar la difusión de ciclos de conferencias, pláticas y actividades en la sociedad, con el proposito de generar una conciencia ecológica en un lenguaje entendible y hacer de la biodiversidad un lenguaje común entre la gente.
En consecuencia, las generaciones actuales deben adoptar la responsabilidad de impulsar los esfuerzos de conservación para legar las mejores condiciones de vida a las generaciones futuras, ya que ellas serán los testigos y jueces de nuestra capacidad para llegar a acuerdos y trabajar juntos en la conservación, el mejoramiento y el aprovechamiento de los recursos naturales en el mundo entero. Finalmente, el estudio de la biodiversidad continuará desempeñando un papel importante en el desarrollo futuro de los conceptos e ideas acerca de la función de ésta en el esquema general de la vida en la Tierra, de la cual formamos parte los seres humanos.
Conclusiones
México es un país megadiverso; sin embargo, el diagnóstico del estado de su biodiversidad es aún insuficiente y los inventarios bien estructurados incluyen sólo algunos grupos biológicos. Así, el quehacer taxonómico y de inventariado aún tiene un campo de desarrollo amplio en nuestro país.
La biodiversidad mexicana, como la del planeta, se encuentra en peligro por diferentes amenazas a la naturaleza, y como se puede observar en los registros de las Listas Rojas mundiales, México es uno de los países con los números más altos de especies en alguna categoría de amenaza. Asimismo, la situación de las especies no es muy clara, y aun cuando existen leyes que estipulan la protección de la biota, éstas no son debidamente acatadas. Por lo anterior, se han realizado numerosas reuniones internacionales y nacionales para tratar el tema de la conservación de la biodiversidad y se han llevado a cabo esfuerzos valiosos para lograr estudios acerca del estado de la misma. Sin embargo, estos casos no han tenido continuidad, lo que ha dificultado el progreso en el aumento del conocimiento acerca de nuestros recursos naturales, ya que este conocimiento es precisamente la base para lograr la implementación de acciones de protección y conservación.
El quehacer en divulgación científica en México avanza con éxito, aunque a paso lento, día con día. Cada vez se realiza un número mayor de campañas de radio y televisión sobre el estado y la conservación de algunas áreas naturales, de parques nacionales y de ciertas especies. No obstante, a pesar de dichas campañas, la idea de conservación sigue siendo mayoritariamente con fines estéticos o apelando a sentimientos de pérdida de especies que son agradables o que resultan tiernas para el humano. Por esta razón es necesario incrementar la información de la riqueza biológica de nuestro país por medio de la mayor difusión de acervos como las colecciones, y del intercambio de sus bases de datos. Esto permitirá hacer uso de dicha información para establecer planes de acción que logren una relación estrecha entre la comunidad científica y la sociedad, facilitando un mayor acercamiento y comprensión de la naturaleza que nos rodea dentro del contexto de la conservación. La difusión de la información y la participación de la sociedad resultan vitales para el futuro de la biota tanto del país como del mundo entero.
|
|||||||||
|
Referencias bibliográficas
Diario Oficial de la Federación. 1994 (16 de mayo). Norma Oficial Mexicana nom059, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección. Tomo cdlxxxviii, núm. 10.
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. 1988. Simposio sobre diversidad biológica de México. unam, México.
Llorente, J., P. Koleff y H. Benítez. 2000. Síntesis del estado de las colecciones biológicas mexicanas. Resultados de la encuesta “Inventario y diagnóstico de la actividad taxonómica en México 19961998”. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México.
e I. Luna (comps.). 1994. Taxonomía biológica. Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, México.
Páez, V. 2004. El valor de las colecciones biológicas. Actualidades Biológicas, vol. 26, núm. 81. Universidad de Antioquia, Medellín.
Primack, R. B. 2004. A Primer of Conservation Biology. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts.
Ramamoorthy, T. P., B. Bye, A. Lot y J. Fa (comps.). 1998. Diversidad biológica de México: orígenes y distribución. Simposio sobre la diversidad biológica de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología, México.
semarnat. 1997. Programa de conservación de la vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural, 19972000. México.
Wilson, E. O. 1988. Biodiversity. National Academy Press. Washington, D.C.
|
|||||||||
|
Recursos citados en la red
AttaInbio (Instituto Nacional de Biodiversidad):
http://www.inbio.ac.cr/es
cbd (Convención de Diversidad Biológica):
http://www.cbd.int
conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas):
http://www.conanp.gob.mx/
conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad): http://www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/perfil.html
gbif (Global Biodiversity Information Facility): http//www.gbif.org
itis (Integrated Taxonomic Information System): http://www.itis.gov
iucn (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources): http://www.iucnredlist.org y http://www.iucnredlist.org/static/stats
snib (Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad):
http://www.conabio.gob.mx/institucion/snib/doctos/acerca.html.
Otros recursos
http://www.tierramerica.net/2003/0922/conectate.shtml.
http://www.businessandbiodiversity.org.
http://www.sp2000.org/
|
|||||||||
|
_________________________________________________________
|
|||||||||
| Rocío Luna Plascencia
Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su línea de investigación se relaciona con la ecología de cangrejos ermitaños residentes en lagunas costeras, particularmente la ocupación de conchas de gasterópodos por los ermitaños estuarinos.
Antonio Castañón Barrientos Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su línea de investigación se ubica en los estudios de ventilas hidrotermales, mediante un análisis comparativo de la bioacumulación de metales pesados en el gusano Riftia pachyptila en el sistema de Guaymas, Golfo de California.
Andrea Raz-Guzmán Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Es doctora en Ciencias del Mar por la UNAM. Su línea de investigación se enfoca en comunidades macroepibénticas estuarinas. Es profesora de biología y ecología estuarinas en la licenciatura de Biología y el posgrado de Ciencias del Mar de la UNAM. Pertenece al Coastal and Estuarine Research Federation, Estuarine and Coastal Sciences Association, y World Seagrass Association.
como citar este artículo →
Luna Plascencia, Rocío, Castañon Barrientos Antonio y Raz-Guzmán Andrea. (2011). La biodiversidad en México: su conservación y las colecciones biológicas. Ciencias 101, enero-marzo, 36-43. [En línea]
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Física e historia en el siglo xxi: encuentros y desencuentros
|
|||||||||
|
Alma Silvia Díaz Escoto
|
|||||||||
|
Soy hija de un profesor de física que durante las sobremesas
familiares acostumbraba dar conferencias magistrales, que yo disfrutaba entre la admiración y la incomprensión. Sus exposiciones sobre Einstein, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, el caos, la incertidumbre, la antimateria, las realidades paralelas, los hoyos negros y la relación entre el mundo de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande me resultaban tan fascinantes que llegué a preguntarme por qué las clases de física en la escuela eran tan aburridas. En cambio, las de historia eran tan interesantes que decidí hacer la carrera en el tema, aunque siempre guardé un secreto amor por la física que me ha llevado a leer una gran cantidad de textos de divulgación sobre la materia.
Como historiadora especializada en México contemporáneo, me he dado cuenta de las muchas dificultades metodológicas que enfrenta la investigación histórica en la actualidad, al mismo tiempo que he seguido la trayectoria de las investigaciones sobre física y el asombro con que los científicos han ido aceptando las evidencias científicas del siglo xx. Esto me ha llevado a reflexionar sobre la posible relación entre los nuevos paradigmas científicos y las discusiones y reflexiones en torno al quehacer histórico, así como a la posible influencia de las teorías más recientes de la física en las nuevas corrientes historiográficas.
La ciencia es una útil herramienta de interpretación que sirve para resolver distintos problemas —físicos, químicos, biológicos, sociales, históricos, etcétera— que presenta el universo y, que a lo largo de la historia, se ha transformado de acuerdo a los problemas y demandas de solución de cada época.
Orden, desorden, caos e incertidumbre
Hacia finales del siglo xix, algunas voces ya cuestionaban los fundamentos de la física. Entre 1900 y 1927, científicos como Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Schwarzschild, Schrödinger, Born, De Broglie, Lorentz, Pauli, Dirac, entre otros, debilitaron con sus teorías el sólido edificio de la física clásica. Así lo expresó Edgar Morin en Introducción al pensamiento complejo: “la complejidad ha vuelto a las ciencias por la misma vía por la que se había ido. El desarrollo mismo de la ciencia física, que se ocupaba de revelar el orden impecable del mundo, su determinismo absoluto y perfecto, su obediencia a una ley única y su constitución de una materia simple primigenia (el átomo) se ha abierto finalmente a la complejidad de lo real”.
La investigación sobre física del siglo xx rompió con los paradigmas de la modernidad y sus definiciones específicas y sus respuestas únicas para problemas únicos.
En un artículo publicado en la revista Anales de Física en 1905, “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, Albert Einstein sentó las bases de la teoría de la relatividad. El argumento central de esta teoría es que no existen ni el tiempo ni el espacio absolutos y que la velocidad de la luz es la misma para todo observador, sin importar si está o no en movimiento. Además comprobó que, conforme una velocidad se aproxima a la de la luz, el tiempo transcurre con más lentitud, es decir, que la luz no envejece.
Al mismo tiempo, a partir de los descubrimientos de Planck se establecieron las bases de la teoría cuántica, la cual establece que la energía no se transporta en forma continua, como se creía anteriormente, sino en forma de paquetes llamados cuantos. Además se hizo otro descubrimiento, que Hawking expresa así en Historia del tiempo: “la mecánica cuántica no predice un sólo resultado para cada observación. En su lugar predice un cierto número de resultados posibles”.
En medio de la sorpresa y la incredulidad de la comunidad científica ante estos hallazgos, Bohr dijo que “si al pensar en la mecánica cuántica no se siente vértigo, es que realmente no se ha entendido”.
Más aún, expone Edgar Morin: “se ha descubierto en el universo físico un principio hemorrágico de degradación y de desorden (segundo principio de la termodinámica); luego, en el supuesto lugar de la simplicidad física y lógica, se ha descubierto la extrema complejidad microfísica; la partícula no es un ladrillo primario, sino una frontera sobre una complejidad, tal vez inconcebible; el cosmos no es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de desintegración, y al mismo tiempo de organización”.
A partir de estos descubrimientos se modificó aquella concepción esencial del átomo (atomo = sin división) que lo consideraba la base indivisible de toda la materia, y se estableció que el átomo es un elemento muchísimo más complejo conformado, según señala Luis de Alba, “por electrones externos y quarks up y down en el centro formando protones y neutrones (nucleones) unidos por mensajeros de fuerza llamados gluones. Además, fuera del átomo están los neutrinos a los que nadie encuentra utilidad”. Y todavía más, existen indicios de que los quarks podrían estar compuestos de formas diversas de vibración, cuyo elemento fundamental podría ser información. Es decir, probablemente la base esencial, el tan buscado principio fundamental, el apeirón, puede ser la información.
Por otra parte, se descubrió que el electrón no es un hecho en sí, sino un paquete de ondas de probabilidad con diversas trayectorias posibles y eventualmente, como expresa De Alba, “la información, no la mente consciente, sería responsable de que un electrón observado se comporte de distinta manera que uno no observado”.
Entonces, contrario a lo que se creía, el electrón puede ser una onda o una partícula y es en función del experimento que puede determinarse el comportamiento del electrón, ya sea como onda o como partícula. Es decir, onda y partícula son estados complementarios del electrón; o sea, el electrón es las dos, en tanto no se establezca alguna de ellas a partir de un experimento.
Así, la ciencia física que anteriormente se basaba en certezas y leyes tuvo que admitir, como expresa Luis de Alba, “que no podemos conocer de manera simultánea ciertas variables del mundo subatómico, no por problemas con la iluminación, sino porque no están determinadas, no existen antes de la observación”.
De acuerdo con Luis Enrique Otero Carvajal, el principio de incertidumbre postulado por Heisenberg contradice por completo los postulados de la física clásica acerca de la relación entre observador y observado, al sostener que no es posible conocer simultáneamente la posición y el impulso de una partícula, con lo que se rompió con la antigua pretensión de la física moderna de alcanzar mediante el conocimiento todos los fenómenos físicos del Universo.
La afirmación de que la luz unas veces se comportaba como partícula y otras como onda causó desconcierto y polémica. Más aún, según Luis de Alba, se descubrió que “el quantum de luz era ambas cosas o, mejor todavía, no era ninguna de ellas y nos presenta una respuesta según la pregunta que hagamos”.
En relación con el principio de incertidumbre, al inicio de los años cuarenta, atónito con los descubrimientos de la teoría cuántica, Einstein expresó aquella famosa frase: “no puedo creer ni por un solo instante que Dios haya decidido jugar a los dados con el Universo”.
Los físicos, antes ocupados en descifrar las leyes del orden universal, empezaron a estudiar el desorden, el caos y la incertidumbre. Según expresa De Alba, los científicos tuvieron que reconocer que “todos los electrones son iguales porque no hay más que uno en todo el Universo, este electrón aparece una y otra vez en cada átomo, en cada molécula de cada objeto, ser vivo o no, planeta, estrella, galaxia, cúmulo de galaxias. El único electrón viene del pasado, lo observamos en el presente y continúa hacia el futuro, regresa en el tiempo como un positrón (la antimateria del electrón) y regresa al presente, que fue pasado cuando venía del futuro y es futuro cuando regresa a un pasado más lejano. Es una danza que llena el espacio y el tiempo”.
Ambas, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, revolucionaron las formas de concebir el Universo; ambas sirven para explicarlo, un universo dinámico y en expansión que se originó con la gran explosión. La relatividad explica las distancias estelares entre galaxias en movimiento a una velocidad cercana a la de la luz. La cuántica explica cómo y de qué están conformadas las galaxias.
Si bien estas nuevas teorías no anulan las anteriores, mostraron que las leyes que sirven para comprender lo visible no son las mismas que explican el mundo de lo invisible y, como expresa Morin, “se hizo evidente que la vida no es una sustancia, sino un fenómeno autoecoorganizador extraordinariamente complejo que produce autonomía”.
Ante este panorama, la física se ha convertido en una forma de pensar el mundo, capaz de deconstruir conocimientos establecidos y erradicar las viejas creencias de un Universo estable, regular y definitivo. Es una ciencia que se muestra abierta a descifrar el 99% de espacio aún desconocido del Universo.
Con la transformación de los paradigmas científicos de la modernidad, cambió la representación del Universo y la naturaleza; aún más, según Otero, llegó a su fin la “vieja ilusión mecanicista, con lo que todo el edificio de la física clásica que tantos esfuerzos había costado levantar se tambaleaba peligrosamente”. Fue entonces que se cuestionaron duramente la concepción determinista de la ciencia, la certeza de un progreso indefinido de la ciencia y la eventual posibilidad de dominar la naturaleza.
Sin duda, estos avances científicos han repercutido en el desarrollo tecnológico (por ejemplo: la tecnología en miniatura, nanotecnología), pero no siempre han servido para el bienestar de la humanidad, pues muchas veces han sido y siguen siendo causantes de terribles catástrofes.
Quedan muchas incógnitas. Stephen Hawking, al introducirse en el estudio de los llamados agujeros negros, comprendió que es imposible predecir la evolución del Universo y respondió a aquella inquietud de Einstein sobre el caos, el azar y la incertidumbre, con la afirmación de que Dios no sólo juega definitivamente a los dados sino que además a veces los lanza hacia donde no podemos verlos y todavía guarda algunos ases en la manga.
La historia, ¿ciencia o teoría?
Es indudable que los avances científicos en la física han influido en el quehacer histórico, toda vez que, como expresa Edgar Morin, “lo que afecta a un paradigma, es decir, la clave de todo un sistema de pensamiento, afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la epistemología, a la lógica y, en consecuencia, a la práctica, a la sociedad, a la política”.
A la par de las nuevas concepciones en las ciencias duras surgieron en las ciencias sociales y las humanidades inquietudes por estudiar los aspectos inestables, desordenados y caóticos de las sociedades; unidad y diversidad; continuidades y rupturas, etcétera.
Así, a lo largo del siglo xx, en medio de grandes discusiones entre historiadores, surgió una serie de corrientes historiográficas: la escuela de los Annales, la de Frankfurt, la historia de las mentalidades, la historia crítica, las escuelas marxistas, la escuela inglesa, la historia social, la cultural, la microhistoria, el relativismo, la historia posmoderna, la teórica, etcétera. Básicamente, cuestionaban las formas de construcción del discurso histórico, o sea el positivismo primero y el historicismo después. Sin embargo, en la práctica se ha seguido privilegiando la forma positivista de hacer historia, no en vano Carlos Aguirre escribió en su Antimanual del mal historiador que: “el primer pecado capital de los malos historiadores actuales es el positivismo, que degrada la ciencia de la historia a la simple y limitada actividad de la erudición”.
Tomando ciertos postulados de las nuevas teorías de la física se empezaron a cuestionar las formas de analizar los procesos históricos. Joseph Fontana expone a manera de analogía que “algunos historiadores aluden a que en la actualidad las leyes de la física expresan posibilidades y no certezas”.
Al mismo tiempo, se cuestionaban aspectos sociales relacionados con la vieja idea decimonónica de orden y progreso y la idea de linealidad en los procesos históricos. Para Fontana, “la linealidad es, de hecho, una consecuencia necesaria del fin de la historia, propugnado por una burguesía triunfante que tiene interés en hacernos creer en la existencia de un único orden final de las cosas”. La mayoría de las nuevas escuelas historiográficas coinciden en que el devenir histórico no necesariamente conlleva procesos de progreso constante como se aseguraba anteriormente; de hecho, con frecuencia se presentan retrocesos, de tal suerte que hoy la idea misma de progreso está en duda.
Otro aspecto que ha desatado polémica es el de la concepción del tiempo y su relatividad en la historia. Aguirre plantea que “no son iguales los tiempos en que una sociedad vive una verdadera revolución social que los tiempos de lenta evolución; los tiempos de auge y crecimiento que los de decadencia”. En tanto, Braudel expresó que el tiempo newtoniano no es el tiempo histórico y que para comprender los procesos de la historia es necesario observarlos en la corta, en la mediana y en la larga duración.
Un tema más de discusión, siempre latente, es aquel relacionado con la factibilidad de considerar la historia como ciencia. Autores como José Carlos Bermejo definitivamente le niegan tal derecho, ya que según dice la historia, “carece de un lenguaje de validez universal y porque es incapaz de formar conceptos”.
Los cuestionamientos han tocado incluso el tema de la utilidad de la historia; no obstante, Bermejo dice que algunos autores sostienen que la historia “ha entrado en crisis, otros siguen proclamando su vigor y creyendo en su validez, ya sea en sus formas más tradicionales […] o en otras formas más adaptadas al mundo de la imagen y los medios de comunicación de masas”.
La mayoría de las nuevas corrientes historiográficas son en cierta manera reformistas, proponen algunas transformaciones teóricas y metodológicas, pero no se plantean una verdadera nueva forma de hacer historia, tal vez porque, como Einstein, en un momento dado temen perder el piso determinista que les da seguridad, y sienten el vértigo que la física cuántica provocó en la comunidad científica en el siglo pasado.
No obstante, una corriente que podría considerarse distinta y que está dispuesta a replantearse el marco teórico del quehacer histórico es la historia teórica, que es mucho más cercana a la filosofía de la ciencia que a la historiografía. Bermejo explica que “la historia teórica pretende analizar las posibilidades y los límites del conocimiento histórico […], no se propone conocer el pasado, sino simplemente analizar el conocimiento”.
Bermejo expone que todas las corrientes historiográficas, excepto la historia teórica, ven a la historia como discurso y que la única diferencia entre ellas es la forma en que cada una define la realidad histórica, ya que ven a la historia como “un proceso de investigación del pasado a partir de los documentos; esos documentos que están a nuestra disposición nos permiten alcanzar un conocimiento suficiente del pasado y, por lo tanto, conocer la realidad histórica, que a su vez puede ser expresada en los textos de los libros de historia”.
Más aún: no podemos soslayar que existe una historia escolar de carácter oficial que tiene como propósito dar identidad, promover el nacionalismo, justificar el sistema sociopolítico, dar sentido al sistema de creencias, etcétera; gran parte de la investigación histórica sirve a esta causa. Por otra parte, la investigación histórica que tiene como propósito generar conocimiento y explicar el pasado para comprender el presente tampoco goza de mucha independencia, toda vez que, en general, es financiada por el propio Estado.
Bermejo cuestiona el papel del discurso histórico como ideología y al historiador como ideólogo al servicio de la clase dirigente, ya que plantea que el historiador no puede seguir desempeñando ese papel, en vista de que el poder ya no lo necesita.
Además, el mismo quehacer científico está en tela de juicio, pues actualmente es difícil distinguir el conocimiento científico del que no lo es. Bermejo explica en ¿Qué es la historia teórica?: “lo que ocurre en la actualidad es que la propia idea del método científico ha entrado en cierto modo en crisis, al reconocer los filósofos de la ciencia que el problema de los criterios de demarcación, es decir, de aquel conjunto de criterios que nos permitan diferenciar a la ciencia de lo que no lo es, no posee una solución fácil”.
Por otra parte, los sociólogos que han tratado de explicar las sociedades humanas culpan al modelo liberal burgués de las catástrofes del siglo xx; más allá de proponer nuevas formas de investigación para fenómenos sociales, han propuesto cambios profundos en las sociedades, por ejemplo: Immanuel Wallerstein sugiere como uno de los elementos principales para el debate mundial pensar en estructuras “que den primacía a la maximización de la calidad de vida para todos, al mismo tiempo en que se limiten las formas de violencia colectiva, de manera que cada cual tenga el más amplio espacio de opciones y decisiones individuales, sin que se amenace la igualdad y sobrevivencia de derechos de los demás, en lugar de hacer de la incesante acumulación de la riqueza la lógica primaria de las decisiones políticas y sociales”.
Considero, sin embargo, que primero es necesario entender mejor cómo funcionan y han funcionado las sociedades humanas —en su complejidad— a lo largo del devenir histórico, antes de culpar o hacer consideraciones sobre cómo debería ser la sociedad, pues sin una comprensión más amplia del fenómeno no se pueden hacer propuestas realistas o éstas sólo quedan en discursos y buenas intenciones.
A juzgar por los periodos en que se han dado las polémicas entre historiadores y se han conformado las nuevas corrientes historiográficas, así como por los temas de interés de los historiadores en los diferentes momentos y espacios geográficos, me atrevería a afirmar que más allá de las investigaciones que algunos historiadores hayan hecho a partir de las nuevas teorías científicas, sus reflexiones han sido guiadas por los grandes acontecimientos del siglo xx que han cimbrado a la humanidad: las dos guerras mundiales, las revoluciones, las otras guerras, los movimientos libertarios del 68, la caída del bloque socialista, etcétera. Como expresó Collinwood, “los historiadores no miran los fenómenos sino a través de ellos. Es decir, a los historiadores los mueve a reflexión los acontecimientos de su presente y de su pasado inmediato. Al tratar de comprender y explicar los hechos de su tiempo acuden a escudriñar en el pasado más remoto. Puedo afirmar, entonces, que los acontecimientos sociales del siglo xx han sido el gran motor para la reflexión histórica, y que los avances científicos han sido un elemento más.
Por lo anterior, el historiador debería estar dispuesto a replantear sus paradigmas y dejar caer sus viejas metodologías y formas de interpretación de los procesos históricos, como en su momento hicieron los físicos del siglo xx. Como expresara Pablo Escalante en Educación e ideología en el México antiguo: “al mirar el pasado, al hurgar en él, tenemos que estar dispuestos a mancharnos hasta el cuello. Lo terrible y lo sublime se mezclan en un cuadro que contemplamos con la única misión de explicarlo. No se trata de recoger lo exquisito y desprendernos de lo grosero, de lo tosco, de los hombres y sus conflictos. Los que sirven la historia sobre vajillas de plata y manteles blancos están pateando por debajo de la mesa a los hombres de carne y hueso que reclaman su sitio”.
Por último, más allá del desarrollo científico en las ciencias exactas, en las ciencias sociales y en las humanidades se hace necesario repensar la idea misma de ciencia, su función social, sus aparatos conceptuales, sus fundamentos teóricos, sus métodos y la interrelación de conocimientos, ya que, como escribió Edgar Morin, “la ciencia se ha vuelto ciega por su incapacidad de controlar, prever, incluso concebir su rol social, por su incapacidad de integrar, articular, reflexionar sus propios conocimientos. Si, efectivamente, el espíritu humano no puede aprehender el enorme conjunto del saber disciplinario, hace falta entonces cambiar el espíritu humano o el saber disciplinario”.
|
|||||||||
|
Referencias bibliográficas
Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2002. Antimanual del mal historiador. La Vasija, México.
Bermejo Barrera, José Carlos. 2004. ¿Qué es la historia teórica? Akal, Madrid.
Braudel, Fernand. 1970. La historia y las ciencias sociales. Alianza, Madrid.
Escalante, Pablo. 1985. Educación e ideología en el México antiguo. El Caballito, Introducción, sep, México.
Fontana, Joseph. 2002. La historia de los hombres: el siglo xx. Crítica, Barcelona.
González de Alba, Luis. 2000. El burro de Sancho y el gato de Schrödinger, Paidós, México.
Grosfoguel, Ramón. 2006. “Del final del sistema mundo capitalista hacia un nuevo sistema histórico alternativo: la utopística de Emmanuel Wallerstein”, en Nómadas, núm. 25. Pp. 4452.
Hawking, Stephen. 1988. Historia del tiempo. Crítica, México.
Herández Sandoica, Elena. 2004. Tendencias historiográficas actuales. Akal, Madrid.
Markarian, Roberto y Rodolfo Gambini (eds.). 1997. Certidumbres, incedrtidumbres y caos. Reflexiones en torno a la ciencia contemporánea. La Vasija, México.
Morin, Edgar. 1990. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa, Barcelona.
Otero Carvajal, Luis Enrique. 1993. “La revolución científica del siglo xx”, en Cuadernos del mundo actual, (Historia, 16), Madrid.
Walsh, W. H. 1991. Introducción a la filosofía de la historia. Siglo XXI, México.
|
|||||||||
|
__________________________________________________________
|
|||||||||
| Alma Silvia Díaz Escoto
Dirección General de Bibliotecas,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Es estudiante en la maestría en Historia en la UNAM, imparte cursos en la ENP y en el Colegio de Pedagogía de la facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Es técnica académica en el área de Recursos de Información Electrónica de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
como citar este artículo →
Díaz Escoto, Alma Silvia. (2011). Física e historia en el siglo XXI: encuentros y desencuentros. Ciencias 101, enero-marzo, 48-55. [En línea]
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Una invitación a la teoría matemática de la música.
I. Introducción y teoría de la interpretación
|
|||||||||
|
Octavio A. Agustín Aquino y Emilio Lluis Puebla
|
|||||||||
|
Es evidente que en las últimas dos décadas del siglo pasado,
y hasta la fecha, ha habido una gran tendencia en la matemática a realizar no sólo aplicaciones, sino a emplear esta ciencia en una gran variedad de campos del conocimiento. El de la música no ha sido la excepción, aunque ya sucedía desde la época de Pitágoras. En Europa, durante la Edad Media, la música estaba agrupada con la aritmética, la geometría y la astronomía en el cuadrivio. La música no se consideraba un arte en el sentido moderno, sino una ciencia aliada con la matemática y la física (la acústica).
La teoría matemática de la música toma cada vez más un estatus prestigioso como ciencia, al grado de que la revista Science publicó la investigación de Dimitri Tymoczko sobre las aplicaciones de ciertos espacios topológicos, llamados orbiedades, a la música. A pesar de lo anterior, todavía es relativamente desconocida la aplicación de conceptos matemáticos a la musicología. Para empezar, veamos un poco lo que es la musicología y su estado pasado y presente. Su nombre es adoptado del francés musicologie para referirse al estudio escolástico de la música. En alemán se le denomina musikwissenschaft, que literalmente significa “ciencia de la música”. Hacer musicología no es fácil, pues la musicología tradicional carece de un marco conceptual estable. Una razón para explicar lo anterior es que en la musicología tradicional existe el típico problema del “encapsulamiento”: se da un postulado encapsulado y se impide cualquier acceso a la (presunta) complejidad escondida. En las matemáticas, el acceso a la complejidad es posible y su realización da penetración en el concepto; en el encapsulamiento musicólogico, los intentos apuntan al vacío, generalmente mediante el rompimiento del flujo de la información por medio de un oscuro camino que pretende ser racional, ornamentado con metáforas. Así, transforma un posible concepto profundo en un concepto misterioso, es decir, transforma la ciencia en fábula.
Afortunadamente, el cubo topográfico —que explicaremos más adelante— ofrece una herramienta compleja que puede proporcionar profundidad del tipo con que se cuenta en matemáticas. Por lo tanto, la musicología debe tener, ante todo, libre acceso a la complejidad encapsulada: no es posible cultivar regiones del conocimiento privado e inaccesible.
Uno de los propósitos de la teoría matemática de la música es la de establecer dicho marco conceptual estable, definiendo los conceptos en una forma precisa. Sin embargo, no trataremos con la realidad completa de la música tal y como aparece en los contextos psicológicos, fisiológicos, sociales, religiosos o políticos. Veamos a continuación las actividades fundamentales relacionadas con la música y luego su fundamento en campos científicos de investigación establecidos.
La música, tradicionalmente, descansa en una conexión fuerte entre facticidad artística y reflexión intelectual. En muchas ciencias, y aún en las artes, tal entrelazamiento es un aspecto exótico, pero la musicología tiene que tratar con ambas, lo que la convierte en un caso muy especial. Las cuatro actividades relacionadas con la música son: producción, recepción, documentación y comunicación. Las podemos visualizar mentalmente en una figura de tetraedro que, por supuesto, no es la única clasificación posible; sin embargo, son lo suficientemente grandes como para mostrar la inmensa variedad de perspectivas cuando tratamos con la música. Cada actividad tiene una importancia de por sí, pero sólo cuando están juntas es posible comprender el fenómeno musical.
Los dominios fundamentales científicos requeridos para relacionar las actividades descritas incluyen la semiótica, la física, las matemáticas y la psicología. Definiremos provisionalmente la música como un sistema de signos compuestos de formas complejas, que pueden ser representados por sonidos físicos y que de esta manera median entre contenidos mentales y psíquicos. Así, se recurre a la semiótica, pues para describir estas formas las matemáticas son el lenguaje adecuado. De igual manera, para representar dichas formas en el nivel físico, la física es indispensable, y para entender el contenido psíquico, la psicología es la ciencia requerida. De ninguna forma se pretende crear un esquema reduccionista de la realidad musical, sino ubicar la musicología en el mismo lugar que ocupa cualquier área de investigación, ya fuere de las ciencias naturales o de las humanidades, y acabar con el aura de misticismo y la fuerte recurrencia a la subjetividad que, en lo tocante a nuestro tema, se invocan con frecuencia. Tenemos una representación mediante el tetraedro imaginario anterior para visualizar en forma sinóptica la situación general donde puede contestarse la pregunta: ¿de qué se trata la música?
Es fundamental enfatizar que quien emplee métodos matemáticos, lógicos o computacionales en la música no tiene que ser docto en la filosofía de la música, pero sí es necesario que tenga una orientación dentro de la compleja ontología de este arte. Tanto en la música como en otras áreas del conocimiento se ha atestiguado cómo la precisión de las matemáticas, más un conocimiento deficiente acerca de la ontología del área de aplicación, provoca un dogmatismo; injustamente, se suele responsabilizar a las matemáticas por este problema, en lugar de cuestionar la falta de capacidad de hacer nexos de quien la aplica.
La teoría matemática de la música ofrece un modelo ontológico con un carácter flexible y abierto a modificaciones. Se intenta aportar un “sistema” de coordenadas para localizar problemas dentro del proceso de hacer musicología. Así, se propone desde un principio formular un sistema tridimensional que nos permita identificar dónde vive el concepto de la música, y qué se conoce como topografía de la música. Las coordenadas son: 1) realidad; 2) comunicación; y 3) semiosis. Veamos estas coordenadas con un poco más de detalle.
La realidad de la música es física, psicológica y mental. En el nivel físico se trata de un fenómeno acústico, en tanto que en su nivel mental se trata de la partitura como una abstracción. Como realidad psíquica, la música expresa los estados emocionales de sus creadores y afecta emocionalmente al escucha.
La comunicación de la música pasa por tres instancias: el nivel del creador, o lo que se conoce como la poiesis, seguido por el nivel neutral que es la obra en sí. Por último, el nivel estético del escucha es la instancia que percibe al ser interpretada una obra. Desde el momento en que una obra musical es creada, la existencia del creador es fija; en cambio, el número de escuchas e intérpretes crece constantemente.
Como la música es uno de los sistemas no lingüísticos más desarrollados de signos, la semiosis juega un papel en la ubicación de su ontología. Se enfatiza que la música no se interpreta como un tipo de lenguaje; al contrario, hay diferencias significativas entre un sistema musical y uno lingüístico. Sin embargo, se describe la semiótica de la música desde la perspectiva de la semiología estructuralista de Roland Barthes como una generalización de la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure. Para no desviarnos del propósito de este esbozo no ahondaremos en este interesante aspecto; sin embargo, mencionaremos que un sistema es semiótico si se articula según una estratificación fundamental de signos en su significante, significación y significado, donde el significante (los morfemas, o sea, la mínima forma significativa) llega a lo profundo del mensaje, el significado, por medio de las relaciones de la significación.
Todo lo anterior señala que una ubicación ontológica de la música puede interpretarse como un punto en un cubo tridimensional generado por los ejes de realidad, comunicación y semiosis; cada uno, a su vez, articulado en tres valores: 1) realidad: física, psíquica, mental; 2) comunicación: creador, obra, escucha; y 3) semiosis: significante, significación, significado.
De manera muy breve, así es como se obtiene el cubo topográfico de la ontología musical, que consiste en un conjunto de 33 = 27 posibles ubicaciones topográficas como puntos. No obstante, cualquier objeto general puede ubicarse en cualquier subconjunto del cubo, y los 27 puntos son sólo ubicaciones elementales a partir de las cuales se componen ontologías más complejas.
Mazzola resume contundentemente lo expuesto: “es equivocado creer que la música es un asunto especial de la ciencia porque se trata de objetos que apuntan a un estrato no mental de la realidad. La psicología, por ejemplo, estudia emociones; la física estudia partículas elementales. Todos estos objetos comparten aspectos que trascienden la conceptualización humana. Pero podemos concebirlos en un sistema cognoscitivo y modelar su comportamiento con un éxito impresionante para nuestra capacidad de comprensión. La música no es ni más ni menos accesible que la física, pero tenemos que establecer un sofisticado sistema de signos para poder aprehender su significado; el lenguaje común no es la herramienta para el espacio conceptual de la música”.
A finales de 2002 apareció publicado el libro de Guerino Mazzola, del cual el segundo autor de este artículo tiene el honor de ser uno de los colaboradores. Podemos apreciar que el mismo título de la obra, The Topos of Music, posee un doble sentido. Por un lado está la palabra griega topos, que significa lugar y que sugiere la ubicación del concepto de la música como un tópico, en el sentido de Aristóteles y Kant. Por otro lado, se hace referencia a la teoría matemática de topos, que sirve para reflejar el sistema de signos musicales, esto es: la música en su faceta como un sistema abstracto cuya estructura puede permanecer escondida a falta de un marco adecuado de comprensión. Este doble significado expresa, de hecho, la intención de unificar una profundización filosófica con la precisión de las matemáticas en torno a la musicología. La música está enraizada en realidades físicas, psicológicas y semióticas, pero la descripción formal de las instancias musicales corresponde al formalismo matemático.
La teoría matemática de la música está basada en las teorías de módulos y de categorías, en la topología algebraica y combinatoria, en la geometría algebraica y la teoría de las representaciones, entre otras. Su propósito es describir las estructuras musicales. La filosofía que subyace a ella se basa en la comprensión de los aspectos de la música que están sujetos al raciocinio de la misma manera en que la física puede hacerlo respecto de los fenómenos propios del trabajo científico.
Esta teoría está basada en un lenguaje adecuado para manejar los conceptos relevantes de las estructuras musicales, en un conjunto de postulados o teoremas con respecto de las estructuras musicales sujetas a las condiciones definidas, y en la funcionalidad para la composición y el análisis con o sin computadora.
En un magnífico artículo panorámico titulado “Towards Big Science”, Mazzola cita los elementos propuestos por Pierre Boulez en un programa de los años sesentas que tiene la intención de que las artes y la ciencia se reconcilien (uno diría que es más una reconciliación de los artistas y los científicos). Con este postulado, la invocación de Boulez acerca de la “real imaginación” solamente puede ser concebida mediante la realización virtual (esencial) del sistema complejo teórico y práctico de la música, de sus sonidos y relaciones mediante la tecnología informática de hoy.
La música es una creación central de la vida y el pensamiento del ser humano: actúa en otra capa de la realidad que la física. Creemos que el intento de comprender o de componer una obra de gran envergadura en la música es tan importante y difícil como el intento de unificar la gravitación, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares débiles y fuertes. Lo que es seguro es que las ambiciones son comparables y, por lo tanto, las herramientas deben serlo también.
Mazzola concuerda con Boulez en que “la música no puede degenerar o reducirse a una sección de las matemáticas: la música está fundamentalmente enraizada en las realidades físicas, psicológicas y semióticas. Pero requerimos más métodos sofisticados, además de los datos empíricos y estadísticos para describir formalmente las instancias musicales”.
En los años ochentas, Mazzola observó que las estructuras musicales son también estructuras globales que se construyen pegando datos locales. Utilizó la selección de una cubierta tipo atlas, la cual es parte del punto de vista en el sentido de Yoneda y Adorno. Los mapas se llaman “composiciones locales” y consisten (vagamente) en subconjuntos finitos K de módulos M sobre un anillo R. Estos mapas K se pegan y comparan mediante isomorfismos de los módulos subyacentes. Tales objetos globales, los cuales generan diferentes categorías, se llaman composiciones globales. Estos son los conceptos estudiados en lo que ahora se conoce como la teoría matemática clásica de la música.
Mazzola menciona tres paradigmas mayores de las matemáticas y la musicología que se han desarrollado durante los 150 años en que su evolución ha sido paralela, y en que la presencia de las matemáticas sobre la música ha crecido. Estos son: las estructuras globales, las simetrías, y la filosofía de Yoneda. La primera quiere decir, en palabras, que las estructuras localmente triviales se pueden juntar en configuraciones estéticas válidas si éstas se pegan de una manera no trivial. La segunda se refiere a las simetrías (y los fractales) que son utilizadas en la composición. Simetrías de este tipo aparecen también en la naturaleza y en las matemáticas, y desempeñan un papel crucial en la física moderna.
En cuanto a la tercera, la filosofía de Yoneda, ésta dice que para comprender un objeto hay que dar vueltas alrededor de él. Esto quiere decir: el entendimiento mediante el cambio de perspectiva. En matemáticas, el lema de Yoneda tiene importantes aplicaciones en álgebra homológica, en topología algebraica y en geometría algebraica, sólo por mencionar algunas. Dice que un objeto matemático puede clasificarse salvo isomorfismo por su funtor. En música, la partitura es solamente su primera vista, y junto con todas sus interpretaciones se constituye su identidad. ¡Qué maravilloso punto de vista tanto para el intérprete como para la audiencia! Deja de lado la estéril competencia entre el arte y la ciencia (como si se tratase de juegos olímpicos).
En su artículo “Status Quo 2000” (que fue presentado en México durante una espléndida exposición plenaria ocurrida en Saltillo hace diez años), Mazzola explica por qué el acercamiento mediante su modelo teórico geométrico de ese tiempo evolucionó a un marco que es apropiado para muchos problemas musicales. Este nuevo marco está basado en matemáticas más sofisticadas, como la teoría de topos.
Abrimos un paréntesis para mencionar un poco acerca de la teoría de topos. Siguiendo la inmejorable y bella introducción de Mac LaneMoerdijk en su libro sobre gavillas en geometría y lógica, el aspecto más sobresaliente de la teoría de topos es el de unificar dos campos de las matemáticas que en apariencia son completamente distantes: por un lado la topología y la geometría algebraica, y por otro, la lógica y la teoría de conjuntos. Un topos puede considerarse como un “espacio generalizado” y a la vez como un “universo generalizado de conjuntos”. Esta idea surgió en 1963, independientemente de los trabajos de Grothendieck (reformulación de la teoría de gavillas para geometría algebraica), de Lawvere (en su búsqueda por axiomatizar la categoría de conjuntos) y de Paul Cohen (en el uso del forcing para nuevos modelos de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel).
Vagamente, una gavilla de grupos abelianos A sobre un espacio topológico X es una familia de grupos abelianos Ax, parametrizados por los puntos x en X de una manera continua adecuada. Para Grothendieck, la topología se convirtió en el estudio (la cohomología) de las gavillas, y las gavillas “situadas” en una topología de Grothendieck dada, forman un topos, llamado topos de Grothendieck. Las categorías (1945) y los funtores adjuntos (1957) entre ellas son el lenguaje para entender la teoría de topos. Una referencia para los conceptos de categoría, funtor, transformación natural y de adjunto izquierdo es el libro sobre álgebra homológica escrito por uno de los autores de este texto.
Las categorías, inicialmente una manera adecuada para formular sucesiones exactas, la “caza de elementos en diagramas” y la homología axiomática para la topología adquirieron vida independiente y se convirtieron en un objeto de estudio en sí mismas. Una muestra de ello es que, en 1963, Lawvere se propuso establecer un fundamento puramente categórico de todas las matemáticas, comenzando con una axiomatización apropiada de la categoría de conjuntos, reemplazando el concepto de pertenencia con el de composición de funciones.
Casi al mismo tiempo, Tierney observó que el trabajo de Grothendieck podía conducir a una axiomatización del estudio de gavillas. Después, trabajando juntos, lograron una axiomatización efectiva de las categorías de gavillas de conjuntos (y en particular de la categoría de conjuntos) por medio de una formulación adecuada de las propiedades del tipo de los conjuntos. Así definieron, de una manera elemental, sin suposiciones acerca de los conjuntos, el concepto de topos elemental. La definición original se transformó en una axiomatización de una hermosa y asombrosa simplicidad: un topos elemental es una categoría con límites finitos, objetos función YX (definidos como adjuntos) para cualesquiera dos conjuntos XY y un objeto potencia P(X) para cada objeto X; por supuesto, se requiere que cumplan ciertos axiomas básicos (invitamos al lector a adentrarse en este maravilloso tema en el libro antes referido).
Mazzola propone una clasificación de objetos musicales, esto es, plantea que “existe un esquema algebraico cuyos puntos racionales representan ciertas clases de isomorfismo de composiciones globales. Clasificar implica la tarea de comprender totalmente un objeto. Éste es el lema de Yoneda en su completa implicación filosófica”. El comprender una obra de arte es, a fin de cuentas, sintetizar todas sus perspectivas interpretativas.
Para los fines del programa de clasificación mazzoliano se creó el marco conceptual de la teoría de formas y denotadores, que a continuación describimos de manera sucinta e informal (para más detalles se puede consultar la obra referida y las tesis de maestría de Mariana Montiel y de Octavio Agustín Aquino). La teoría de formas y denotadores es “hilomórfica”, en el sentido de que lo real es una conjunción de forma y sustancia. En otras palabras, cada punto debe cargar con su espacio para poder comprenderlo. Dicho de otra manera, una “forma” es como el molde donde se inyecta la sustancia de los puntos, donde los puntos corresponden a los “denotadores”; para que el denotador tenga algún significado, no basta con saber de qué está hecho, sino también qué forma tiene (!).
De manera un poco más precisa, una forma es una suerte de espacio generalizado, que puede ser de tipo simple (Simple), potencia (Power), límite (Limit), colímite (Colimit) o sinónimo (Syn). Éstas corresponden a las construcciones esenciales de las matemáticas: los espacios en sí (Simple) o sus múltiples interpretaciones sinónimas (Syn), los conjuntos potencias de dichos espacios (Power) o sus productos y coproductos (Limit y Colimit). Otro componente de una forma es su “identificador”, que es una transformación natural I que va del funtor espacio F al funtor marco X; el identificador nos indica cómo debemos “ver” el denotador en el espacio de la forma.
Dicho esto, un denotador está integrado por la forma en que se encuentra, un módulo que es su “domicilio” y sus “coordenadas”. El domicilio es un módulo M en el que debemos evaluar al funtor espacio F de la forma (es decir, el domicilio nos dice dónde debemos pararnos para ver el denotador) y las coordenadas son un elemento de F(M). En otras palabras, señala el punto exacto que debemos ver.
Un aspecto de motivación fundamental para el desarrollo del concepto del denotador es la navegación, que esbozaremos brevemente. El conocimiento consiste en dos elementos fundamentales: información y organización mental. La información sola, sin un sistema de “coordenadas” que permita ubicarla y recogerla cuando sea necesario, no es conocimiento. Por este motivo, el paradigma de la información puramente digital, Z2, ({0,1}, “encendido” y “apagado”, etcétera) nada tiene que ver con el conocimiento. Es así que se precisa de un sistema de conceptos que provea un método completo de “navegación” y que funcione en un espacio de conceptos exhaustivo. El problema estriba en cómo realizar una arquitectura tal de conceptos sin que se pierda rigor y confiabilidad. El denotador pretende ser la solución a este planteamiento.
El espacio del conocimiento enciclopédico (o “encicloespacio”) se plantea como la actualización del concepto tradicional de enciclopedia (del griego enkyklos paidea = enseñanza en círculo), originalmente desarrollado por Diderot y D’Alembert en el Siglo de las Luces. Con el advenimiento de la computadora personal, esta actualización exige un dinamismo en la estructuración de datos en el espaciotiempo, en contraposición al contexto estático de antes, así como una relación interactiva con esta estructuración de información. Asimismo, el orden alfabético de la enciclopedia clásica, adecuada para sus volúmenes de textos, se generaliza a la orientación que impone la navegación (de navigare y este de navis = nave, y agere = agitar, originalmente una actitud activa y no pasiva). En este sentido, el orden alfabético, adecuado para la enciclopedia de la sala, tiene que ser complementado por órdenes relacionados con presentaciones de datos que no son textos (espacios geométricos, colecciones de conjuntos, etcétera). La navegación tiene dos vertientes: navegación receptiva, más apegada a la enciclopedia clásica, en la que el encicloespacio no se modifica; y navegación productiva, donde hay interacción con el encicloespacio y se agrega conocimiento al ya existente.
Hay tres características de la enciclopedia que son, en realidad, principios de la tipología de formatos universales de datos: unidad, completez discursividad. A cada uno de estos principios le corresponde un aspecto en el denotador. La unidad en la creación de conceptos se realiza por medio de construcciones recursivas; la completez se logra por la ramificación extensiva de estas construcciones y la discursividad se tiene por la libre construcción y recombinación de denotadores. En contraposición con los sistemas comunes de bases de datos, en el trabajo con denotadores no hay ningún conjunto fijo de posibles construcciones.
Los denotadores permiten describir los objetos musicales y están concebidos de acuerdo con los criterios de navegación en el encicloespacio; por lo tanto, en su definición interviene la metodología de navegación, incluyendo la navegación matemática (la fundamentación filosófica de este concepto, así como su formalización, está fuera de los alcances de este artículo, por lo que se invita al lector a consultar el libro de Mazzola).
Teoría de la Interpretación
La parte más fascinante de la teoría matemática de la música la constituye la teoría de la interpretación musical (presentamos un conciso esbozo para dejar al lector una noción sobre la interpretación). Mazzola afirma en sus artículos que “la música ha sido estudiada desde el punto de vista de la estética y la psicofisiología”. Él trabajó en desarrollar una teoría de la interpretación que describe las estructuras y los procesos que definen una interpretación, pues “sin las herramientas adecuadas, la teoría de la interpretación permanecerá como una rama de la literatura en el espíritu de la crítica musical”. La posibilidad de exhibir variedades algebraicas gramaticales en la interpretación tiene consecuencias profundas para el problema de la clasificación de las interpretaciones. Así, el criticismo comparativo se convierte en un campo preciso de investigación y no más en un sector de la literatura.
La interpretación es una transformación no trivial de la realidad mental de una partitura a la realidad física de una realización acústica y, en el límite, una realización gestual. Se crea un modelo de transformación de las estructuras locales y globales y se “modela la realidad mental” en la interpretación.
La teoría de la interpretación es un punto de inflexión en toda la teoría de topos en la música. La interpretación tiene que ver con la transformación de estructuras mentales en estructuras físicas. Esto es lo que tradicionalmente sucede en un concierto en el que los artistas están realizando una interpretación en los instrumentos físicos, incluyendo toda la riqueza de los recursos humanos de expresión a nivel gestual, emocional o estructural de los parámetros fisiológicos, sociales y físicos.
Evidentemente, una teoría global de la interpretación está fuera de nuestro alcance, más aún cuando los componentes principales ni siquiera han sido abordados en un nivel científico. Por ejemplo, no hay un entendimiento de la transformación emocional por la música. Se sabe algunos hechos muy elementales, por ejemplo, los relativos al impacto emocional de los intervalos del contrapunto en el cerebro emocional. También en el nivel de los factores clave en la calidad de una interpretación se sabe muy poco, por ejemplo, sobre el papel de los parámetros instrumentales en la comunicación de contenidos musicales. Peor aún: no hay ni siquiera una teoría de la interpretación comúnmente aceptada, es decir, una teoría que trate de la precisión ni una descripción general de lo que es una interpretación en su forma más elemental. Por ejemplo, la discusión del tempo aún no ha sido llevada a un punto de aceptación general de lo que éste puede ser, incluyendo un desacuerdo fundamental sobre sus ramificaciones jerárquicas.
Uno de estos debates pudo germinar en torno a la distinción entre el tiempo mental (simbólico, lógico o como desee llamarse) y el tiempo físico. Ingenuamente, el tiempo mental, tal como se encuentra en la notación de partitura, se ve como algo discreto que se codifica en los enteros o en algún submódulo de los números reales, mientras que el tiempo físico se parametriza por medio de la línea recta completa de los números reales. El tiempo métrico es en sí mismo infinitamente divisible: no hay un límite inferior para duraciones positivas mentales, pues nunca se ha previsto; el tiempo métrico es topológicamente denso, y no un subconjunto discreto del campo de los números reales.
Otros malentendidos que circulan en ambientes musicológicos mantienen que el tempo es una transformación localmente constante, es decir, una transformación escalón, al igual que las teorías de la Edad Media de la velocidad en el espíritu de Oresme. Él descomponía movimientos acelerados en una sucesión de movimientos uniformes. Quizá por todo lo anterior es que la interpretación es uno de los temas más complejos en musicología. Abarca todo tipo de consideraciones relativas a las tres realidades básicas: la física, la mental y la psicológica. Pero más allá de esta diversidad ontológica, la interpretación es de carácter estructural sofisticado e involucra la geometría diferencial, las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.
Es cierto que la investigación en interpretación se encuentra en su fase inicial, en particular con respecto del alto nivel de los artistas intérpretes. Pero ello no es una buena razón para abreviar el camino científico con el riesgo de la incomprensión de la belleza y la complejidad de la interpretación y caer en alguna grieta, como simplificar demasiado. Hay una dicotomía de realidades, comunicación y niveles semánticos entre una partitura y sus interpretaciones. Mazzola expone los hechos y sus consecuencias para una teoría de la interpretación en comparación con la teoría de la música mental. Interpretar es más que simplemente tocar un instrumento “como cae”; al respecto, los músicos siempre se refieren a una partitura interior. El concepto de una partitura se utiliza aquí en su sentido genérico, es decir, una partitura genérica es cualquier material escrito, imaginado o concebido para la ejecución de una composición musical. En la música clásica europea o japonesa, por ejemplo, una partitura se realiza como una estructura de denotador de forma más o menos compleja. El músico de jazz, por ejemplo, sigue las pautas de acción y reacción y las normas de acuerdo con esquemas del blues, la improvisación y los diccionarios individuales de elementos motívicos, rítmicos y armónicos.
Mazzola propone la siguiente definición informal pero fiable: “la interpretación es la realización física de una concepción mental de una partitura genérica”. Así, dejamos el significado de “interpretación” abierta en su entendimiento común, pero incluimos, y esto es un tema central en el discurso posterior, la interpretación en el sentido técnico de interpretaciones de composiciones locales. También hacemos hincapié en el atributo genérico “física”, que incluye la realización acústica, pero no excluye otros parámetros de la interpretación, tales como la dinámica gestual de un artista intérprete.
Sin embargo, como ya se mencionó, sí excluimos parámetros psíquicos de la interpretación, lo cual significa una interpretación estrictamente física, obsérvese que ésta subsume estratos medios tecnológicos intermedios como un subsistema especial de realización física.
Existe la necesidad a priori de la interpretación infinita. La argumentación se relaciona con el análisis infinito, debido a la filosofía de Yoneda y de su comunicación sobre el nivel de retórica de una interpretación expresiva. El problema fundamental aquí es muy común: ¿por qué se necesita de la interpretación infinita? Estamos hablando de interpretaciones o actuaciones reales en los conciertos de verdad. ¿Necesitamos conciertos, recitales y grabaciones, una y otra vez? ¿Por qué? ¿No podría llegar el momento en que se toquen todas las interpretaciones relevantes en un momento dado, y que todas las interpretaciones sucesivas estén condenadas a la existencia como variantes superfluas del arsenal de interpretaciones básicas?
Una composición musical, tal como está delineada en una partitura y en un denotador asociado, es aparentemente un objeto finito, de modo que sería una consecuencia lógica de esta finitud que el infinito no esté inscrito en una composición musical y en su interpretación. Por tanto, tenemos dos preguntas: ¿hay una infinidad sustancial en la variedad interpretativa de una partitura dada? Y, si éste es el caso, ¿hay una infinidad de interpretaciones asociadas?, y ¿por qué estas tienen un sentido para el oyente o para el artista?
La primera pregunta es fácil de contestar: sí, hay una infinidad de interpretaciones de un determinado denotador de partitura finito. Mazzola lo demostró en la discusión sobre las interpretaciones iteradas. Se trata de una respuesta afirmativa en el nivel mental, y uno puede fácilmente agregar una infinidad de evaluaciones de dicha interpretación finita o infinita, por ejemplo en el nivel del ritmo, el análisis de los motivos y el armónico. Uno puede también enriquecer las posibilidades de ver una interpretación dada por la variación del domicilio, una técnica que evoca el lema de Yoneda, por supuesto, pero que también está muy concretamente desarrollada en el contexto de las topologías de armónicos.
El punto es que las categorías de “entendimiento” de una composición musical (finita) son de un carácter infinito en muchos aspectos, y no hay ninguna razón para clamar comprensión total de cualquier argumento de tipo finito. Así, la expresión del contenido mental se basa en un arsenal infinito: la interpretación transmite un mensaje infinito.
Pero el infinito en la interpretación también viene de un segundo punto de vista: la interpretación es inevitablemente un experimento en el entendimiento, en el avance de la comprensión. La realización de una pieza de música en los espacios físicos crea un punto de vista, un vuelo por un paisaje virtual que puede aportar una nueva comprensión de los actores involucrados, los puntos de vista que no se prevén sino que surgen de un ángulo visual particular de un “vuelo de interpretación”. Tal experiencia es un experimento mental y, como tal, es una investigación creativa, no sólo una actividad reproductiva en aras de la coherencia social y la psicohigiene.
Al igual que con la labor analítica, la tarea de la interpretación también se compone de subtareas locales que constituyen los morfemas de las transformaciones de la interpretación. En una primera aproximación, una interpretación p podría verse como una transformación de conjuntos que asocia a cada elemento X de una composición local (en una partitura o de forma relacionada con una partitura) un evento físico, codificada por un elemento x = p (X) en una segunda composición local cuyos parámetros se refieren a una forma de significación física.
La coherencia de esa transformación de la interpretación es, sin embargo, muy raramente un problema global. Por ejemplo, el tempo puede cambiar en forma instantánea por la indicación istesso tempo, obligando al artista a reiniciar desde el tempo inicial después de una deformación por de una secuencia en las indicaciones agógicas. De otra forma, las manos izquierda y derecha pueden seguir tempos separados, a excepción de algunos puntos de encuentro donde los inicios deben coincidir (en un rubato de Chopin, por ejemplo). En la música orquestal la afinación es una transformación del instrumento, a pesar de que toda la obra está consignada en una misma partitura orquestal. También puede ocurrir que la interpretación local de un adorno (un trino complicado, por ejemplo) es una transformación que moldea y actúa independientemente de las funciones que modelan los acontecimientos vecinos del ornamento. Por lo tanto, observamos una estructura global, un mosaico de funciones de mapas locales, muy parecidas a morfismos en composiciones globales.
Los campos vectoriales de la interpretación son el núcleo de la teoría de la interpretación. Lo que representa cada campo vectorial da lugar a una interpretación local determinada. A pesar de que los campos de interpretación no se reconocen como tales en la musicología y en la investigación tradicional de interpretaciones, aparecen de una manera totalmente natural en el contexto tradicional como tempo, entonación y dinámica. Mazzola da cuenta de este hecho básico. Toma una mirada más cercana a la articulación y otros parámetros de sonido (aparte del inicio, intensidad y volumen que se utilizan para el tempo, la entonación y la dinámica), revelando que los campos de interpretación deben verse dentro de un enfoque bastante general. Define una configuración formal y, a fin de proporcionar una comprensión más profunda del proceso de significación semiótica de campos de interpretación, revisa las filosofías de la interpretación de Theodor W. Adorno, Benjamin y Diana Raffman.
Los conceptos de tempo, entonación y dinámica son conceptos oscuros en la musicología tradicional, y lo que se hace es dar la precisión expresiva a la par de la negación de explicitud formal. Efectivamente, el tempo es uno de los factores más conocidos de la interpretación. Sin embargo, su conceptualización es oscura y está muy lejos de estandarizarse entre los músicos y científicos de la interpretación. En el libro de Mazzola se analizan las teorías más recientes, así como sus deficiencias. Se demuestra que el tiempo es un concepto local cargado de una gran cantidad de semántica, y se procede al filtrado de la semántica de la estructura de datos. Después de eso, se da una definición precisa del tempo como un campo de interpretación de una sola dimensión en el eje del tiempo. Cualquiera que sea la expresión concreta, el tempo se refiere a la transformación de los inicios mentales en inicios físicos.
En tal situación, los morfismos tangentes se extienden a morfismos diferenciables con derivadas continuas positivas en cada punto. Las curvas del tempo asociadas a tales morfismos diferenciables son las funciones continuas positivas cuyos valores son las derivadas inversas en todos los puntos en un intervalo abierto que contiene los puntos. Se puede proceder de manera completamente análoga para la entonación y la dinámica, y representarlos como campos de interpretación unidimensionales con valores de frecuencia e intensidad de los sonidos físicos. Es curioso notar que es mucho más aceptado por los musicólogos el que la dinámica es un fenómeno continuo cuando se compara con el tempo y la entonación (invitamos al lector a adentrarse en las diversas áreas de estudio como la teoría de la interpretación inversa, las topologías para el ritmo y motivos, la semántica expresiva y otros en el libro de Mazzola).
Los campos vectoriales del tempo, la entonación y la dinámica son casos especiales de una sola dimensión de los campos de interpretación. También se trata el ámbito de la interpretación, a priori, de dos dimensiones del tempo y articulación, y se establece una definición rigurosa del concepto de campo de interpretación.
Adorno y Benjamin han asociado la adecuación interpretativa con una actividad de “precisión infinitesimal”. Se ve que su lenguaje sugiere el lenguaje de campos vectoriales, aunque no aparece de forma explícita en estos autores. Así, la formalización matemática es una herramienta indispensable para acceder a la “inefabilidad” que conlleva la sutileza infinitesimal de las interpretaciones musicales.
|
|
||||||||
|
Referencias bibliográficas
Aceff, F. y E. LluisPuebla. 2006. “Matemática en la matemática, música, medicina y aeronáutica”, en Sociedad Matemática Mexicana, Publicaciones Electrónicas, Serie Divulgación, vol. 1, México.
____. 2007. “Matemática en la matemática II, música II, naturaleza y nuestro cuerpo”, en Sociedad Matemática Mexicana, Publicaciones Electrónicas, Serie Divulgación, vol. 2, México.
Agustín-Aquino, Octavio Alberto. 2009. El Teorema de Contrapunto, tesis de maestría, unam, México.
____, J. du Plessis, E. LluisPuebla y M. Montiel. 2009. “Una introducción a la Teoría de grupos con aplicaciones en la teoría matemática de la música”, en Sociedad Matemática Mexicana, Publicaciones Electrónicas, Serie Textos, vol. 10, México.
Fux, J. J. 1966. Gradus ad Parnassum. Facsímil de la edición vienesa de 1725, Monuments of Music and Music Literature. Broude Brothers, Nueva York.
Hichert, J. 1993. Verallgemeinung des Kontrapunkttheorems für die Hierarchie aller starken Dichotomien in temperierter Stimmung, Tesis de maestría, tu Ilmenau.
Jeppesen, K. 1992. Counterpoint: The Polyphonic Vocal Style of Sixteenth Century. Dover, Nueva York.
Lluis Puebla, E. 1990. Álgebra homológica, cohomología de grupos y KTeoría algebraica clásica. Addison Wesley Iberoamericana, México.
Lluis Puebla, E. 2005. “Álgebra homológica, cohomología de grupos y Teoría algebraica clásica”, 2a. Ed. en Sociedad Matemática Mexicana, Publicaciones Electrónicas, Serie Textos, vol. 5, México.
Mazzola, Guerino. 2007. La vérité du beau dans la Musique, Delatourircam, París.
Montiel Hernández, M. 1999. El denotador: su estructura, construcción y papel en la teoría matemática de la música. Tesis de Maestría, unam, México.
_____, E. LluisPuebla et al. 2002. The Topos of Music, Birkhäuser Verlag, Basilea.
Schönberg, A. 1974. Tratado de armonía. Traducción de Ramón Barce, Real Musical, Madrid.
|
|||||||||
|
__________________________________________________________
|
|||||||||
| Octavio A. Agustín Aquino
Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Tecnológica de la Mixteca (Huajuapan de León, Oaxaca) y la Maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas en la UNAM.
Emilio Lluis Puebla
Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Realizó sus estudios profesionales y de maestría en Matemática en México. En 1980 obtuvo su doctorado en Matemática en Canadá. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de treinta años. Su trabajo matemático ha quedado establecido en sus artículos de investigación y divulgación que ha publicado sobre la K-Teoría Algebraica y la Cohomología de Grupos en las más prestigiadas revistas nacionales e internacionales. Ha sido Profesor visitante en Canadá.
como citar este artículo →
Agustín Aquino, Octavio A. y Lluis Puebla, Emilio. (2011). Una invitación a la teoría matemática de la música. II. Armonía y contrapunto. Ciencias 102, abril-junio, 68-77. [En línea]
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
Esquemas para
pensar
César Carrillo Trueba
|
||||||||||||||
|
Desde su aparición, la agricultura moderna ha menospreciado
las prácticas antiguas occidentales así como las de los demás pueblos del mundo. Basada en el propósito de obtener altos rendimientos empleando variedades seleccionadas por un rasgo que ha sido seleccionado para obtener un mayor provecho —las cuales son sembradas en monocultivo en grandes extensiones y con costosos insumos—, es un fiel reflejo del modo de pensar que impera en nuestra sociedad. Homogeneidad, grandes concentraciones, devastación del terreno para establecer la plantación, monoespecificidad, falta de sustentabilidad, dependencia de insumos permanentes y costosos, de semillas que han sido patentadas por compañías privadas, acaparamiento de tierras, sometimiento de otras formas de producir, control de la mano de obra, explotación de jornaleros y otros tantos rasgos más forman prácticamente una manera de ver el mundo y de relacionarse con él, tanto con la naturaleza como con la sociedad.
El uso de los bosques es ilustrativo de esta mentalidad. Los proyectos de desarrollo en este ámbito consisten en vastas plantaciones de una sola especie que posee algún rasgo interesante: el crecimiento rápido o la madera suave, fácil de trabajar, como es el caso del eucalipto. En México, este tipo de plantaciones pretendían instalarse en tierras rentadas durante algunas décadas —a una comunidad, por ejemplo—, con el fin de plantar árboles que permitieran obtener beneficios en corto tiempo —por ejemplo, para producir celulosa—, sin importar el empobrecimiento del suelo que resultaría de ello, prácticamente inservible para cultivar algo al final. El beneficio privado es lo principal.
Por el contrario, el manejo tradicional de los ambientes forestales tiene múltiples propósitos y no uno solo, por lo que en ellos crecen árboles de especies diferentes junto con otras plantas que viven bajo su sombra o sobre ellos, o incluso se cultiva café y palma, y se favorecen plantas alimenticias y medicinales. Además, de una especie de árbol se pueden obtener múltiples productos y beneficios —madera, frutos, corteza, raíces, hojas—, ya sea para hacer muebles, casas, ropa, artesanía o para alimento, forraje, medicina y la venta —lo cual permite allegarse recursos monetarios indispensables para satisfacer ciertas necesidades (zapatos, útiles escolares, etcétera) surgidas de recientes cambios sociales.
Esta forma de uso implica una red de relaciones entre plantas, entre personas, plantas y personas, plantas y diversos factores ambientales —el agua y el clima, por ejemplo—, y entre estos y los animales que los habitan, y todo lo anterior y los humanos; pero también entre cada parte del árbol en cuestión y dichos elementos. Es una manera de relacionarse que integra el corto y el largo plazo, las relaciones con el suelo, los animales, las plantas y con otras personas, pues implica tareas que requieren el trabajo de grupo y con los habitantes de las ciudades, ya que algunos de los productos obtenidos tienen ese destino y algunos han encontrado circuitos orgánicos o de comercio justo.
Posee por tanto un sentido comunitario muy amplio. Constituye una visión compleja, fina e integral, en donde humanos y naturaleza no son separados sino vistos como parte de una unidad. Es reflejo de una manera de pensar, de relacionarse con el mundo, de vivir y convivir.
Presentados a manera de diagrama en un libro escrito por Vandana Shiva —una célebre activista hindú—, estas formas de uso de los bosques sintetizan dos maneras de pensar, completamente opuestas el día de hoy, algo que se puede apreciar en los conflictos que han desatado los cultivos transgénicos en muy diferentes partes del mundo.
Como señala Brian Goodwin, especialista en sistemas complejos, el primer esquema es reflejo de una mentalidad que “surge directamente de una ciencia reduccionista de cantidades, la cual considera las especies en términos de rasgos específicos que pueden amplificarse para obtener un alto rendimiento de determinados productos”; en él, “la mayoría de las conexiones entre tales productos están rotas”. Mientras que en el segundo, “el uso tradicional de productos naturales los integra en un sistema global, equilibrado y sostenible, intrínsecamente robusto gracias a la multiplicidad de componentes interactivos”.
Vistos frente a frente, como imágenes, estos diagramas reflejan claramente dos visiones del mundo; son esquemas que orientan el pensamiento y la acción: son esquemas que dan a pensar.
|
||||||||||||||
|
Referencias bibliográficas
Goodwin, Brian. 1994. Las manchas del leopardo. La evolución de la complejidad. Tusquets, Barcelona, 1998.
Shiva, Vandana. 1993. Monocultures of the Mind. Zed Press, New Delhi.
_____________________________________________________________ |
||||||||||||||
|
Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
como citar este artículo → Carrillo Trueba, César. (2011). Esquemas para pensar. Ciencias 101, enero-marzo, 24-25. [En línea] |
||||||||||||||
|
|
||||||||||
 |
||||||||||
|
Los científicos
y los medios
Patricia Magaña Rueda
|
||||||||||
|
Todo acto de comunicación,
cualquiera que sea su naturaleza, moviliza actores e intereses múltiples. Cada quien introduce sus finalidades y objetivos
de acuerdo a su posición. Pierre Fayard
El 6 de diciembre pasado, durante un noticiario radiofónico
de cobertura nacional, el periodista Carlos Puig entrevistó al Dr. Mario Molina acerca de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático (cop16) que se estaba llevando a cabo en Cancún esa semana. El Dr. Molina, Premio Nobel de Química, especialista en el tema y dedicado impulsor de los cambios en políticas ambientales, respondió como siempre amable, pero contundente y claro a las preguntas de Puig.
Un poco más tarde, en la misma emisión, el director de Milenio Diario, Carlos Marín dijo en tono burlón: “¿de veras pensarán que pueden contener el cambio climático? Es imposible que nuestra especie pueda. Mario Molina se equivoca, ¿pues que es Dios o qué?”. El comentario puede escucharse en www.wradio.com.mx/programa.aspx?id=13616&au= 1394897.
Más allá de que queda claro que dirigir un periódico de circulación nacional no garantiza una cultura científica, lo que dijo Marín es totalmente irrespetuoso de la erudición del Dr. Molina y de su persona, y va en contra de los grandes esfuerzos que está haciendo la comunidad científica mexicana para presentar las evidencias sobre el cambio climático y cimentar la lucha para atenuarlo. Es claro que a pesar de que se ha avanzado al respecto, todavía hay mucho camino por recorrer para mejorar la relación entre los medios y los investigadores.
El episodio citado puede llevarse a una discusión con diversas variantes: una, digamos histórica, sobre si los científicos solamente deben hacer investigación y otros son los que deben comunicar; otra sobre cómo los investigadores reciben y muchas veces resienten la cobertura de su trabajo por la prensa; una más sobre si debemos seguir presionando a los medios para que cubran en forma amplia y seria las noticias de ciencia; otra sobre cuál es el costo o ganancia para los investigadores de volverse comunicadores.
Algunos de estos temas son tratados por periodistas y comunicadores en distintos foros y blogs nacionales o extranjeros, como las revistas Nature o Scientific American.
Un caso interesante, apenas aparecido el 17 de noviembre de 2010 en Nature News, presenta una entrevista a Sara Mednick, especialista estadounidense en investigación sobre el sueño, quien según dice el encabezado de la nota “se ha colocado como una figura buscada por los medios y una respetada científica” (http://www.nature.com/news/2010/101117/full/468365a.html).
Mednick, profesora de psiquiatría en la Universidad de California en San Diego, publicó en 2007 un libro titulado Toma una siesta, cambia tu vida. Este exitoso texto se ha querido colocar como un libro de autoayuda en algunos medios, en lugar de una buena disertación con bases científicas para un público amplio. Sara Mednick es invitada con frecuencia a programas de radio y televisión, así como a talk shows, y viaja frecuentemente por todo Estados Unidos, siendo, en algún sentido, utilizada con muy diversos propósitos. Como deja ver en su entrevista en Nature, aunque está convencida y ha obtenido muchas cosas buenas de su labor como comunicadora, desafortunadamente le ha costado, académicamente, el no ser vista como una científica seria, a pesar de sus publicaciones en revistas especializadas.
Tiene un portal propio (http://www.saramednick.com/), en el que explica a los lectores su trabajo en el laboratorio, y los invita a participar en sus estudios o a donar fondos a sus proyectos.
De los dos casos citados, surgen algunas preguntas más: ¿Cómo lograr el pleno respeto a los planteamientos de los investigadores en los medios? ¿Por qué en el medio académico se tiende a descalificar fácilmente una labor como la de comunicación científica? ¿No sería mejor alabar a quienes logran encontrar un cierto equilibrio entre la investigación y llevar sus resultados a un público amplio, aun a costa de no tener todo el apoyo que reciben quienes se mantienen al margen de los medios? ¿Cómo lograr que las coberturas mediáticas sean cuidadosas y claras? Ninguno de estos planteamientos es fácil de responder.
Por supuesto, no todos los investigadores tienen dotes de comunicación, ni tendrían por qué. También puede suceder que los entrevistadores estén poco preparados y pregunten lo primero que se les viene a la cabeza, que sólo busquen la nota escandalosa para que sea reportada, o que les parezca que con la poca información que manejan pueden descalificar el trabajo experto, y más aún, que los medios tergiversen los datos para sacar provecho. Para enfrentar estas situaciones ya existen alternativas. En Estados Unidos, por ejemplo, donde en cuestión de comunicación a los mexicanos nos llevan mucha ventaja, hay quienes se han especializado en comunicación científica. Por ejemplo, la zoóloga Nancy Baron, con gran experiencia en el ámbito periodístico, trabaja en la Universidad de California en Stanford, y da cursos a los investigadores para prepararse para el intercambio mediático. http://www.nature.com/naturejobs/2010/101118/full/nj7322465a.html.
Además, hay quienes pueden dar una serie de consejos prácticos como Dennis Meredith, que recientemente publicó el libro Explaining research, detalla, por ejemplo, estrategias para escribir libros, blogs o artículos de divulgación científica, además de dar entrevistas serias a los medios y no caer en las diversas “trampas” que muchos de ellos suelen poner a los científicos. http://explainingresearch.com/.
Desde luego, no se trata de estar siempre a la defensiva. Ya sea porque los resultados de la investigación científica son cada vez más importantes en muchas decisiones públicas, o porque la comunicación ha ganado espacios, muchas veces se hacen coberturas de alta calidad o se dedican espacios completos, en muy diversos medios, a la información o el análisis de estas noticias. Además, la red provee mucha información bien verificada a través de portales y blogs con datos serios, cuidadosos y con polémicas bien establecidas, ya sean de otros países o nacionales. Un ejemplo es SciDev.Net Red de Ciencia y Desarrollo (www.scidev.net), definida como una organización sin fines de lucro dedicada a brindar información confiable y autorizada sobre ciencia y tecnología para el mundo en desarrollo. También se encuentra Sapiens, laboratorio de ideas, una agencia mexicana respaldada por periodistas científicos muy profesionales, que se anuncia con el lema: “Porque la noticia no sólo es política, deportes, nota roja o espectáculos”. http://www.sapiensideas.com/.
Ya sea que los investigadores decidan divulgar su obra o los comunicadores lo hagan por nosotros, debemos tener el propósito de mejorar nuestras labores.
Presentar con una actitud crítica y ética las noticias científicas siempre será bien valorado por el público, y servirá para enfrentar el tono descalificador que a algunos periodistas les parece fácil aplicar.
|
||||||||||
|
_____________________________________________________________
|
||||||||||
|
Patricia Magaña Rueda
Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
como citar este artículo → |
||||||||||