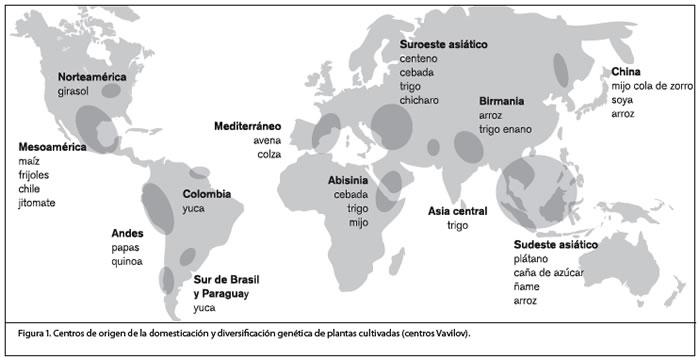|
|
PDF →
|
|||||||||
  |
||||||||||
|
Susana Biro
|
||||||||||
|
Aunque podría parecer que está de más hablar de la
importancia del modo en que se presenta la información, generalmente la apariencia forma una buena parte de nuestra recepción de un mensaje. Cuando se trata de un texto que está dentro de nuestra área de conocimiento, seguramente ignoramos todo el betún con el cual se decora para hacerlo más atractivo. Pero en el resto de los casos es bastante más difícil desbrozar la maraña que se nos presenta, para quedarnos con los puntos centrales y una versión objetiva del tema.
El caso de la discusión del maíz transgénico en México nos da una excelente oportunidad para mirar con cuidado las maneras en que se está comunicando un tema controvertido de ciencia que involucra a una parte importante de la sociedad. En esta discusión no sólo vemos —como es de esperarse— a los productores y potenciales consumidores de las semillas genéticamente modificadas. También entran asociaciones de científicos, grupos ecologistas y asociaciones civiles. Incluso los medios de comunicación juegan un papel importante al seleccionar o enfatizar cierta información por encima de otra.
En este breve texto les propongo hacer una revisión de los actores en la discusión del maíz transgénico en nuestro país y los mensajes que éstos han plasmado en la red de redes. He seleccionado una página para cada uno de los actores que identifico, esperando que sea representativa. No voy a decir nada de cada una, sino que las voy a dejar hablar por sí mismas. De modo que pueden ver lo que sigue como un menú de degustación, en el que sugiero el orden y algunos criterios para la apreciación, pero cada quién hará su camino. Probablemente Monsanto sea un buen punto de partida. Esta compañía transnacional de biotecnología que quisiera vender ampliamente sus productos en México tiene una página especialmente para nosotros (www.monsanto.com.mx). Uno de sus opositores más evidentes es la asociación ecologista Greenpeace, que —entre otras cosas— está en contra del uso de organismos genéticamente modificados y que tiene una delegación en nuestro país (www.greenpeace.org/mexico). En representación del gobierno y de los intereses de los campesinos pueden acudir al sitio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa.gob.mx).
Para conocer la opinión y las recomendaciones de los científicos, vean la página de la Academia Mexicana de Ciencias (www.amc.unam.mx). También pueden visitar la versión digital de su diario preferido para ver cómo reportan ellos el tema. Les recomiendo La Jornada (www.jornada.unam.mx) principalmente por la facilidad de acceso a la información en su archivo histórico. Y, para redondear esta colección de sitios, usen un buscador y ver qué arroja “maíz transgénico México”. En esta ocasión quizás lo más apropiado sea usar el buscador “ecológico” www.ecoogler.com. Para su recorrido les sugiero varios niveles de lectura. Primero, es interesante fijarse en la parte formal, es decir en la apariencia de la página. Decidan —por ejemplo— si les resulta atractiva, si la información es fácil de encontrar, si el tamaño de los textos es adecuado para una lectura en pantalla y si se aprovechan los recursos que nos dan los hipertextos. También sería deseable determinar la calidad del contenido de las páginas. Aunque no seamos expertos en el tema, hay indicadores que pueden ayudarnos. Uno de estos es saber quiénes son los autores del mensaje. Pero aunque esto no sea aparente, la manera en que se presenta la información dice mucho. Por la redacción misma podemos saber si nos están tratando de informar, convencer o asustar; si quieren abrir el debate o terminarlo; si están preocupados por un grupo social o sólo se representan a sí mismos.
Es posible que al final de su —único e irrepetible— recorrido no tengan una idea más clara de los hechos duros, pero seguramente se habrán formado un buen panorama de qué se está diciendo, quiénes están hablando y para qué. Además tendrán los elementos para reflexionar acerca la importancia del modo en que lo están diciendo. |
||||||||||
|
_____________________________________________________________
como citar este artículo →
Biro, Susana. (2009). ¿Cómo dijo? Ciencias 92, octubre-marzo, 72-73. [En línea]
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
PDF →
|
|||||||||
 |
||||||||||
|
Irama Núñez T.
|
||||||||||
|
La organización Greenpeace, dedicada desde hace largo tiempo a
la protección ambiental, afirma que además de los grandes riesgos para el medio ambiente, se deben prohibir los transgénicos en los alimentos a causa de la gran incertidumbre científica que existe en torno a estos productos, pues hasta la fecha no se han hecho las pruebas y los estudios necesarios para garantizar científicamente que su consumo no tendrá efectos nocivos a mediano y largo plazo.
La industria biotecnológica, interesada en vender transgénicos ha señalado que no hay datos para confirmar daños en la salud, pero tampoco existen datos científicos publicados que garanticen que no los habrá. La ausencia de datos no significa ausencia de riesgos. Para contestar a preguntas como ¿usted ha comido transgénicos?, ¿sabe en qué alimentos se pueden encontrar?, ¿sabe qué hacer para evitar consumirlos?, ¿conoce sus posibles efectos en la salud?, la organización Greenpeace elaboró la Guía roja y verde de alimentos transgénicos, en la cual aparecen las empresas que usan transgénicos y la política de utilización de estos ingredientes o sus derivados en los productos alimenticios que se venden en el país.
La información proviene de respuestas y declaraciones de las compañías que aparecen en el documento. La organización seguirá contactando a más empresas con el fin de completar la información sobre la venta de estos productos, y actualizar así esta lista que se halla en su página en la red.
La lista verde incluye los productos cuyos fabricantes proporcionaron a Greenpeace constancia escrita de que no utilizan transgénicos ni sus derivados como ingredientes sus fábricas de México. La lista roja incluye a aquellos productos cuyos fabricantes: no han respondido a Greenpeace, ni brindan garantías de que sus productos no contengan ingredientes transgénicos o sus derivados, o no han expresado un compromiso claro y sin ambigüedades de que no usan transgénicos. Con un tache se encuentran las marcas que resultaron positivas para transgénicos en pruebas de laboratorio. Sobre estas marcas no tienen ninguna duda de que contienen transgénicos. De dicha lista se seleccionaron los productos que contienen maíz.  |
||||||||||
|
Nota
Información tomada de la Guía roja y verde de alimentos transgénicos (www.greenpeace.org.mx). _____________________________________________________________
como citar este artículo →
Núñez Tancredi, Irama. (2009). ¿Transgénicos en mi casa? Ciencias 92, octubre-marzo, 80-81. [En línea]
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
PDF →
|
|||||||||
  |
||||||||||
|
El asalto corporativo a la agricultura
Silvia Ribeiro
|
||||||||||
|
Frente a las crisis alimentaria y climática, las empresas
transnacionales —que han lucrado enormemente con la crisis, obteniendo ganancias récord debido a su control del mercado y la especulación— nos dicen a coro con el gobierno, que la solución son los cultivos transgénicos, porque aumentarán la producción y podrán hacer frente a las variaciones climáticas. Estas afirmaciones no se basan en datos reales, ya que las propias estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y varios estudios de universidades estadounidenses muestran que los transgénicos producen menos, o en ocasiones igual que otras variedades no transgénicas. Lo que es un hecho irrefutable, y la razón por la que las empresas productoras los promueven a ultranza, es que las semillas transgénicas están bajo el mayor oligopolio corporativo en la historia de la agricultura industrial.
Actualmente, las diez mayores empresas semilleras controlan las dos terceras partes del mercado global de semillas (transgénicas o no) bajo propiedad intelectual. Este dato se hace más imponente si recordamos que, hasta hace cuatro décadas, las semillas estaban casi totalmente en manos de campesinos, agricultores e instituciones públicas y circulaban libremente. Hoy día, en 2008, 82% del mercado global de semillas comerciales está bajo propiedad intelectual (patentes o certificados de obtentor), y de éstas, sólo tres empresas, Monsanto, Syngenta y DuPont, las mayores productoras de transgénicos, controlan 47 por ciento.
Aunque estamos inundados de noticias sobre fusiones corporativas que muestran que cada vez un menor número de empresas controlan mayores porcentajes del mercado en todos los rubros, las semillas no son lo mismo que televisores, automóviles o cosméticos. Son la llave de la red alimentaria de cada país y del mundo, y son el corazón de la vida campesina y la base de toda la agricultura. La cuarta parte de la población mundial, los campesinos, campesinas y agricultores familiares del mundo, conservan sus propias semillas para cultivar la comida de muchísimos millones más, sin depender de los precios y condiciones de las empresas semilleras. Esto es un factor cada vez más importante en la actual coyuntura. Dado el cerrado oligopolio de empresas transnacionales que dominan el sector no es posible hablar de soberanía alimentaria, ni siquiera de soberanía nacional, si se depende de unas pocas empresas para comer.
Según la investigación del Grupo etc, hace sólo tres décadas existían más de siete mil empresas semilleras, ninguna de las cuales llegaba a 1% del mercado mundial. En 2000, las diez mayores controlaban 37% del mercado. Actualmente controlan 55% de todo tipo de semillas comerciales. La escalada por el control total del mercado es vertiginosa, y en épocas de crisis alimentaria mundial los países que estimulen el uso de semillas industriales quedarán esclavizados por el control de precios, condiciones y tipo de variedades que se les ocurra poner en el mercado a las pocas empresas que tienen el control de este elemento clave: la llave de todo el resto de las actividades agrícolas y alimentarias. Las empresas semilleras modernas son además las mayores empresas globales de agroquímicos. De hecho, la concentración corporativa del sector semillero comenzó hace una década cuando las empresas químicas decidieron tragarse al sector semillas para condicionar la venta conjunta de semillas y agroquímicos. Su casamiento dio como resultado los transgénicos, lo cual explica que más de 80% de los transgénicos en campo, y la vasta mayoría de los que las empresas dicen desarrollar, son “tolerantes” a los agrotóxicos patentados por las mismas compañías, lo que implica un mayor uso debido a la adicción a éstos.
DuPont, que por años ocupó el primer puesto como semillera, quedó por debajo de Monsanto con la compra que ésta hizo en 2005 de la multinacional mexicana Seminis. Monsanto es ahora la mayor empresa mundial de venta de semillas comerciales de todo tipo, además de que ya tenía el monopolio virtual en la venta de semillas transgénicas (87% a nivel global). En la última década Monsanto engulló, entre otras empresas, a Advanta Canola Seeds, Calgene, Agracetus, Holden, Monsoy, Agroceres, Asgrow (soya y maíz), Dekalb Genetics y la división internacional de semillas de Cargill. En 2008 compró Semillas Cristiani Burkard, la mayor empresa semillera de Centroamérica, con lo que se posicionó como la empresa dominante en toda Mesoamérica. En área cultivada a escala global, en 2005 las semillas transgénicas de Monsanto cubrían 91% de la soya, 97% de maíz, 63.5% de algodón y 59% de canola. A nivel global (sumando cultivos convencionales y transgénicos), Monsanto domina 41% del mercado de maíz.
Además, la compra de Seminis le significó acceder al germoplasma y suministro de 3 500 variedades de semillas (muchas con centro de origen en México) a productores de frutas y hortalizas en 150 países. En rubros donde Monsanto era invisible, pasó a controlar en el mercado mundial 34% de los chiles, 31% de los frijoles, 38% de los pepinos, 29% de los pimientos, 23% de los jitomates y 25% de las cebollas, además de otras hortalizas (cuadro 1).
Si en el rubro de semillas comerciales en general estos datos son graves, en el mercado de semillas transgénicas, se vuelven absurdos. Sólo seis empresas, Monsanto, Syngenta, DuPont (con su subsidiaria Pioneer HiBred), Bayer (incluyendo Aventis Cropscience), Basf y Dow Agrosciences controlan la totalidad del mercado mundial de semillas transgénicas. Todas ellas están entre las principales productoras de agroquímicos. Las diez mayores empresas de agroquímicos controlan 89% del mercado mundial de agrotóxicos.
 La dependencia extrema de los agricultores y la dominación corporativa de mercado —en la que predomina Monsanto con amplio margen— es el rasgo característico de los cultivos transgénicos. Pero además del control por la dominación del mercado, todas las semillas transgénicas están patentadas, lo que significa que los derechos de los agricultores reconocidos por la fao (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), de guardar parte de la cosecha y volverla a sembrar, se transforma en un delito. Esto ya le ha reportado a Monsanto más de 21 millones de dólares en litigios contra agricultores cuyas semillas han sido contaminadas, y más de 160 millones en acuerdos fuera de la corte, por la simple amenaza de llevarlos a juicio.
Para reforzar aún más este control y burlar los pocos controles antimonopolios, las compañías están además haciendo acuerdos de colaboración en investigación y para compartir sus patentes, logrando una mayor superficie de control sobre los agricultores. En 2007, Monsanto y Basf hicieron un acuerdo por la colosal suma de 1 500 millones de dólares, para desarrollar variedades transgénicas tolerantes a la sequía en maíz, algodón, canola y soya. En mayo de 2008, Syngenta y Monsanto acordaron realizar una “tregua” en sus litigios de patentes para soya y maíz, y unir sus oligopolios y controlar la oferta. Al mes siguiente, Monsanto y DuPont hicieron un acuerdo para ampliar su mercado común de agroquímicos.
Causa vértigo constatar no sólo la dominación del mercado por un puñado de empresas en un aspecto tan vital, sino además cómo se han ido creando leyes de “bioseguridad” a favor de éstas, y modificando las leyes de semillas en muchos países del mundo para garantizar las ganancias, ventajas e impunidad de estos crecientes oligopolios. Con pequeñas diferencias nacionales, en la última década hemos presenciado la legalización de las patentes y otras formas restrictivas de privatización de las semillas, el desmantelamiento de la investigación pública y de la producción y distribución pública de variedades y, concomitantemente, la privatización de la “certificación”, es decir quién define qué semillas pueden estar en el mercado. Es una enajenación directa de la función que hasta hace una década era del ámbito público, permitiendo que la certificación sea entregada a terceros, que incluso podrían ser las propias empresas que las producen o firmas creadas por ellas.
Es ilustrativo en este sentido el informe América Latina: la sagrada privatización, donde se analizan las leyes de semillas de varios países del continente. En la perspectiva continental, queda aún más claro que ha habido un traslado sucesivo de conceptos: comenzaron regulando las semillas híbridas y comerciales como “una opción” de los agricultores y ahora van hacia la ilegalidad del uso de cualquier semilla que no sea “certificada” y, por ende, de las empresas. Aunque esto aún no se plasma en la leyes de todos los países de la región, está claro que constituye el objetivo.
En México, la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas recoge todos estos puntos, complementando la trágica Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, más adecuadamente llamada “Ley Monsanto”. Ambas fueron promovidas y ampliamente festejadas por Monsanto y las demás transnacionales de agrotransgénicos, como un logro para la defensa de sus intereses.
Como si fuera poco, la dominación corporativa por medio del mercado y las leyes se complementa con la contaminación transgénica de variedades tradicionales o convencionales, que además de los posibles efectos dañinos en las semillas, implica el riesgo de que las víctimas sean llevadas a juicio por “uso indebido de patente”. Como arma final para la bioesclavitud, las empresas presionan ahora para legalizar el uso de semillas Terminator, (tecnologías de restricción del uso genético o gurts) que se vuelven estériles en la segunda generación.
 Frente a la crisis climática, las empresas de transgénicos también aseguran que ellas aportarán la solución con cultivos manipulados para resistir la sequía, la salinidad, las inundaciones, el frío y otros factores de estrés climático. Todos estos cultivos aún no existen en el mercado, pero lo que sí existe son 532 patentes aprobadas o en trámite, (en Estados Unidos, Europa, Argentina, México, Brasil, China, Sudáfrica, entre otros) sobre caracteres genéticos provenientes de cultivos campesinos que podrían enfrentar estas condiciones. Nuevamente, el barón de las patentes de “genes climáticos” es Monsanto, que en asociación con basf y algunas empresas biotecnológicas más pequeñas, controlan las dos terceras partes del germoplasma “resistente al clima”.
Un aspecto trágico es que las formas de agricultura altamente tecnificadas, como la llamada “agricultura de precisión”, en realidad han empeorado los problemas que decían solucionar. Por ejemplo, el riego controlado para “ahorrar” agua, que sólo llega a la superficie de las raíces de las plantas, ha provocado mayor salinización del suelo, destruyendo o disminuyendo drásticamente las posibilidades de sembrar cualquier planta.
Los cultivos “resistentes al clima”, prometen aplicar la misma lógica, por lo que además de los nuevos problemas que provocarán por ser transgénicos, afectarían muy negativamente los suelos y la posibilidad de ir hacia soluciones reales.
La crisis climática y alimentaria es crudamente real, pero la respuesta no vendrá con más de lo mismo que la creó. Son los campesinos y agricultores familiares quienes tienen la experiencia, el conocimiento y la diversidad de semillas que se necesita para afrontar los cambios del clima y la crisis alimentaria. Mientras que la industria semillera afirma que desde la década de los sesentas ha creado 70 000 nuevas variedades vegetales (la mayoría ornamentales), se estima que los campesinos del mundo crean por lo menos un millón de nuevas variedades cada año, adaptadas a miles de condiciones diferentes en todo el mundo. Y lo que menos se necesita en esta situación son nuevos monopolios para impedir que lo sigan haciendo.
|
||||||||||
|
Referencias bibliográficas:
Grain, América Latina: la sagrada privatización (http:// www.grain.org/biodiversidad/?id=296). Grupo etc, actualización 2008 del documento Oligopolios, S. A., que se publicará en breve y estará disponible en www.etcgroup.org. , La apropiación de la agenda climática, junio de 2008 (http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=695). , semillas 2005. _____________________________________________________________
como citar este artículo →
Ribeiro, Silvia. (2009). El asalto corporativo a la agricultura. Ciencias 92, octubre-marzo, 114-117. [En línea]
|
||||||||||
|
|
||||||||||
  Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México
|
PDF →
|
||||||
|
José A. Serratos H.
|
|||||||
|
Las políticas de bioseguridad en México cumplen veinte años. El
primer permiso para hacer pruebas en campo con un tomate modificado por ingeniería genética fue solicitado a la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) en 1988 por productores de tomate de Sinaloa. Esa solicitud dio inicio a la bioseguridad en México, ya que el gobierno federal tenía que responder a esa novedosa solicitud fitosanitaria y para ello inició un proceso de consulta entre la comunidad científica, en particular del sector agrícola, y con las autoridades gubernamentales responsables de la bioseguridad en Estados Unidos y Canadá, principalmente de la Organización de la Protección Vegetal de América del Norte (OPVAN, NAPPO por sus siglas en inglés). A partir de ese año, aunque muy incipiente, el tema de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) se empezó a discutir en pequeños círculos de especialistas y entre algunos productores, particularmente del norte del país.
Coincidente con esa primera solicitud de ensayo de tomate transgénico en México, se había negociado un tratado de libre comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá que entró en vigor el primero de enero de 1989. En ese tratado, algunos artículos del capítulo agrícola incluían temas relacionados con regulaciones técnicas, por lo que se incluyeron artículos que impedían el establecimiento de barreras regulatorias al comercio. En particular, el artículo 708 establecía explícitamente que debían armonizarse los “requerimientos regulatorios técnicos y procedimientos de inspección, [para tomar] en cuenta estándares internacionales apropiados”, y trabajar hacia “la eliminación, además de prevenir la introducción, de regulaciones técnicas y estándares que constituyan, o que pudieran constituir, una restricción arbitraria, injustificada o disfrazada contra el comercio bilateral”. Esos párrafos constituyen el modelo básico de políticas neoliberales encaminadas a la eliminación de regulaciones. En México, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se impondría ese modelo para facilitar el comercio de productos que, ya desde 1986, podrían ser OGM o derivados de ellos.
En 1992, con el inicio de negociaciones conducentes al tlcan, la mayoría de las regulaciones en la protección vegetal se armonizaron en los tres países y se integró un esquema preliminar para la bioseguridad de los OGMogm entre los tres socios comerciales. La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) se llevó a cabo el mismo año y fue en ese foro en donde se delineó el uso responsable de la biotecnología, el principio precautorio y los primeros elementos para el establecimiento del Protocolo de Cartagena. El gobierno de México tuvo una participación activa en la Convención y fue de los primeros países en firmarla y ratificarla. Recordemos que en México la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) es la entidad encargada de la CDB y por tanto competente para abordar la regulación de la biotecnología; sin embargo, la participación de la semarnat fue bastante marginal en bioseguridad. En ese contexto, hacia 1993, un grupo ad hoc de científicos de disciplinas diversas, que años después se constituiría como el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), discutimos y propusimos la filosofía regulatoria y los principios que fueron el fundamento del sistema de bioseguridad mexicano en aquellos años. Carreón-Zúñiga, en ese entonces director de la DGSV, describió los fundamentos que manejó el CNBA en sus inicios: “los principios científicos que forman la base de las revisiones y análisis de riesgos y peligros con relación a la introducción de OGM al ambiente, están derivados esencialmente de la Ecología. La suposición básica o hipótesis de trabajo es que los ecosistemas —y particularmente la biodiversidad— pueden ser alterados por la introducción de OGMs”. Aunque la SEMARNAT y sus dependencias en el área de ecología no participaron directamente en el desarrollo de los principios en bioseguridad, se puede decir que el CNBA asumió las premisas más estrechamente relacionadas con la Convención de la Diversidad Biológica que las establecidas en el TLCAN —eliminación de regulaciones—, a pesar de que la influencia del tratado fue contundente en todas las esferas del desarrollo económico, político y social de México.
La hipótesis de trabajo manejada por el grupo ad hoc tuvo como base una regla que asentaba la carga de la prueba en los productores de OGM ya que, en la práctica, los solicitantes de permisos para pruebas de campo con OGM tendrían que demostrar que los ecosistemas no se alteran al introducir organismos transgénicos y que la biodiversidad no sufrirá efectos negativos al interactuar con ellos. En este sentido, entre 1992 y 1994, el grupo ad hoc trabajamos en el proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que debería establecer “los requisitos fitosanitarios para la movilización interestatal, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética”. Junto con la NOM 68-FITO-1994, que fue el antecedente de la NOM de 1995 propuesta para el manejo de OGM, se formalizaron y consolidaron las actividades en bioseguridad del grupo ad hoc para convertirse en el CNBA. Este comité fue el encargado de la bioseguridad en México de 1995 a 1999. En aquellos años, la visión de la DGSV y del CNBA estaba dirigida a la prevención y el enfoque de precaución con relación a los OGM. Incluso la DGSV, como integrante del Comité Ejecutivo de la NAPPO, en 1995 solicitó al secretario ejecutivo de esa organización incluir una tarea con relación a la desregulación, en particular de OGM, para que el panel de biotecnología desarrollara una norma que evitara que las decisiones de un país miembro pudiesen afectar a los países que fueran centros de origen y diversidad de plantas. Además, ese mismo año, al saber que la compañía Monsanto estaba a punto de lograr la desregulación en Estados Unidos de una línea de maíz transgénico resistente a lepidópteros, el director de la DGSV envió un oficio al director del Servicio de Inspección Sanitaria Vegetal y Animal (APHIS por sus siglas en inglés) para manifestarle la preocupación de la dgsv por ese hecho.
En particular, se solicitaba al Dr. John Payne, director de APHIS, tomar en consideración que el maíz es una planta de polinización libre y que la desregulación implicaría una gran incertidumbre con relación a la pureza genética del maíz no transgénico (mazorca, semilla o grano) que fuera exportado a México desde los Estados Unidos. Se argumentaba que la obligación de México es “conservar el patrimonio y recursos genéticos que [le] confiere ser centro de origen [del maíz]” y por lo tanto se hacía un atento llamado a tomar en cuenta esas consideraciones antes de desregular el maíz transgénico. Desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos minimizó esos argumentos y así se perdió la oportunidad de haber discutido, desde entonces, la forma de enfrentar los problemas que se originarían en México derivados de la desregulación de maíz transgénico en Estados Unidos. El mismo año se concluyó la norma oficial NOM 056 FITO 1995 (publicada en 1996) que contenía el trabajo desarrollado antes en la NOM 68 FITO 1994. La norma de 1995 fue el instrumento que utilizó la SAGARPA con el objetivo de “establecer el control de la movilización dentro del territorio nacional, importación, liberación y evaluación en el medio ambiente o pruebas experimentales de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética para usos agrícolas”, y para lo cual se formalizó el CNBA con la tarea de funcionar como un órgano auxiliar de consulta y apoyo en el análisis de información técnica referida en la NOM 056. Es interesante constatar que en uno de los considerandos de la NOM 056 se establece que “la introducción de los organismos manipulados mediante ingeniería genética para aplicarse en agricultura, constituye un alto riesgo por lo que su importación, movilización y uso en territorio nacional, debe realizarse en estricto apego a medidas de bioseguridad”. En ese sentido, se trató de que todas las evaluaciones por parte del cnba fueran lo más cautelosas posibles, en particular en el caso del maíz.
Desde 1993 el grupo antecedente al cnba recibió una solicitud de permiso para experimentación con maíz transgénico por parte de investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). A partir de esa primera solicitud, y hasta mediados de 1995, todos los ensayos fueron en realidad experimentos de escala mínima. En febrero de 1996 se le concedió al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) el primer permiso oficial para llevar a cabo una prueba propiamente de campo en Tlaltizapán, Morelos. Es ilustrativo relatar el proceso para llevar a cabo esa primera liberación de maíz transgénico en campo, ya que permite conocer los elementos que tuvieron que desarrollarse para lograr ese permiso. Un primer elemento fue la construcción de infraestructura. En el CIMMYT, junto con la construcción de su centro de biotecnología, se reconstruyeron varias unidades de invernaderos que fueron convertidos en los primeros y, al parecer, los únicos invernaderos bioconfinados para maíz transgénico en México. Asimismo, los laboratorios se adecuaron para el manejo de material transgénico y se creó un Comité de Bioseguridad interno que desarrolló las reglas del manejo de OGM en laboratorio e invernadero, además de dictaminar las solicitudes de los investigadores que deseaban establecer un experimento en campo, antes de que fuera enviado al CNBA. Por otra parte, en sus campos de experimentación, previstos para las pruebas con maíz transgénico, se construyeron enrejados especiales, y en el lugar de almacenamiento de semilla transgénica se implementó un sistema de tres llaves para la seguridad de ese germoplasma. En comunicación con miembros del CNBA, los investigadores del CIMMYT lograron establecer las primeras experiencias de manejo de maíz transgénico en campo. En el CNBA, a su vez, la experiencia con el CIMMYT permitió delinear algunas normas que, se esperaba, serían básicas para cualquier institución que manejara maíz genéticamente modificado (MGM).
A partir de 1996, y hasta enero de 1999, hubo un crecimiento significativo de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico. En la mayoría de los casos (20 ensayos) se trató de pruebas para medir la eficacia del maíz resistente al ataque de insectos lepidópteros o maíz Bt, por contener la endotoxina de la bacteria Bacillus thuringiensis. Sin embargo, también se solicitaron permisos (8 ensayos) para probar los dos tipos de maíz tolerante a herbicidas (Glifosato y Glufosinato). En dos casos (CIMMYT) se solicitó permiso para generar semilla transgénica al retrocruzar con polen de maíz normal el jilote de plantas transgénicas. En todos los casos, el área de campo utilizada no excedió una hectárea y se tomaron medidas de control para el manejo del material transgénico, principalmente: 1) no permitir la madurez sexual de la planta o desespigar todas las plantas en el experimento; 2) barreras físicas y biológicas alrededor de las pruebas; 3) personal calificado y autorizado para el manejo del ensayo; 4) destrucción o incineración de material transgénico remanente y de las barreras biológicas en el caso de que se hubiera utilizado maíz.
En esos años (1995-1998) se aprendieron y generaron métodos y técnicas que permitieron el manejo básico del maíz transgénico en condiciones experimentales supervisadas. El secreto era mantener los ensayos en superficies pequeñas y dentro de los límites de control de las empresas o instituciones. En 1997 ya se tenían, básicamente, los elementos preliminares para un escrutinio científico de las pruebas de campo en condiciones experimentales. Se sabía que en superficies de menos de una hectárea, con supervisión técnica, desfase de cultivo y barreras físicas y biológicas, es posible manejar en campo el maíz transgénico. Además, se podían llevar a cabo polinizaciones experimentales con maíz transgénico incrementando la astringencia de las medidas de bioseguridad y reducir, aún más, el tamaño de la parcela. Sin embargo, la siguiente escala en este proceso, el aumento en el tamaño de las parcelas experimentales y la gran cantidad de permisos que se estaban solicitando eran motivo de preocupación en el CNBA. Para algunos de nosotros las condiciones del campo mexicano con relación a la agricultura del maíz eran, y siguen siendo, diametralmente diferentes a las que prevalecen en otros países, particularmente los Estados Unidos, en donde el agricultor está integrado a un sistema agrícola dependiente de todos los insumos y la semilla que venden las empresas agroindustriales. En México, 75% o más de la superficie arable dedicada al maíz está sembrada con una gran diversidad de maíces de polinización libre y semilla criolla o acriollada. Los recursos para la adquisición de insumos agroquímicos son escasos y los campesinos y productores de pequeña escala, que son los que resguardan la diversidad del maíz han sido abandonados durante casi tres décadas por la puesta en marcha de políticas públicas de corte neoliberal. Así, el CNBA emprendió una discusión interna y un segundo foro para reflexionar acerca de los problemas potenciales que se generarían con las nuevas circunstancias del maíz transgénico y las acciones que se deberían implementar para enfrentarlas. A pesar de la experiencia acumulada por el cnba y la información generada en dos foros cuyo tema central fue el manejo y bioseguridad del maíz transgénico, además de una creciente participación de algunos sectores de la sociedad en este tema, no hubo una respuesta clara del gobierno para apoyar las iniciativas en cuanto al impacto del maíz transgénico propuestas por los científicos y la sociedad. Lo que sí hubo fue una presión muy fuerte de las empresas para realizar pruebas “experimentales” de gran escala que involucraban superficies de varias hectáreas. En 1998 el CNBA analizó nuevas solicitudes de las principales empresas para llevar a cabo experimentos reiterativos, idénticos a los que ya se habían realizado pero en superficies mucho más grandes; sin embargo, la información que generaban no era adecuada para evaluar los riesgos reales en las condiciones de la agricultura mexicana. En mi opinión, esas solicitudes tenían el propósito de acelerar el proceso de desregulación tal como estaba sucediendo con el algodón transgénico para el cual ya en 1998 se pedían permisos con el fin de hacer ensayos en miles de hectáreas. Después de varias reuniones internas y valorar la situación, con base en las experiencias de los permisos concedidos y las recomendaciones de especialistas en los foros, algunos miembros del cnba discutimos y enviamos una propuesta de moratoria para la liberación de maíz transgénico a la DGSV y SAGARPA. Aunque no se puede asegurar que fue nuestra iniciativa la que puso en marcha el establecimiento de la moratoria de facto para las pruebas de campo con maíz transgénico, sí fue claro que se tomó como un elemento clave en la decisión final. Hacia finales de 1998, sagarpa implementó la moratoria de facto a través de la Subsecretaría de Agricultura, en ese momento encabezada por Francisco Gurría. En la práctica, la moratoria empezó a funcionar en 1999.
Con la implementación de la moratoria se llevó a cabo una serie de cambios en puestos clave de la SAGARPA, en particular la Subsecretaría de Agricultura, y de manera relevante la creación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con la que se desintegra al cnba. En 1999, a solicitud de Ernesto Zedillo, se crea un comité ad hoc para elaborar un documento que sirviera de base para establecer las acciones de gobierno con relación a la bioseguridad. Ese documento fue el fundamento para la conformación de la CIBIOGEM, sin embargo, en el decreto presidencial de su creación se modificaron sustancialmente los preceptos y la filosofía de bioseguridad que había desarrollado el CNBA. El decreto de creación de la cibiogem marca las características que habría de tener esa Comisión y que conserva hasta ahora. En el primer párrafo de los considerandos se anota “que a nivel mundial se ha incrementado la aplicación de la ingeniería genética en vegetales y animales con diversos propósitos como los de aumentar la producción de la actividad agropecuaria, la calidad de los productos, su resistencia a factores adversos, así como la vida en anaquel de los productos perecederos”; y continúa en el tercer párrafo: “que nuestro país debe aprovechar los procesos que conducen a las innovaciones científicas y tecnológicas que en materia de biotecnología, bioseguridad y manejo de organismos genéticamente modificados se están dando en los diferentes países del orbe”. Esto es, se parte de la descripción de las bondades de la biotecnología y en segundo término se coloca el objeto de la comisión: “Que siendo nuestro país centro de origen de múltiples especies y poseedor de una biodiversidad reconocida como una de las más elevadas del mundo, es prioritario para el Gobierno de la República asegurar que los ecosistemas y la biodiversidad no se vean afectados por la liberación de organismos genéticamente modificados”.
En particular, una de las funciones de la CIBIOGEM revela la filosofía de la regulación que fundamentaría a esa comisión: “Determinar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, criterios a efecto de que los trámites para el otorgamiento de autorizaciones, licencias y permisos a cargo de las dependencias, para la realización de las actividades a que se refiere la fracción anterior, sean homogéneos y tiendan a la simplificación administrativa”. Por fin las empresas lograban conseguir una de sus principales demandas desde los inicios de la bioseguridad en México: la simplificación de la regulación. Posteriormente se realizaron más modificaciones a la cibiogem con la publicación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados en 2005. En los años siguientes, los acontecimientos generados por el descubrimiento de maíz transgénico en Oaxaca dominaron el tema de la bioseguridad en el país. En la figura 1 se ilustran las investigaciones reportadas que se han realizado hasta ahora. Un trabajo reciente de Mercer y Wainwright reporta información complementaria a esos trabajos. Excepto por el trabajo de Quist y Chapela, entre 2000 y 2003 se producen investigaciones que se publican en medios informales o sin revisión por pares. Sin embargo, en la mayoría de los casos fueron las instituciones públicas y gubernamentales las que llevaron a cabo esos estudios. Los más importantes, y que están estrechamente relacionados, son los que se realizaron de 2001 a 2002 en Oaxaca, Puebla y Jalisco bajo los auspicios del Instituto Nacional de Ecología (INE) en colaboración con conabio, y el de SAGARPA-CIBIOGEM en Oaxaca y Puebla. A diferencia de una actitud defensiva mostrada por las autoridades de SAGARPA y CIBIOGEM frente al estudio y la información proporcionada por Ignacio Chapela, los investigadores Exequiel Ezcurra y sus colaboradores del INE y de la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad (CONABIO) emprendieron una investigación que descubrió la presencia de maíz transgénico en los estados de Oaxaca y Puebla. Esos resultados fueron presentados en la Conferencia Internacional LMOS and the Environment en una sesión especial que organizamos como parte de la delegación mexicana en el grupo de trabajo para la armonización de la bioseguridad (BIOT por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ezcurra y sus colaboradores discuten en ese trabajo que, “ya que [los] análisis fueron hechos por medio de amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa [en inglés Polymerase Chain Reaction PCR], la posibilidad de resultados falsos positivos no puede ser descartada totalmente. Si los resultados son corroborados […] se confirmará definitivamente la presencia de elementos transgénicos sembrados en México a pesar de la moratoria a la siembra y cultivo de maíz transgénico en el país”. Asimismo, estos investigadores sugieren “un muestreo más extensivo —incluyendo milpas en muchas partes de México así como en poblaciones silvestres de teocintle en ciclos sucesivos de siembra [que permita] definir de manera más precisa las tendencias y los riesgos para la biodiversidad”, por lo cual generaron un incentivo para la participación de las demás instituciones involucradas en la bioseguridad en ese momento. A partir de la investigación del INE y CONABIO, la SAGARPA conformó un comité ad hoc de trabajo, en el que participamos investigadores de diferentes disciplinas e instituciones para llevar a cabo un estudio de gran magnitud en Oaxaca y Puebla. En las primeras reuniones del comité ad hoc se estableció que era prioritario muestrear extensivamente el maíz de los dos estados, determinar el origen del maíz transgénico y hacer una estimación del grado de dispersión que pudiese haber en ellos. Se mencionó específicamente que el estudio no era de tipo académico, sino que debía considerarse un trabajo práctico para generar datos que sirviesen para informar a la sociedad acerca de la situación del maíz transgénico en Oaxaca y Puebla, y las acciones que la SAGARPA emprendería ante esa problemática.
Ninguno de esos objetivos se cumplió porque, como sabemos, estos resultados nunca se dieron a conocer en México, ni se establecieron programas, acciones o proyectos de gobierno para enfrentar esa situación. El silencio en el país con relación al estudio de SAGARPA-CIBIOGEM fue “compensado” con una escueta nota en un congreso celebrado en Beijing, China, a finales de 2002. Aunque el grupo ad hoc que llevamos a cabo la investigación fuimos enviados al anonimato, sí se informó que “los resultados presentados por el gobierno mexicano han demostrado que los transgenes tales como Cry1A se encuentran ampliamente difundidos en las razas locales del estado de Oaxaca”. Como se observa en la figura 1, la dispersión era alarmante, porque además complementaba el primer reporte del INE y CONABIO; sin embargo, la sociedad mexicana no fue enterada de este hecho, las autoridades no aplicaron el principio precautorio y sólo tomaron medidas superficiales de control. Alrededor de un año después, el informe de SAGARPA-CIBIOGEM se conoció en algunos círculos de la comunidad académica por medio de una publicación formal en la revista Environmental Biosafety Research, que en realidad era sólo un resumen comentado del reporte oficial dado a conocer en Beijing en 2002. Por su parte e independientemente del grupo ad hoc coordinado por SAGARPA-CIBIOGEM, investigadores del inifap realizaron de 2002 a 2003 un estudio en el estado de Oaxaca para la detección y determinación de la distribución y cuantificación de la inmigración de maíz transgénico en la entidad. En esa investigación se encontraron cinco parcelas con presencia de maíz transgénico, de un total de 162 muestreadas. Esas parcelas se localizaron en algunos de los municipios en donde el primer informe de INE-CONABIO había encontrado maíz transgénico (figura 1).
|
|||||||
 |
|||||||
|
Con los resultados de esos tres estudios, en diferentes tiempos, lugares y metodologías, la CIBIOGEM, por conducto de su comité consultivo científico, realizó un análisis somero y una síntesis de las conclusiones de esos trabajos, esto es, se confirmaba la presencia de transgenes en el estado de Oaxaca. Asimismo, sugerían que había una clara tendencia hacia la disminución de la presencia de maíz transgénico en Oaxaca. Aunque las principales recomendaciones de la CIBIOGEM fueron continuar y ampliar el muestreo de maíz en todo el país e informar a la sociedad de los resultados del monitoreo, lo único que se manejó en los medios de comunicación fue que la supuesta tendencia de disminución de la presencia de transgenes era evidencia de que el maíz transgénico estaba desapareciendo de la entidad, y que sólo era cuestión de tiempo para despreocuparnos de la dispersión de maíz transgénico en México.
Para complementar una estrategia a todas luces incongruente con los principios de bioseguridad, y a pesar de la información con la que contaba la SAGARPA, en coordinación con la CIBIOGEM se levantó en 2003 la moratoria para las pruebas en campo con maíz transgénico. Con todas esas acciones se estaba pavimentando el camino para iniciar la desregulación del maíz transgénico en México. Sin embargo, una serie de protestas y acciones diversas de organizaciones de la sociedad y, de manera relevante, la denuncia pública en 2002 ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte por la contaminación del maíz nativo de Oaxaca con maíz transgénico, contribuyeron a detener el proceso de desregulación que se estaba gestando en ese momento.
El caso de la denuncia ante la CCA ha sido discutido extensivamente y el material de análisis, junto con el informe final y recomendaciones, contiene toda la información relevante a éste. Lo único que podría destacar es que el documento no fue bien recibido ni aceptado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y que, por otra parte, el gobierno mexicano mantuvo una posición débil y ambigua frente al estudio. La ley mexicana de bioseguridad La bioseguridad se ha definido como el conjunto de normas, procedimientos, lineamientos, medidas y acciones de prevención, control, remediación y mitigación de impactos negativos que pudieran surgir por el manejo, movilización, importación, exportación, tránsito y liberación al ambiente de organismos vivos modificados. En particular, el Protocolo de Cartagena establece en el artículo 1 que su objetivo es “contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos”. Este Protocolo, firmado por el estado mexicano el 24 de mayo de 2000, ratificado por el Senado de la República el 27 de agosto de 2002 y puesto en marcha el 11 de septiembre de 2003, es muy claro al enfatizar que su propósito es la protección de la biodiversidad en un mundo de países con divisiones políticas específicas, inmersos en un medio ambiente común para todos. Los antecedentes del Protocolo los encontramos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en sus artículos, 1 (“Objetivos”), 16 (“Acceso y transferencia de tecnología”) y en particular el artículo 19, que se refiere a la “Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios”, y que enuncia formalmente la participación de la tecnología, en general, y de la biotecnología, en particular, en la conservación y utilización sostenible de la diversidad. Sin embargo, es claro a lo largo del texto que, aunque se reconoce la importancia de la biotecnología, existe una preocupación legítima de todas las partes firmantes con respecto de la manipulación y uso de los organismos vivos modificados y su posible impacto en la biodiversidad y sostenibilidad de los ecosistemas. Es por ello que el Principio 15 de la Declaración de Río, en el que se define el enfoque de precaución para la protección de la biodiversidad, se convierte en el fundamento del Protocolo de Cartagena. Por lo anterior podemos concluir que la biotecnología y sus productos, en particular los organismos genéticamente modificados, desde la perspectiva de estos tratados internacionales de los que México es parte, son los elementos a ser supervisados, vigilados o regulados por un sistema que permita minimizar efectos adversos a la biodiversidad, los ecosistemas y la salud humana.
En su artículo 1, la Ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados establece que su objetivo es la regulación de esos organismos, y en su redacción se puede identificar una gran concordancia con el Protocolo. Sin embargo, a partir del artículo 2 en su fracción XV se introduce por primera vez el fomento a la investigación en biotecnología como uno de sus mandatos. Posteriormente, en el artículo 9, fracción VI del capítulo II se establece como un principio de bioseguridad el fomento a la investigación en áreas biotecnológicas. Aún más, en la fracción XII de este mismo artículo 9 se introduce como otro principio de bioseguridad la necesidad de apoyar “el desarrollo tecnológico y la investigación científica sobre organismos genéticamente modificados que puedan contribuir a satisfacer las necesidades de la Nación”.
En la parte de coordinación y participación (Capítulo IV), con relación a las funciones de la CIBIOGEM, el artículo 20 específica que el Consejo Consultivo Científico es un órgano de consulta obligatoria en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Con respecto de la coordinación entre la federación y los estados (Capítulo V), se establece en el artículo 26 fracción VII que se deberán determinar acciones “en el apoyo a la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología”. Finalmente, el capítulo VI de la ley está dedicado por completo al fomento a la investigación científica y tecnológica en biotecnología y bioseguridad; de manera explícita se obliga al Estado a fomentar, apoyar y fortalecer la investigación en esas dos áreas. En particular, se establece que: 1) se impulsará la investigación en biotecnología para resolver necesidades productivas específicas (Artículo 28); 2) se desarrollarán programas de biotecnología y bioseguridad (Artículo 29) y; 3) el CONACYT deberá constituir un fondo para el fomento y apoyo a la investigación en esas áreas en las que pueden participar dependencias, entidades y recursos de terceros (Artículo 31). Al analizar esos artículos se puede concluir que hay una contradicción en esta ley que genera incongruencias con el objeto de la misma. Como se mencionó anteriormente, es la biotecnología y específicamente sus productos (OGM) los que deben estar regulados y supervisados. Al introducir el fomento y apoyo a la investigación en biotecnología junto con la bioseguridad, se introduce indebidamente al sujeto regulado dentro del sistema regulador; esto es, se le convierte en juez y parte. Una ley de bioseguridad debería sujetarse estrictamente a la regulación de los productos de la biotecnología. Por otra parte, la bioseguridad es una actividad que requiere la participación concertada de muchas disciplinas científicas. Con el mandato que hace esta ley para la participación, fomento y desarrollo de la biotecnología, se le está privilegiando y al mismo tiempo se excluye o minimiza la participación de diversas disciplinas científicas y tecnologías alternativas que quizá deberían tener un trato igual con respecto del manejo seguro de los ogm. En mi opinión esos artículos deberían modificarse y excluir a la biotecnología, o al menos especificar que la investigación en biotecnología deberá estar directamente vinculada a la bioseguridad. De otra manera, la contradicción sigue latente al mantener el mandato de apoyar y desarrollar la biotecnología en general.
Se debe enfatizar que los conceptos vertidos en el articulado del capítulo VI son importantes para el desarrollo del país, pero están en un lugar inadecuado. Esos artículos deberían estar en la Ley de Ciencia y Tecnología si lo que realmente se quiere es fomentar la biotecnología para que contribuya como una más de las alternativas tecnológicas que nuestro país necesita. El maíz y el principio de precaución Esta pieza clave del Protocolo es abordada en la fracción iv del artículo 9 del capítulo II de la LBOGM. Aquí se hace una traducción literal del principio 15 de la declaración de Río: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Sin embargo, en el caso de la LBOGM se establece que el estado aplicará este enfoque “conforme a sus capacidades” con lo que se inutiliza la potencia del principio precautorio y se introduce un elemento de discrecionalidad que puede resultar perjudicial, en este caso a la diversidad del maíz, porque su protección estaría dependiendo de la importancia y prioridad que cada gobierno le asigne a esos recursos. En ese sentido, como hemos visto en párrafos anteriores, después de siete años de la primera noticia del hallazgo de transgenes en el maíz nativo de Oaxaca, las instituciones de gobierno no han sido capaces de actuar de manera contundente bajo el principio precautorio para proteger el germoplasma de maíz nativo. Por el contrario, se ha permitido que el problema avance hasta un punto que se aproxima al no retorno.
Para la protección de la diversidad del maíz, en la LBOGM se incluyó un ordenamiento (Artículo 2 XI) que, en general, debe determinar las bases para el establecimiento de áreas geográficas libres de OGM y, en particular, un régimen de protección especial para el maíz por ser México centro de origen del cultivo. Sin embargo, los artículos, definiciones y mecanismos asociados al ordenamiento parecen ser inadecuados para asegurar una eficiente protección del maíz nativo en México.
Las definiciones de centro de origen, domesticación y diversidad en la lbogm son construcciones imprecisas de esos conceptos. Por ejemplo, la definición de centro de origen (Art. 3, VIII) incluye el proceso de domesticación, pero separa el factor de la diversidad trasladándolo a una segunda definición (Art. 3, IX). De esa forma rompe la unidad del concepto y reduce el centro de origen al área en la que se domesticó el cultivo y no a su diversidad. En el caso del maíz, si se tomara al pie de la letra la definición de centro de diversidad como se enuncia en el artículo 3 fracción IX, no se podrían proteger regiones enteras de México que contienen una gran diversidad de maíz. Un asunto preocupante es que los centros de origen y diversidad se determinarán por medio de un simple acuerdo conjunto de SEMARNAT y SAGARPA, según se establece en los artículos 86 y 87. En otras palabras, de una manera tautológica los artículos 86 y 87 de la ley ordenan a SAGARPA y SEMARNAT determinar centros de origen y diversidad tal como ya están definidos de antemano, y para llegar a esas definiciones, la ley establece los criterios que deben tomarse para las determinaciones de los centros de origen y diversidad, en este caso, del maíz. De esa forma, me parece que se corre el riesgo de tomar decisiones trascendentales para el futuro del maíz nativo con criterios estrechos y rígidos que no corresponden al estado del conocimiento científico. El reglamento de la ley también es revelador porque afirma la localización única del centro de origen para delimitar la zona en la que se debe resguardar el maíz nativo y el teocintle. Esta idea de focalización del centro de origen llevaría a establecer, si acaso, museos de sitio en los que se supondría se originó el maíz (sin evidencias arqueológicas), y con los criterios impuestos en la ley, los centros de diversidad estarían asignados a un puñado de localidades en donde se encuentre la intersección de los parientes silvestres con las reservas genéticas que sobrevivan en la actualidad. Esos criterios son la negación de la realidad viva de la diversidad del maíz en México, así como de la investigación en cuanto a los centros de origen. La dispersión del maíz transgénico Es difícil explicar con exactitud cómo se introdujo el maíz transgénico en México. Se han adelantado varias hipótesis como: 1) la siembra de grano transgénico proveniente de las importaciones; 2) el contrabando o la introducción ilegal de semilla; 3) programas oficiales de semilla sin supervisión —por ejemplo kilo por kilo—; 4) redes comerciales de semilla en pequeña escala; 5) mala supervisión de las pruebas de campo realizadas en el país. Sin embargo, es sumamente difícil obtener pruebas para aceptar o descartar cualquiera de estas hipótesis, lo más seguro es que sea una combinación de todos estos factores lo que favoreció la entrada de maíz transgénico en México. Por otra parte, hemos visto que, desde muy temprano en el desarrollo de la bioseguridad, se identificaron los problemas e impactos que se darían en la agricultura del maíz e incluso las posibles vías de entrada del maíz modificado genéticamente. Se elaboraron recomendaciones que han resistido la prueba del tiempo, ya que se han reiterado una y otra vez en diferentes tiempos, circunstancias y con diferentes actores, y también se trabajó para implementar las bases de la regulación con criterios científicos multidisciplinarios. Sin embargo, el hecho es que el maíz transgénico se ha introducido en su centro de origen y desde entonces continúa su dispersión. En mi opinión, los vaivenes en las políticas y estrategias gubernamentales para enfrentar este problema tuvieron una gran influencia en esta situación. Nunca terminó de consolidarse una verdadera política de Estado en bioseguridad, en particular para el maíz, al desperdiciar muchos años de experiencias con cambios inoportunos e improvisados que generalmente respondían a intereses coyunturales específicos. En mayor o menor medida, significativamente durante los últimos gobiernos, se ignoró la historia y se “reinventó” la bioseguridad sin aportar algo más de lo que ya se había trabajado. Por el contrario, por la falta de voluntad política y la complacencia con intereses particulares, se dieron pasos atrás en la conformación de un sistema de bioseguridad que fuese apropiado para nuestro país. Es insostenible la política de ocultamiento que han seguido las instituciones encargadas de la bioseguridad en México con respecto de la dispersión de maíz transgénico en nuestro territorio. En el futuro próximo, y cada vez con mayor frecuencia, conoceremos más casos de introducción de maíz modificado en diferentes estados del país, como los reportados recientemente en el estado de Sinaloa y en el Distrito Federal. Ante esta situación es urgente insistir en que se atiendan las aportaciones que los académicos y la sociedad han hecho para resolver este problema. Tal es el caso del Manifiesto por la Protección del Maíz Mexicano publicado en el periódico El Universal en septiembre de 2006, en el que se resumieron las propuestas de científicos y sociedad con relación al régimen de protección especial del maíz y en el que además se propuso la implementación de un Programa Multidisciplinario de Protección de la Diversidad del Maíz Mexicano. En este sentido, recientemente el Consejo Consultivo Científico ha coincidido exactamente con los argumentos y propuestas del Manifiesto de 2006 en lo que se refiere al régimen de protección especial del maíz, incluido el Programa de Protección del Maíz. Por ello, se presenta para el CCC una magnífica oportunidad de abrir la discusión de este tema, como lo ha solicitado la sociedad civil, y evitar el recurrente problema de responder a intereses políticos coyunturales. Ojalá que no se vuelva a ignorar la historia, para no repetirla. |
|||||||
|
Referencias bibliográficas
Álvarez Morales A. 2002. “Transgenes in maize landraces in Oaxaca: Official report on the extent and implications”, en The 7th International Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms, isbgm, Beijing China. Pp. 10-16. Álvarez Morales A. 2003. “Session on: Possible implication of the release of transgenic crops in centers of origin or diversity”, en Environ. Biosafety Res., vol. 2, pp. 47-50. Ver http://www.cec.org/maize/index.cfm? varlan=english. Carreón Zuñiga, M. A. 1994. “Field Trials with Transgenic Plants: The Regulatory History and Current Situation in Mexico”, en Biosafety for Sustainable Agriculture: Sharing Biotechnology Regulatory Experiences of the Western Hemisphere. Krattiger A. F. y Rosemarin A. (eds). isaaa-sei, Estocolmo, Suecia. Pp. 218-224. Castro Valle. I., Sánchez Peña, P., Corrales Madrid, J. L., Garzón Tiznado, J. A., Velarde Félix, S., Hernández Verdugo, S., Izunza Castro, J. F., Sánchez Peña, J. 2006. “Identificación de transgenes en poblaciones de maíces (Zea mays L.) criollos del estado de Sinaloa”, en Congreso Mexicano de Ecología 2006, Morelia Michoacán, México, 26-30 de noviembre de 2006. Sociedad Científica Mexicana de Ecología, A. C. Documento sobre los organismos transgénicos para la presidencia de la República. 1999. “Organismos vivos modificados en la agricultura mexicana: desarrollo biotecnológico y conservación de la diversidad biológica”, Larson Guerra, J., Sarukhán Kérmez, J. (eds.). conacyt-conabio, México DF. Mayra de la Torre. “Régimen de protección especial del maíz”, en periódico La Crónica de Hoy. Sección de opinión. 24 de septiembre de 2008. Mercer, K. L., Wainwright, J. D. 2007. Gene flow from transgenic maize to landraces in Mexico: An analysis. Agriculture Ecosystems and Environment, doi: 10.1016/ j.agee.2007.05.007 oecd, 2002. lmos and the Environment Proceedings of an International Conference. 27-30 November 2001, organized by Organization for Economic Cooperation in cooperation with the United States Department of Agriculture and the Environmental Protection Agency. Roseland CR (ed.). oecd, París, Francia. Quist D, Chapela I. 2001. “Transgenic dna introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico”, en Nature, vol. 414, pp. 541-543. Serratos, J. A., Willcox, M., Castillo, F. 1996. Flujo genético entre maíz criollo, maíz mejorado y teocintle: implicaciones para el maíz transgénico. México. cimmyt (Centro Internacional de Maíz y Trigo). Este libro tiene una versión en inglés: Serratos et al., 1997. Gene Flow among Maize Landraces, Improved Maize Varieties, and Teosinte: Implications for Transgenic Maize. Mexico, cimmyt. Serratos et al. 2000. Memoria del taller sobre maíz transgénico. sagar, nappo, cnba. 13-16 de octubre, 1997, pp. 120. Mercer, K. L, Wainwright, J. D. 2007. Gene flow from transgenic maize to landraces in Mexico: An analysis. Agriculture Ecosystems and Environment, doi: 10.1016/ j.agee.2007.05.007 Serratos-Hernández, J. A., Gómez-Olivares, J. L., Salinas-Arreortua, N., Buendía-Rodríguez, E., Islas-Gutiérrez, F. de-Ita A. 2007. “Transgenic proteins in maize in the Soil Conservation area of Federal District, Mexico. Frontiers in Ecology and the Environment”, vol. 5, núm. 5, pp. 247-252. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
como citar este artículo →
Serratos Hernández, José Antonio. (2009). Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México. Ciencias 92, octubre-marzo, 130-141. [En línea]
|
|||||||
  Biotecnología agrícola en el mundo en desarrollo: mitos, riesgos y alternativas
|
PDF →
|
||||||
|
Miguel A. Altieri
|
|||||||
|
Las compañías de biotecnología con frecuencia proclaman
que los organismos genéticamente modificados, en especial las semillas, son un descubrimiento científico importante y necesario para alimentar al mundo y reducir la pobreza en los países en desarrollo. La mayoría de los organismos internacionales de todo el mundo que tienen a su cargo las políticas y la investigación tendientes a incrementar la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo se adhieren a este punto de vista que descansa en dos premisas críticas. La primera es que el hambre se debe a que existe una brecha entre la producción de alimentos y la densidad de población o su tasa de crecimiento. La segunda es que la ingeniería genética es el único o el mejor camino para incrementar la producción agrícola, y por tanto para solventar las necesidades futuras de alimentos. Un punto de partida para esclarecer estos conceptos erróneos es comprender que no existe relación entre el hambre prevaleciente en un determinado país y su población. Por cada nación densamente poblada y hambrienta, como Bangladesh o Haití, existe una nación hambrienta con poca densidad de población, como Brasil o Indonesia. El mundo produce hoy, como nunca, más alimento por habitante. Existe suficiente alimento disponible para proporcionar casi dos kilos por persona, diariamente: más de un kilo de grano, legumbres y nueces; alrededor de medio kilo de carne, leche y huevos y otro de frutas y verduras.
La producción mundial de granos en 1999 habría sido suficiente para alimentar a una población de ocho mil millones de personas —en el año 2000 el planeta tenía seis mil millones de habitantes— de haber sido equitativamente distribuida o no hubiera sido empleado como alimento para animales. En Estados Unidos, tres de cada 4.5 kilos de grano son para alimento de animales. Algunos países como Brasil, Paraguay, Tailandia e Indonesia dedican miles de hectáreas de tierras agrícolas a la producción de soya y yuca que se exporta a Europa como alimento para ganado. Si se canalizara una tercera parte del grano producido en todo el mundo hacia los pueblos necesitados, instantáneamente cesaría el hambre. La globalización también es un factor de hambre, especialmente cuando los países en desarrollo adoptan políticas de libre comercio (bajando los aranceles y permitiendo el flujo de bienes procedentes de los países industrializados), amparados por instituciones internacionales de crédito. La experiencia de Haití, uno de los países más pobres del mundo, es un claro ejemplo de ello. En 1986, la mayoría del arroz consumido en Haití había sido cultivado en la isla y se importaban sólo 7 000 toneladas. Inmediatamente después de abrir su economía al mundo, empezó a llegar a la isla arroz más barato procedente de Estados Unidos, donde la industria arrocera está subsidiada. En 1996, Haití importaba 196 000 toneladas de arroz extranjero a un costo de 100 millones de dólares al año. La producción arrocera haitiana pasó a un segundo término una vez que la dependencia del arroz extranjero fue total y el costo del arroz subió dejando gran parte de la población pobre al capricho del alza de los precios del grano a nivel mundial. El hambre aumentó. Las causas reales del hambre son la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso al alimento y a la tierra. Hay demasiada gente, demasiado pobre (alrededor de dos mil millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día) para comprar el alimento disponible, a menudo mal distribuido, o que carece de tierra y de recursos para cultivarla. Dado que la verdadera raíz de la causa del hambre es la desigualdad, cualquier método para fomentar la producción de alimentos que la agudice está destinado a fallar en el intento por reducirla. Por el contrario, lo que realmente puede acabar con el hambre son las tecnologías que están a favor de los pobres y que producen efectos positivos en la distribución de la riqueza, los ingresos y los bienes. Afortunadamente, estas tecnologías existen, y se pueden agrupar libremente bajo la disciplina de la agroecología, cuyo potencial ha sido ampliamente demostrado.Además, atacar frontalmente la desigualdad mediante verdaderas reformas agrarias crea la esperanza de aumento en la productividad que sobrepasa el potencial de la biotecnología agrícola. Mientras las propuestas de la industria a menudo pronostican para un futuro 15, 20 o incluso 30% de ganancias mediante la biotecnología, los pequeños agricultores producen hoy de 200 a 1 000% más por unidad de área que los grandes agricultores de todo el mundo. Es crítico comprender que la mayor parte de las innovaciones en la biotecnología agrícola han sido enfocadas más bien a obtener ganancias que a cubrir necesidades. El gran impulso de la industria de la biotecnología genética no es el hacer la agricultura más productiva, sino generar beneficios. Esto se puede ilustrar revisando las principales tecnologías disponibles en el mercado actual, que son los cultivos resistentes a herbicidas como las semillas de soya Roundup Ready de Monsanto, que son tolerantes al herbicida Roundup de Monsanto, y los cultivos Bt (Bacillus thuringiensis) que están genéticamente modificados para producir su propio insecticida. En primera instancia, es claro que la meta es ganar una mayor distribución en el mercado de herbicidas de un producto de su propiedad y, en segunda, se trata de fomentar la venta de semilla, sin tomar en cuenta el riesgo de dañar la utilidad que representa el uso de un producto clave contra las plagas (Bacillus thuringiensis, un insecticida básicamente microbiano) en el cual confían muchos agricultores, incluso los agricultores orgánicos, por ser una importante alternativa a los insecticidas químicos. Estas tecnologías responden a la necesidad de las compañías de biotecnología de intensificar la dependencia de los agricultores a las semillas protegidas por los llamados “derechos de propiedad intelectual” que entran en conflicto directamente con los antiguos derechos de los agricultores para reproducir, distribuir y almacenar semillas. Las corporaciones buscan que los agricultores compren los más recientes insumos y prohiben que compren o vendan semillas. En Estados Unidos, los agricultores que adoptan semillas de soya transgénicas deben firmar un acuerdo con Monsanto; si siembran semilla de soya transgénica al año siguiente, la multa es de casi 3 000 dólares por cada media hectárea y, dependiendo de la superficie, les puede costar sus tierras y su modo de subsistencia. Mediante el control del germoplasma a partir de la semilla que se va a vender y forzando a los agricultores a pagar precios inflados por los paquetes de semilla química, las compañías han tomado la determinación de obtener el mayor rendimiento de su inversión. ¿Aumentan la productividad? En 1997, en siete de doce combinaciones región/cultivo, la diferencia del rendimiento no fue significativa entre los cultivos genéticamente modificados y los no modificados. Cuatro de doce regiones mostraron incrementos importantes (de 13 a 21%) en el rendimiento de los cultivos modificados versus los no modificados (frijol de soya ht en tres regiones y algodón Bt en una región). El algodón ht en una región mostró una importante reducción en el rendimiento (12%) en comparación con sus contrapartes no modificadas.
En 1998 en 12 de 18 combinaciones región/cultivo la producción no fue significativamente diferente entre los cultivos no modificados y los modificados. En cinco combinaciones cultivo región (maíz Bt en dos regiones, maíz ht en una región y algodón Bt en dos regiones) los cultivos modificados mostraron importantes incrementos en la productividad (de 5 a 30%) sobre los no modificados, pero tan sólo bajo la presión del gorgojo del maíz europeo, el cual es esporádico. El algodón ht (glifosato-tolerante) fue el único cultivo genéticamente modificado que mostró un crecimiento poco importante en su productividad en todas las regiones. En 1999, investigadores del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska cultivaron cinco diferentes variedades de semillas de soya Monsanto junto con sus especies emparentadas tradicionales más cercanas y las variedades tradicionales de más alto rendimiento; esto se llevó a cabo en cuatro localidades del estado, tanto en tierras secas como en campos irrigados. Los investigadores encontraron, en promedio, que aun cuando las variedades genéticamente modificadas eran más caras, producían seis por ciento menos que sus parientes más cercanos no modificados genéticamente y 11% menos rendimiento que el más alto de los cultivos tradicionales. Algunos informes procedentes de Argentina muestran los mismos resultados en cuanto a que no ha ocurrido un aumento en la productividad con semillas de soya ht, lo que al parecer presenta una caída en la producción a nivel mundial. ¿Benefician a los agricultores pobres?
La mayoría de las innovaciones tecnológicas disponibles hoy día no toman en cuenta a los campesinos pobres, pues estos agricultores no están en capacidad de costear las semillas protegidas por patentes pertenecientes a las corporaciones de biotecnología. Además, la posibilidad de ampliar la tecnología moderna para proporcionar recursos a los campesinos ha sido limitada históricamente por obstáculos ambientales considerables. Alrededor de 850 millones de personas viven en tierras amenazadas por la desertificación; otros 500 millones de personas residen en tierras muy difíciles de cultivar debido a la pendiente de sus tierras. Además, la mayoría de la vida rural pobre entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio se desarrolla en regiones que serán más vulnerables a los efectos del calentamiento global. En tales medios sería preciso contar con una plétora de tecnologías locales baratas y accesibles para propiciar, en vez de limitar, las opciones de los agricultores, tendencia que inhibe la tecnología controlada por las corporaciones. Muchos investigadores en biotecnología se han comprometido a combatir los problemas asociados a la producción de alimentos en esas zonas marginales mediante el desarrollo de cultivos genéticamente modificados con características consideradas deseables para los pequeños agricultores, tales como un incremento en la competitividad contra las malezas y tolerancia a las sequías. Estos nuevos atributos, sin embargo, no necesariamente serán una panacea. Algunas características tales como la tolerancia a la sequía son poligénicas, lo que quiere decir que están determinadas por la interacción de múltiples genes. En consecuencia, el desarrollo de cultivos con estas características es un complejo proceso que podría tomar por lo menos diez años. Y bajo estas circunstancias, la ingeniería genética no da algo a cambio de nada. Cuando se hace un mal trabajo con múltiples genes para crear una característica deseada, inevitablemente se acaba por sacrificar otras características tales como la productividad. El uso de una planta tolerante a la sequía aumentaría la productividad del cultivo tan sólo en 30 o 40%. Cualquier incremento adicional a la producción tendría que provenir más bien de prácticas ambientales mejoradas (tales como el almacenamiento de agua o aumentando la materia orgánica del suelo para tener una mejor retención de humedad) y no tanto de la manipulación genética de características específicas. Aun cuando la biotecnología contribuya a obtener mayores cosechas, la pobreza no necesariamente declinará. Muchos campesinos de los países en desarrollo no tienen acceso al dinero en efectivo, al crédito, a la asistencia técnica o a los mercados. La llamada Revolución Verde de los años cincuentas y sesentas no llegó a estos agricultores porque el mantener los nuevos cultivos altamente productivos mediante el uso de plaguicidas y fertilizantes era demasiado costoso para los empobrecidos propietarios de tierras. Los datos con que contamos nos demuestran que, tanto en Asia como en América Latina, los agricultores ricos, con tierras más extensas y mejor dotadas, sacaban mayor provecho de la Revolución Verde, mientras que los agricultores de menores recursos solían ganar muy poco. La “Revolución del gen” terminará repitiendo las mismas equivocaciones que su predecesora. Las semillas genéticamente modificadas están controladas por las corporaciones y protegidas por patentes; en consecuencia, son sumamente caras. Dado que muchos países en desarrollo todavía carecen de una estructura institucional y de crédito blando necesario para proporcionar estas nuevas semillas a los agricultores pobres, la biotecnología no hará más que exacerbar la marginalización. Además, los agricultores pobres no encajan en el nicho de mercado de las empresas privadas, que se enfocan a las innovaciones tecnológicas para los sectores agrícolas y comerciales de las naciones industriales y en desarrollo, donde estas corporaciones esperan un enorme rendimiento de su inversión en investigación. El sector privado a menudo ignora importantes cultivos tales como la yuca, que es un producto de primera importancia para 500 millones de personas en todo el mundo. Los pocos campesinos que tengan acceso a la biotecnología se volverán peligrosamente dependientes de la compra anual de semillas genéticamente modificadas. Estos agricultores tendrán que aceptar, por los onerosos acuerdos de propiedad intelectual, no plantar semillas producidas a partir de una cosecha de plantas biogenéticamente manipuladas. Estas estipulaciones son una afrenta a los agricultores tradicionales, quienes durante siglos han obtenido y distribuido semillas como parte de su legado cultural. Algunos científicos y ciertas autoridades competentes sugieren que las grandes inversiones por medio de socios públicos y privados podrían ayudar a los países en desarrollo a adquirir la capacidad local científica e institucional para transformar la biotecnología, a fin de que llene las necesidades y las circunstancias de los pequeños agricultores. Pero una vez más, los derechos intelectuales de las corporaciones sobre los genes y la tecnología de su clonación pueden complicar más aún las cosas. Por ejemplo, en Brasil, el instituto nacional de investigación (embrapa) debe negociar acuerdos de licitación con nueve diferentes compañías antes de que una papaya resistente a los virus, desarrollada por investigadores de la Universidad de Cornell, se pueda otorgar a los campesinos. Biotecnología, agricultura y ambiente
La biotecnología intenta paliar los problemas (como resistencia a plaguicidas, contaminación, degradación de los suelos, etcétera) ocasionados por anteriores tecnologías agroquímicas promovidas por las mismas compañías que ahora dirigen la biorrevolución. Los cultivos transgénicos desarrollados para controlar las plagas siguen muy de cerca el paradigma de usar un único mecanismo de control (un plaguicida), lo cual, como se ha demostrado, ha fallado una y otra vez con los insectos, los patógenos y las hierbas malas. El tan discutido planteamiento de “un gen-una plaga” también se verá fácilmente superado por plagas que continuamente se adaptan a las nuevas situaciones y hacen evolucionar los mecanismos de destoxificación. Los sistemas agrícolas desarrollados con cultivos transgénicos favorecerán los monocultivos caracterizados por presentar peligrosos niveles de homogeneidad genética, que llevan a una mayor vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, a tensiones bióticas y abióticas. Promover monocultivos también deteriorará los métodos ecológicos en agricultura, tales como la rotación y los policultivos, lo cual agudizará los problemas de la agricultura convencional. Dado que las nuevas semillas genéticamente modificadas reemplazan a las antiguas y tradicionales variedades y a sus parientes silvestres, el deterioro genético se acelerará en el Tercer Mundo. La tendencia hacia la uniformidad no sólo destruirá la diversidad de los recursos genéticos, sino que también afectará la complejidad biológica que va implicita en la sustentabilidad de los sistemas agrícolas locales. Existen muchas preguntas ecológicas sin respuesta respecto del impacto que produciría liberar en el medio plantas transgénicas y microorganismos, pero las pruebas disponibles sugieren que estos impactos pueden ser muy graves. Entre los riesgos más importantes asociados con las plantas genéticamente modificadas está la transferencia no controlada a especies emparentadas con las plantas de los “transgenes”, así como los efectos ecológicos impredecibles que esto traería consigo. Resistencia a los herbicidas Queda claro que al crear cultivos resistentes a los herbicidas, una compañía puede expandir mercados para sus productos químicos patentados (en 1997, 50 000 agricultores sembraron 3.6 millones de hectáreas de soya ht, lo que es equivalente a 13% de las casi 70 millones de hectáreas sembradas con soya en Estados Unidos). Los observadores calcularon un valor de 75 millones de dólares estadunidenses para cultivos ht en 1995, que fue el primer año que salieron al mercado, e indicaron que para el año 2000 el mercado será aproximadamente de 805 millones de dólares, lo cual representa 61% de aumento. El continuo uso de herbicidas, tales como bromoxinilo y glifosato (también comocido como Roundup) que toleran los cultivos resistentes a los herbicidas, pueden desencadenar problemas. Es bien sabido, y se tienen documentos de ello, que cuando un único herbicida se usa repetidamente en un cultivo, las probabilidades de que se desarrolle resistencia al herbicida en poblaciones de malezas aumenta mucho. Se han reportado alrededor de 216 casos de resistencia a plaguicidas en una o más familias de herbicidas químicos. Los herbicidas a base de triacina son los que causan más resistencia en cerca de sesenta especies de malezas.
El problema reside en que, dadas las presiones de la industria para aumentar las ventas de herbicidas, se incrementará el número de hectáreas tratadas con herbicidas de amplio espectro, profundizando así el problema de la resistencia. Por ejemplo, se planea que el número de hectáreas tratadas con glifosato aumente a casi 60 millones de hectáreas. Aun cuando se considera que el glifosato causa menos resistencia a los herbicidas en las malezas, con el tiempo el uso continuo del herbicida seguramente dará como resultado una mayor resistencia, aun cuando ésta sea más lenta, como ya se ha comprobado en las poblaciones australianas de ballico, grama y trébol, Cirsium arvense y Eleusine indica. Los herbicidas no sólo matan malezas Las compañías afirman que si el bromoxinil y el glifosato se aplican bien, se degradan rápidamente en el suelo, no se acumulan en las aguas del subsuelo, no tiene efectos sobre los organismos a los cuales no están dirigidos y no dejan residuos en los alimentos. Sin embargo, existen evidencias de que el bromoxinil causa malformaciones de nacimiento en los animales de laboratorio, es tóxico para los peces y puede causar cáncer en los humanos. Dado que el bromoxinil causa malformaciones de nacimiento en los roedores y es absorbido a través de la piel, es probable que los agricultores y los trabajadores de granjas también corran riesgos. Asimismo, se ha reportado que el glifosato es tóxico para algunas especies a las cuales no está dirigido, que viven en el suelo; tanto para los predadores benéficos, como las arañas, los aradores, los coleópteros y los escarabajos coccinélidos, los detritívoros, como son las lombrices de tierra, y los organismos acuáticos, incluyendo los peces. También surgen preguntas en cuanto a la salvaguarda de los alimentos, pues este herbicida sufre una pequeña degradación metabólica en las plantas y se sabe que se acumula en frutos y tubérculos, y que hoy día más de 17 millones de kilos de este herbicida se usan anualmente tan sólo en Estados Unidos. Además, las investigaciones documentan que el glifosato parece actuar del mismo modo que los antibióticos, alterando la biología del suelo de una manera que aún se desconoce y, por tanto, causando efectos tales como la reducción de la facultad de fijar el nitrógeno de la soya y del trébol, hacer más vulnerables a las enfermedades a las plantas de frijol, y reducir el crecimiento de hongos micorrícicos benéficos que viven en la tierra, los cuales son la clave para ayudar a las plantas a extraer el fósforo del suelo.
La creación de supermalezas Aun cuando existe alguna preocupación de que los cultivos transgénicos puedan convertirse en malezas, hay un riesgo ecológico mayor, y es que la liberación a gran escala de cultivos transgénicos puede propiciar una transferencia de transgenes de los cultivos hacia otras plantas que también podrían convertirse en malezas. Los transgenes que representan un adelanto biológico importante pueden transformar las plantas de hierbas silvestres en nuevas o peores malezas. El proceso biológico preocupante aquí es la introgresión, es decir, la hibridación entre diferentes especies de plantas. Los hechos nos indican que ya están ocurriendo estos intercambios genéticos entre las plantas silvestres, las malezas y las cultivadas. La incidencia en la especie de sorgo Sorghum bicolor, un pariente silvestre del sorgo, y el flujo de genes entre el maíz y el teocintle, demuestran el potencial que existe de que las plantas emparentadas con ciertos cultivo los conviertan en malezas peligrosas. Esto es preocupante dado que en Estados Unidos un número de cultivos se siembra a una distancia muy corta de los parientes silvestres compatibles. Es preciso tener cuidados extremos en los sistemas de plantas que se prestan a una polinización cruzada fácil, tales como la avena, la cebada, el girasol y sus parientes silvestres, y entre la semilla de colza y sus parientes crucíferos. En Europa existe una gran preocupación respecto de la posibilidad de transferencia de polen de genes ht de las semillas oleaginosas de Brassica a Brassica nigra y Sinapsis arvensis. También existen cultivos que se siembran cerca de plantas silvestres que no son parientes cercanos pero que pueden tener cierto grado de compatibilidad cruzada, tales como las cruzas de Raphanus raphanistrum x. R. Sativus (rábano) y la Grass x Johnson de sorgo maíz. Los efectos en cascada que producen estas transferencias pueden, en última instancia, significar cambios en la estructura de las comunidades de plantas. Los intercambios de genes causan gran temor en los centros de diversidad, donde se ha visto que en los sistemas de cultivo con biodiversidad es muy alta la probabilidad de que ciertos cultivos transgénicos sean sexualmente compatibles con parientes silvestres. La transferencia de genes de cultivos transgénicos a cultivos orgánicos plantea un problema específico a los agricultores orgánicos, dado que la certificación de orgánico depende de que los cultivadores puedan garantizar que sus cultivos no tienen genes insertados. Los cultivos capaces de multiplicarse, tales como el maíz o la semilla oleaginosa de nabo, se verán afectados en mayor medida, pero en realidad todos los agricultores orgánicos corren el riesgo de contaminación genética, puesto que no existen normas que obliguen a guardar un mínimo de distancia que aísle los campos transgénicos de los orgánicos. En conclusión, el hecho de que la hibridación y la introgresión específicas sean comunes a especies tales como el girasol, el maíz, el sorgo o la semilla oleaginosa de nabo, el arroz, el trigo y las papas, sienta las bases para que ocurra el flujo esperado de genes entre los cultivos transgénicos y sus parientes silvestres y se creen nuevas malezas resistentes a los herbicidas. Los científicos están de acuerdo en que los cultivos transgénicos pueden, eventualmente, hacer silvestres los transgenes cuando se introducen en las poblaciones de los parientes silvestres que viven en libertad. Los desacuerdos radican en qué tan serios son los impactos de dicha transferencia. Los cultivos resistentes a insectos De acuerdo con la industria de la biotecnología, la promesa es que los cultivos transgénicos con genes Bt injertados remplazarán a los insecticidas sintéticos utilizados actualmente para controlar las plagas de insectos. Pero esto no queda claro porque la mayoría de los cultivos padecen una diversidad de plagas por insectos y, por tanto, los insecticidas tendrán que seguir aplicándose para controlar las plagas de insectos no lepidópteros, los cuales no son susceptibles a la toxina Bt específica del cultivo. De hecho, en un informe reciente se menciona un análisis del uso de plaguicidas en una estación de siembra de Estados Unidos practicado en 1997, con 12 combinaciones region/cultivo, el cual demuestra que en siete lugares no se observó una diferencia estadísticamente significativa en el uso de plaguicida en los cultivos Bt versus los cultivos no Bt. En el delta del Mississippi se usaron de manera importante más plaguicidas en los cultivos de algodón Bt que en los cultivos de algodón no Bt. Por otra parte, se ha reportado que muchas especies de lepidópteros han desarrollado resistencia a la toxina Bt, tanto en el campo como en pruebas de laboratorio, lo que sugiere que los problemas más importantes en cuanto a resistencia se desarrollan probablemente en los cultivos Bt, debido a que la continua especificidad de la toxina crea una fuerte presión selectiva. Ningún entomólogo serio se cuestiona si la resistencia se desarrolla o no, el problema es qué tan rápido ocurre. De hecho, los científicos ya han detectado en algunos insectos un desarrollo de “resistencia conductual”, ya que debido a la desigual distribución de la toxina en la hoja del cultivo, éstos atacan partes de los tejidos (o parches) con concentraciones bajas de toxina. Con el fin de retrasar el inevitable desarrollo de insectos resistentes a los cultivos Bt, los ingenieros biogenéticos están creando una combinación de plantas de transgénicos y no transgénicos (llamados refugios) para retrasar la evolución de la resistencia entre los insectos. Aun cuando los refugios deben cubrir por lo menos 30% del área de cultivo, de acuerdo con los miembros de la Campaña para Salvaguardar los Alimentos, el nuevo plan de Monsanto sólo contempla un 20%, incluso cuando se tenga que usar insecticidas. Es más, el plan no proporciona detalles para saber si los refugios se deben plantar a un lado del cultivo transgénico o a una distancia que los estudios sugieren podría ser menos efectivo. Además de los refugios que requieren una coordinación regional entre los agricultores —algo difícil de lograr—, la mayoría de los agricultores pequeños o medianos tendrían que dedicar más de 30 o 40% de su área de cultivo a los refugios —lo cual no parece viable, especialmente si los cultivos en dichas áreas tienen que soportar grandes daños por plagas. Los agricultores que enfrentan el mayor riesgo por el desarrollo de la resistencia de los insectos al Bt se están acercando a los agricultores orgánicos que cultivan maíz y soya sin productos agroquímicos. Una vez que aparezca la resistencia en las poblaciones de insectos, los agricultores orgánicos ya no podrán usar Bt como insecticida microbiano para controlar las plagas de lepidópteros que se desplazan desde los campos transgénicos que los rodean. Además, la contaminación genética de los cultivos orgánicos que ocurre por el flujo de genes, por polen, de los campos transgénicos puede poner en peligro la certificación de los cultivos orgánicos, y por tanto los agricultores pueden perder mercados importantes. ¿Quién va a compensar a los agricultores orgánicos por estas pérdidas? La historia de la agricultura nos dice que las enfermedades de las plantas, las plagas de insectos y las malezas se hacen más severas con el desarrollo de monocultivos, y que los cultivos manejados y manipulados genéticamente pronto pierden su diversidad genética. Sin embargo, no hay razón para creer que la resistencia a los cultivos transgénicos no va a evolucionar en los insectos, las malezas y los patógenos, tal como ya sucedió con los plaguicidas. Cualesquiera que sean las estrategias que se empleen para manejar la resistencia, las plagas se van a adaptar y a sobreponer a los apremios agrícolas. Los estudios realizados acerca de la resistencia a los plaguicidas demuestran que puede ocurrir una selección inesperada que dé como resultado problemas de plagas mayores a los que existían antes del desarrollo de nuevos insecticidas. Las enfermedades y las plagas siempre han crecido por cambios dirigidos hacia una agricultura genéticamente homogénea, precisamente el tipo de agricultura que promueve la biotecnología. Las especies no controladas Los cultivos Bt pueden acabar con los enemigos naturales de las poblaciones que constituyen plagas, como predadores y avispas parásitas que se alimentan de ellas, disminuyendo su efecto sobre éstas. Entre los enemigos naturales que viven exclusivamente de insectos que los cultivos transgénicos matan por estar así diseñados, como los lepidópteros, los más afectados serán los huevos y las larvas parasitoides porque son totalmente dependientes de huéspedes vivos para su desarrollo y supervivencia, mientras que algunos predadores podrían teóricamente medrar sobre la muerte o la presa moribunda. Algunos de ellos también podrían verse afectados directamente a causa de los efectos producidos por los niveles intertróficos de la toxina. Dado que el potencial de las toxinas Bt pasan por las cadenas alimentarias de los artrópodos, las implicaciones para el biocontrol natural en los campos de cultivo son serias. Una evidencia reciente nos muestra que la toxina Bt puede afectar insectos benéficos, predadores que se alimentan de otros insectos que son plaga. Algunos estudios realizados en Suiza muestran que la mortalidad total promedio de las larvas predadoras de crisopa (Chrysopidae), que crecieron a base de presas alimentadas con Bt, es de 62% en compraración con 37% cuando se alimentan de presas que no tienen Bt, además de que presentan también un prolongado tiempo de desarrollo durante su estado juvenil.
Estos descubrimientos preocupan a los pequeños agricultores, quienes para controlar las plagas confían en el rico complejo de predadores y parásitos asociados a sus sistemas de cultivo mixtos. Los efectos de los niveles intertróficos de la toxina Bt son fuente de grandes preocupaciones a causa de la posible alteración del control natural de plagas. Los polífagos predadores, que se mueven en y entre los cultivos asociados, encontrarán presas no controladas con contenido de Bt durante toda la temporada de siembra. La alteración de los mecanismos de biocontrol puede dar como resultado un aumento en las pérdidas producidas por las plagas y por el mayor uso de plaguicidas, con los consiguientes riesgos para la salud y el ambiente. También se sabe que el polen transportado por el aire procedente de los cultivos Bt hacia la vegetación natural circundante a los campos transgénicos puede matar a los insectos no controlados. Un estudio de la Universidad de Cornell demostró que el polen del maíz con toxina Bt puede ser arrastrado varios metros por un viento propicio y depositarse en el follaje del algodoncillo, con efectos potenciales de destrucción de las poblaciones de mariposas monarca. Estos descubrimientos han abierto una nueva dimensión a los impactos inesperados que pueden tener los cultivos transgénicos en los organismos no contemplados que desempeñan funciones clave en el ecosistema, muchas veces desconocidas. Pero los efectos ambientales no se limitan a la interacción de cultivos con insectos. Las toxinas Bt pueden ser incorporadas al suelo por medio del follaje cuando los agricultores abandonan los residuos de cultivos transgénicos después de la cosecha. Las toxinas pueden perdurar durante dos o tres meses, resistiendo la degradación al unirse a las partículas de arcilla y de suelos húmicos ácidos que mantienen su actividad tóxica. Estas toxinas activas Bt que se acumulan en el suelo y el agua a partir de la capa de residuos transgénicos pueden producir efectos negativos en el suelo y en los invertebrados acuáticos, así como en los procesos cíclicos de los nutrimentos. El hecho de que estas toxinas conserven sus propiedades insecticidas y estén protegidas contra la degradación microbiana al unirse a las partículas del suelo, permaneciendo en diversos tipos de éste durante por lo menos 234 días, es una seria preocupación para los campesinos que no pueden afrontar los gastos que representa la compra de fertilizantes. Estos agricultores pobres confían, en cambio, en los residuos locales, en la materia orgánica y en los microorganismos del suelo para la fertilidad de sus tierras (en ciertos invertebrados, hongos o especies bacterianas) los cuales pueden ser afectados negativamente por la presencia de la toxina en el suelo. Alternativas sustentables Los que proponen una segunda Revolución verde argumentan que los países en desarrollo deben optar por un modelo agroindustrial que se base en tecnologías estandarizadas y en el uso creciente de fertilizantes y de plaguicidas para porporcionar suministros adicionales de alimento como consecuencia del aumento en la población y las economías. Por lo contrario, un número creciente de agricultores, las ong y los que abogan por la agricultura sustentable proponen que, en lugar de este enfoque basado en el capital e insumos intensivos, los países en desarrollo deberían favorecer un modelo agroecológico que pusiera el énfasis en la biodiversidad, el reciclaje de los nutrimentos y la sinergia entre cultivos, animales, suelos y otros componentes biológicos, así como en la regeneración y la conservación de los recursos. Cualquier estrategia tendiente a aumentar el desarrollo agrícola sustentable deberá basarse en principios agroecológicos y en un acercamiento más participativo en el desarrollo de tecnologías y en su difusión. La agroecología es la ciencia que proporciona los principios ecológicos para proyectar y gestionar sistemas agrícolas sustentables y la conservación de los recursos, ofreciendo diversas ventajas para el desarrollo de tecnologías no agresivas para los agricultores; se basa en el conocimiento local de la agricultura y en la selección de tecnologías modernas de bajo insumo con miras a diversificar la producción. Esta propuesta incorpora los principios biológicos y los recursos locales en la gestión de los sistemas agrícolas con el fin de lograr un ambiente saludable y una manera que permita a los pequeños propietarios intensificar la producción en zonas marginales. Se calcula que entre 1 900 y 2 200 millones de personas todavía carecen directa o indirectamente de acceso a la tecnología agrícola moderna. Se proyectaba que en América Latina la población rural permanecerá estable en 125 millones hasta el año 2000, pero más de 61% de esta población es pobre y se espera que crezca. La prospectiva para África es todavía más dramática; la mayoría de la población rural pobre (alrededor de 370 millones entre los más pobres) vive en zonas de escasos recursos, que son muy heterogéneas y de alto riesgo. Sus sistemas agrícolas son de pequeña escala, complejos y diversos. La peor pobreza a menudo está localizada en zonas áridas o semiáridas, y en montañas y cerros ecológicamente vulnerables. Estos campos y sus complejos sistemas de cultivo son, pues, un reto para los investigadores. Para que sean benéficos a los campesinos pobres, el desarrollo y la investigación agrícolas deben operar con base en un planteamiento que parta de lo mínimo, o usando los recursos ya disponibles, esto es, la gente del lugar, su conocimiento y sus recursos naturales autóctonos. Se debe tomar seriamente en consideración, mediante acercamientos participativos, las necesidades, aspiraciones y circunstancias de los pequeños propietarios. Esto significa que, desde la perspectiva de los campesinos, dichas innovaciones deben ser el ahorro de insumos y la reducción de costos y riesgos; la expansión hacia tierras marginales infértiles; la congruencia con los sistemas agrícolas de los campesinos; la nutrición, salud y mejoramiento del entorno. Es precisamente por lo que acabamos de mencionar que la agroecología ofrece varias ventajas sobre la Revolución Verde y los planteamientos biotecnológicos, pues sus tecnologías tienden a basarse en el conocimiento local y en su razón de ser, son económicamente viables, accesibles y están basadas en los recursos locales; son ambiental, social y culturalmente sensibles, evitan los riesgos de acuerdo con las circunstancias de los campesinos, y propician una total estabilidad y productividad agrícolas. Mientras se logran tales criterios, existen miles de ejemplos de productores rurales que, en asociación con las ong y otras instituciones, promueven la conservación de los recursos aun cuando los sistemas agrícolas sean altamente productivos. Los incrementos en la producción de 50 a 100% son bastante comunes y tienen más métodos alternativos de producción. En algunos de estos sistemas, el rendimiento de las cosechas en que el campesino pobre confía más —arroz, frijol, maíz, yuca, papas y cebada— se ha multiplicado cuando se ha confiado más en el conocimiento local que en la compra de insumos muy caros, y al aprovechar los procesos de intensificación y sinergia. Hay algo más importante que la mera productividad, es la posibilidad de lograr una producción total principalmente mediante la diversificación de los sistemas agrícolas, usando al máximo los recursos disponibles. Conocemos muchos ejemplos de aplicación de la agroecología en el mundo en desarrollo. Se calcula que alrededor de 1.45 millones de propietarios rurales pobres, que abarcan 3.25 millones de hectáreas, han adoptado las tecnologías de conservación de los recursos. Por ejemplo, en Brasil, 200 000 agricultores cubren con abono verde los cultivos, duplicando el rendimiento de maíz y trigo; en Guatemala y Honduras, 45 000 campesinos incorporaron una capa de la leguminosa Mucuna como sistema para la conservación del suelo y triplicaron el rendimiento de maíz en las laderas; en México, 100 000 pequeños productores de café orgánico incrementaron la producción en 50%; en el sureste de Asia, 100 000 pequeños productores de arroz, en colaboración con las escuelas ipm, aumentaron en forma considerable la producción eliminando los plaguicidas; en Kenia, 200 000 campesinos duplicaron la producción de maíz mediante el uso de la agrosilvicultura basada en leguminosas e insumos orgánicos. Conclusiones Los efectos ecológicos de los cultivos modificados genéticamente no se limitan a ser resistentes a las plagas y a la creación de nuevas malezas o de cepas de virus. Los cultivos transgénicos producen también toxinas ambientales que se mueven en la cadena alimentaria y que pueden pasar al suelo y las aguas, afectando a invertebrados y probablemente procesos ecológicos como el reciclado de los nutrimentos. Es más, la homogeneización del paisaje en gran escala debido a los cultivos transgénicos agudizará la vulnerabilidad ecológica que hoy se asocia con la agricultura de monocultivo. La expansión indiscriminada de esta tecnología en los países en desarrollo no es deseable. Existe una fuerza en la diversidad agrícola de muchos de esos países que no debe reducirse ni inhibirse mediante el monocultivo extensivo, especialmente cuando las consecuencias de hacer esto son problemas sociales y ambientales muy serios. A pesar de estas consideraciones, los cultivos transgénicos se han introducido en los mercados internacionales y han deteriorado los paisajes agrícolas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, China y otros países. En el contexto de las negociaciones en torno a la Convención sobre Diversidad Biológica, 130 países firmaron un tratado global que regirá el mercado de los organismos genéticamente modificados, y tuvieron el buen juicio de adoptar el “principio precautorio”, el cual dice que cuando se sospecha que una nueva tecnología puede causar un posible daño, la incertidumbre científica sobre el alcance y la severidad del daño no debe obstaculizar una acción precautoria. En lugar de lanzar críticas a sus detractores por probar que su tecnología pueda implicar un daño, los productores de biotecnología tienen la responsabilidad de presentar pruebas de que ésta es segura. Hoy día existe una evidente necesidad de realizar y controlar muestreos independientes para asegurarse de que los datos autogenerados presentados a las instituciones gubernamentales regulatorias no están desviados o distorsionados para acomodar los intereses de la industria. Es más, debería fortalecerse una moratoria mundial hasta que las cuestiones planteadas, tanto por los científicos dignos de credibilidad —que están investigando seriamente los impactos ecológicos de los cultivos transgénicos y en la salud—, como el público en general, puedan esclarecerse mediante cuerpos independientes de científicos. Muchos grupos ambientalistas y consumidores abogan por una agricultura más sustentable y demandan continuamente asistencia para la investigación agrícola basada en la ecología, así como para todos los problemas biológicos que la tecnología pretende que se pueden resolver usando enfoques agroquímicos. El problema es que la investigación en las instituciones públicas refleja cada vez más los intereses de los inversionistas privados en detrimento de una buena investigación pública, tal como el control biológico, los sistemas de producción orgánica o las técnicas agroecológicas generales. La sociedad civil debe exigir más investigación acerca de las opciones que tiene la biotecnología, tanto a las universidades como a otras instituciones públicas. Existe también la imperiosa necesidad de enfrentarse al sistema de patentes y derechos de propiedad intelectual inherente a la Organización Mundial de Comercio (omc), el cual no sólo beneficia a las corporaciones multinacionales con el derecho de incautarse los recursos genéticos y patentarlos, sino que también acentúa la tasa a la cual las fuerzas del mercado están fomentando los monocultivos con variedades transgénicas genéticamente uniformes.
No cabe duda de que los pequeños agricultores situados en ambientes marginales en el mundo en desarrollo pueden producir mucho más alimento del necesario. La evidencia es concluyente: nuevos planteamientos y tecnologías encabezados por agricultores, gobiernos locales y ong, en todo el mundo, están aportando una gran contribución a la seguridad alimentaria a niveles doméstico, nacional y regional. En muchos países existe una variedad de planteamientos agroecológicos y participativos que muestran logros positivos, incluso en condiciones adversas. Estos potenciales incluyen el aumento en la producción de cereal de 50 a 200%, y la estabilidad de la producción mediante la diversificación y la gestión del suelo y el agua, el mejoramiento de las dietas y el ingreso, con la ayuda y difusión apropiadas de estos planteamientos, y son una contribución a la seguridad nacional alimentaria y las exportaciones.
Que el potencial y la difusión de las miles de innovaciones agroecológicas locales se realice depende de las inversiones, las políticas que se lleven a cabo y la actitud ante los cambios por parte de los investigadores y las autoridades responsables. Los cambios verdaderamente importantes deben ocurrir en las políticas, las instituciones y la investigación y el desarrollo para asegurar que se adopten alternativas agroecológicas equitativas y ampliamente accesibles a que se multipliquen para que su pleno beneficio para una seguridad alimentaria sustentable pueda llegar a ser una realidad. Los subsidios existentes y la política de incentivos a las soluciones químicas deben desaparecer. El control de las corporaciones sobre el sistema alimentario debe también ser cuestionado; es urgente que los gobiernos y los organismos públicos internacionales fomenten, presten asistencia y fortalezcan a los campesinos para lograr seguridad en su alimentación, la generación de ingresos y la conservación de los recursos naturales.
Es preciso que se desarrollen también oportunidades equitativas de mercado, poniendo en relieve un mercado justo y otros mecanismos que vinculan al agricultor con los consumidores en forma más directa. El reto final es aumentar la inversión y la investigación en agroecología y rea-lizar proyectos que ya han sido pro-bados con éxito. Esto generará un importante impacto en el ingreso, la seguridad alimentaria y el bienestar ambiental de la población mundial, en especial la de millones de campesinos pobres a quienes todavía no llega la tecnología de la agricultura moderna.
|
|||||||
|
Traducción
Elena Álvarez - Buylla Roces. Referencias bibliográficas Altieri, M. A. 2000. “The ecological impacts of transgenic crops on agroecosystem health”, en Ecosystem Health, núm. 6, pp. 13-23.
, “Developing sustainable agricultural systems for small farmers”, en Latin America. Natural Resources Forum, núm. 24, pp. 97-105. Boucher, D. H. (ed.). 1999. The Paradox of Plenty: Hunger in a Bountiful World. Food First Books, Oakland. Burks, A. W. y R. L. Fuchs. 1995. “Assessment of the endogenous allergens in glyphosate-tolerant and commercial soybean varieties”, en Journal of Allergy and Clinical Immunology, núm. 96, pp. 6-13. Carpenter, J. E. y L. P. Gianessi. 1999. “Herbicide tolerant soybeans: why growers are adopting roundup ready varieties”, en Agbioforum, núm. 2, pp. 2-9. Conway, G. R. 1997. The Double Green Revolution: Food for All in the 21st Century. Penguin Books, Londres. Darmency, H. 1994. “The impact of hybrids between genetically modified crop plants and their related species: introgression and weediness”, en Molecular Ecology, núm. 3, pp. 37-40. Donnegan, K. K. y R. Seidler. 1999. “Effects of transgenic plants on soil and plant microorganisms”, en Recent Research Developments in Microbiology, núm. 3, pp. 415-424. Losey, J. J. E., L. S. Rayor y M. E. Carter. 1999. “Transgenic pollen harms monarch larvae”, en Nature, núm. 399, p. 214. Lutman, P. J. W. (ed.). 1999. “Gene flow and agriculture: relevance for transgenic crops. British Crop Protection Council Symposium Proceedings”, en British Corp Protection Council. Stafordshire, England. núm. 72, pp. 43-64. Mallet, J. y P. Porter. 1992. “Preventing insect adaptations to insect resistant crops: are seed mixtures or refuge the best strategy?”, en Proceeding of the Royal Society of London Series B Biology Science, núm. 250, pp. 165-169. Palm, C. J., D. L. Schaller, K. K. Donegan y R. J. Seidler. 1996. “Persistence in soil of transgenic plant produced Bacillus thuringiensis var. Kustaki endotoxin”, en Canadian Journal of Microbiology, núm. 42, pp. 1258-1262. Saxena, D., S. Flores y G. Stotzky. 1999. “Insecticidal toxin in root exudates from Bt corn.”, en Nature, núm. 40, pp. 480. Tabashnik, B. E. 1994. “Genetics of resistance to Bacillus thuringiensis”, en Annual Review of Entomology, núm. 39, pp. 47-49. Tabashnik, B. E. 1994. “Delaying insect adaptation to transgenic plants: seed mixtures and refugia reconsidered” en Proceedings of the Royal Society, Londres, núm. 255, pp. 7-12. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
como citar este artículo →
Altieri, Miguel A. (2009). Biotecnología agrícola en el mundo en desarrollo: mitos, riesgos y alternativas. Ciencias 92, octubre-marzo, 100-113. [En línea]
|
|||||||
 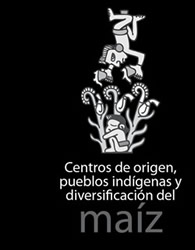 Centros de origen, pueblos indígenas y diversificación del maíz
|
PDF →
|
|||||
|
Eckart Boege
|
||||||
|
México es un país megabiodiverso, multicultural y centro de
origen —de la domesticación— y diversificación genética de 15.4% de todas las especies que constituyen el sistema alimentario mundial; esto se debe a la persistencia de los sistemas agrícolas tradicionales, en donde se cultiva germoplasma nativo, principalmente en el territorio de pueblos indígenas y comunidades campesinas. La relevancia de los centros de origen y diversificación, por ser reservorios genéticos activos, es grande hoy día, cuando 90% del sistema alimentario mundial está constituido por menos de 120 especies de plantas cultivadas, y tan sólo cuatro especies vegetales —papa, arroz, maíz y trigo— y tres especies animales —vacas, cerdos y pollos— aportan más de la mitad de éste. Se llama centro de origen a aquellas regiones del planeta en donde ocurrió la domesticación de las plantas silvestres que conforman los sistemas alimentarios de los distintos pueblos. En 1882 el botánico y naturalista suizo francés De Candolle mostró que la diversidad de plantas domesticadas creada durante cientos o miles de años no se encuentra distribuida de manera homogénea en el planeta; posteriormente, en la década de 1920, el notable genetista ruso Nikolai Vavilov estudió el origen y la distribución de las principales especies de plantas cultivadas en el mundo, y estableció ocho centros de origen, entre los que se encuentra Mesoamérica, y que se conocen como “centros Vavilov” (figura 1).
Los principales criterios para definir los centros de origen y diversificación genética, y en particular el del maíz, son lo siguientes:
1) son áreas con una larga historia agrícola ya que el grado de diversidad de las especies domesticadas está en directa concordancia con las regiones en donde se ha cultivado durante mayor tiempo.
2) Sus constantes geográficas se caracterizan por estar delimitadas por barreras naturales —orográficas, de vegetación y climáticas—, y por la concentración de variedades de la misma especie o de especies afines.
3) Generalmente hay una gran diversidad de seres vivos en los múltiples ecosistemas, y en topografía, suelos y climas, así como
4) una presencia ininterrumpida de agricultores nativos que por centurias o milenios han cultivado, transformado, domesticado, diversificado y dispersado estas especies, por lo que su gran diversidad se debe no sólo a los distintos climas y tipos de vegetación y a las presiones selectivas en un ambiente natural difícil, sino a que van satisfaciendo necesidades culturales —por ejemplo culinarias y rituales—, en especial en pueblos indígenas.
5) El proceso de domesticación no sólo se refiere al momento en que se inició la diferenciación de los cultivos de sus pares silvestres, sino también al proceso evolutivo, una especie de coevolución entre estas plantas y los pueblos indígenas y campesinos que siguen cultivando y seleccionando las semillas y cultivares —fitomejoradores tradicionales— que utilizan métodos específicos y variados para la selección y mejoramiento de las semillas. En este sentido los centros de origen y diversificación genética desempeñan un papel extraordinario: el de mantener vivo y adecuar el germoplasma original a las condiciones cambiantes, tanto ambientales como socioculturales.
6) El carácter de la diversificación en los procesos de co-evolución cuenta —a veces— con los pares silvestres, de tal manera que existe flujo genético entre ambos lados, aunque la diversificación se presenta también en áreas donde no existen los parientes silvestres, como en Perú, en donde hay granos de maíz muy antiguos, pero no tanto como para aparecer en las evidencias arqueológicas, y en la actualidad tampoco hay especimenes silvestres.
7) Vavilov introdujo el concepto de diversificación en los centros de origen porque observó que en espacios relativamente pequeños había grandes variaciones de las especies afines tanto de las silvestres como de las domesticadas.
8) Así, todo México tiene en sus distintas regiones una elevada diversidad de maíces con un origen común, pero también hay zonas relativamente amplias de gran interés para la agricultura en donde hay sólo un progenitor de híbridos de alta calidad —como la raza de maíz Tuxpeño—, que presentan gran erosión genética.
9) La constante selección y adaptación de las plantas domesticadas al medio ambiente y las preferencias culturales han generado variedades adaptadas al trópico húmedo y semihúmedo, resistentes a vientos intensos, a semidesiertos y alturas con clima templado de hasta 3 300 metros de altitud. Las plantas de mazorca cónica y sus variedades son las que mejor se han adaptado a las bajas temperaturas, ya que hay menos superficie de exposición de la mazorca al frío, y sus hojas de color púrpura sirven para enfrentar mejor los rayos ultravioleta (figura 2).
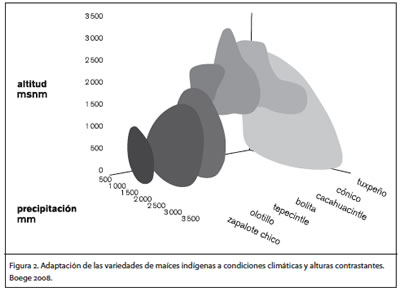 10) Las comunidades campesinas y los pueblos indígenas que han permanecido en sus territorios durante largo tiempo mantienen líneas genéticas originales de las plantas domesticadas. Para el caso del maíz, A. Turrent calcula que los pueblos indígenas han sembrado ininterrumpidamente durante 350 generaciones de éstos. Es una de las características más importantes de los centros de origen: la de ser a la vez centros de domesticación, de evolución y de diversificación genética. La dispersión temprana del maíz, —junto con calabaza y frijol, entre otras plantas—, y la creación de variedades en distintas regiones —un proceso que lleva más de 8 mil años—, hace que todo México y Centroamérica deban ser considerados centro de origen y diversificación genética del maíz. Es muy difícil delimitar tal o cual zona como centro de origen y diversificación y decir que otras no lo son. El árbol filogenético del complejo mexicano de maíces de mazorcas estrechas elaborado con base en los nudos cromosómicos muestra que la diversificación abarca prácticamente todos los estados mexicanos y que la domesticación, diversificación y mantenimiento del germoplasma se da a partir de la práctica indígena y campesina de la agricultura y es un proceso que sigue vigente hasta hoy. Es un hecho que ha sido puesto en evidencia por los estudios filogenéticos basados en macrofósiles —mazorcas, fragmentos de plantas, etcétera— y microfósiles —polen por ejemplo. Así, los estudios realizados por Blake establecen isoclinas de dispersión que presentan los contornos de las edades con intervalos de 500 años, de 6 000 años atrás a épocas recientes. Las isoclinas muestran un patrón de dispersión que va de la cuenca del Balsas a todos los confines del país (figura 3).
En este sentido se ha definido la domesticación como un proceso que involucra varias escalas tanto a nivel biológico como social, por lo que para entender la naturaleza evolutiva de las relaciones de domesticación es más valioso considerar la totalidad de escalas involucradas en vez de tratar de definir la demarcación exacta entre una población de plantas silvestres y una de domesticadas. Por tanto, la domesticación no es un evento histórico único que se desarrolló en un momento dado, sino que se trata de un largo proceso de dispersión y adaptación continua. Así, a partir de las evidencias etnográficas y de las colecciones ex situ como las del cimmyt, inifap, Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo y otras, Bellon y Bertaud consideran que todo el territorio mexicano debe ser declarado como uno de los reservorios genéticos más importantes para la humanidad (figura 4).
 El inventario de lugares en territorio indígena donde se han recolectado muestras de maíz nativo no es exhaustivo ni sistemático, pero nos da una idea aproximada de lo que allí se puede encontrar; ciertamente, varios lugares en donde se encuentran maíces nativos cultivados por indígenas y campesinos con cultura mesoamericana quedan fuera de ellos, como el pepitilla, que desde el punto de vista genético es la variedad más cercana al teocintle (Zea mays parviglumis) y que mantienen varios pueblos indígenas de la cuenca del Balsas, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán y los valles centrales de Oaxaca.
11) Encontramos ciertas asociaciones de razas de maíz con pueblos indígenas, como las que señala Muñoz para las culturas prehispánicas. Así, nal-tel, olotillo (tzi’t bakal), tehua, tepecintle, vandeño y comiteco se pueden asociar a los pueblos mayas de la península de Yucatán, Chiapas y Guatemala; zapalote chico —que inicia su diferenciación hace 2 500 años y reúne no menos de 22 complejos genéticos favorables, no integrados a ninguna otra raza, quizá la más perfecta del planeta— se puede asociar a los zapotecos del Istmo y la Sierra Sur de Oaxaca; bolita, zapalote grande, mixteco y mushito a los pueblos mixtecos y zapotecos; arrocillo amarillo, tuxpeño y tuxpeño norteño a las culturas tropicales del Golfo; en las culturas del Altiplano y el Eje neovolcánico tenemos palomero toluqueño, cónico, cacahuacintle, elotes cónicos, pepitilla, ancho, y chalqueño; reventador, tablilla de 8, chapalote, maíz dulce, conejo, cónico norteño, celaya y jala —el cual tiene las mazorcas más largas, ¡de hasta 71 centímetros de longitud!— a las culturas de Occidente.Benz propone una asociación entre grueso de Nayarit, tabloncillo de Jalisco, maíz ancho y conejo de Guerrero, olotillo de Chiapas, bolita, maizón y zapalote chico de Oaxaca y los pueblos indígenas de la familia lingüística otomangue, pues ambos ocupan la misma área, lo que sugiere una historia cultural y biológica común. Se puede entonces aventurar que el maíz fue domesticado por hablantes de lenguas antecesoras del otomí, matlazinca, tlapaneco, amuzgo y zapoteco, entre otras. Además, el léxico más rico alrededor del maíz lo tenemos en la protolengua del otomangue, por lo que las razas nal-tel de Yucatán y chapalote de Sinaloa no serían las más primitivas como se pensaba. El grupo de los maíces del Altiplano central —arrocillo, cacahuacintle, cónico chalqueño y palomero toluqueño— que son clasificados como cónicos, existían por lo menos desde el primer siglo de nuestra era. Recientemente se planteó el posible origen de la diferenciación fenotípica de las razas de maíz olotón y el comiteco por los pueblos tzeltal y tzotzil. Los agricultores campesinos e indígenas pueden partir de un germoplasma común, pero en la medida que ciertas características morfológicas son seleccionadas por cada pueblo, se van destacando determinados rasgos de una sola fracción del genoma, lo que generalmente se expresa en el fenotipo, por lo que las distintas razas y variedades resultan de que los agricultores tradicionales van resaltando unos caracteres e inhibiendo otros, como ocurre en el caso del maíz.
12) Hoy día los pueblos indígenas tienen aproximadamente tres millones de hectáreas de tierra dedicadas al cultivo, principalmente de temporal y con métodos agrícolas tradicionales. Más de la mitad de los cultivos en laderas, de policultivos y algunos sistemas agroforestales muestran la exitosa adaptación de un conjunto de prácticas agrícolas a entornos difíciles o de estrés ambiental. Y es justamente el sometimiento de los cultivos a las presiones selectivas en situaciones ambientales difíciles lo que le da al germoplasma nativo un vigor extraordinario, además de ser un antídoto para la erosión genética que produce el fenómeno del uso generalizado de semillas mejoradas, de alto rendimiento, de las que existen pocas variedades que se cultivan en entornos favorables como son el riego, suelos profundos y superficies planas.
13) La domesticación y diversificación genética del maíz es sólo una parte de la proeza histórica de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, en donde muchas unidades de producción tienen tres espacios productivos para cultivar y seguir seleccionando diversos cultivos mesoamericanos. Son territorios en donde se encuentra vegetación natural e intervenida, secundaria, frecuentemente de uso común; la milpa fija o itinerante, y los huertos familiares, en donde se utilizan y modifican estos tres espacios, creando las condiciones para aprovechar la diversidad de condiciones físicas, además de ocurrir un intercambio de germoplasma de un lugar a otro.
Los paisajes indígenas son por tanto una compleja mezcla de comunidades naturales de vegetación, seminaturales, y artificiales cuya combinación alberga una riqueza biológica extraordinaria. El huerto familiar, la milpa y aun los acahuales —bosque y selvas secundarias— son espacios de domesticación, áreas en constante transformación. En la región maya de Yucatán, por ejemplo, el huerto familiar tiene plantas medicinales, abejas sin aguijón para producción de miel, plantas útiles, hortalizas anuales, perennes y semiperennes, animales de corral, árboles frutales, y especies maderables traídas de la selva. En los acahuales se siembra, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, además de la milpa, algunos tubérculos que resisten la sequía y las inundaciones.
14) Por el hecho de seguir cultivando las especies y variedades originales mesoamericanas, los pueblos indígenas y campesinos deben tener el reconocimiento de los sistemas sui generis que protejen el conocimiento tradicional y de propiedad intelectual colectiva de los cultígenos, así como denominaciones de origen de los pueblos indígenas, geográficas y otras. Los usos mesoamericanos culinarios de esta agrobiodiversidad deberían tener el reconocimiento de la unesco como patrimonio de la humanidad. Esto es fundamental, ya que hasta ahora las colecciones ex situ de semillas no respetan el origen intelectual del material genético y carecen de protección legal de la propiedad intelectual.
Indígenas, campesinos y germoplasma
Como país de origen y diversificación genética de por lo menos 15.4% de las especies que componen el sistema alimentario mundial, México tiene una responsabilidad específica: ser depositario y custodio in situ de las líneas genéticas originales. La megabiodiversidad, la diversidad cultural y la domesticación de las especies para el sistema alimentario es un proceso indisoluble. De hecho la influencia de Mesoamérica se deja sentir en el campo mexicano. Hoy día se cultiva en la mitad del suelo agrícola de México estas especies y variedades mesoamericanas, lo que equivale a diez millones de hectáreas, con una producción de más de 35 millones de toneladas cuyo valor ya cosechada es de 58 mil millones de dólares, esto es, el equivalente a 30.2% de los ingresos de la agricultura mexicana. Las cifras se refieren principalmente a la agricultura comercial y no a la de subsistencia —casi dos millones de campesinos e indígenas. En varios de estos cultivos comerciales, principalmente de riego y de temporal favorable, se está abandonando el germoplasma original para sustituirlo por aquellos producidos por las grandes empresas semilleras transnacionales, muchas veces a partir de los cultígenos nativos. Hay poco cuidado para usar y preservar los recursos fitogenéticos originales.
Paradójicamente, los productores de subsistencia, que son los que alimentan los mercados regionales, preservan en su territorio el germoplasma original, un reservorio genético invaluable que no sigue la lógica del mercado globalizado —por ejemplo, tenemos varios tipos de aguacates que tienen propiedades de sabor, olor y aceites que son superiores al aguacate variedad Hass; igualmente, los chayotes sembrados masivamente para el mercado nacional se están limitando a prácticamente una variedad. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoce, a partir del Censo General de Población y Vivienda inegi 2000, las regiones indígenas como aquellas conformadas por municipios de más de 40% de población indígena, y con presencia en municipios de menos de 40%, esto es, 25 regiones, 655 municipios, y más de seis millones de indígenas. En esas regiones se encuentran además 190 municipios con “presencia indígena” es decir más de 5 000 habitantes indígenas por unidad, que en su conjunto representan 3.2 millones de habitantes que viven en hogares indígenas. Estas 25 regiones contienen espacios de mayor densidad de población indígena que indudablemente conforman territorios indígenas que van más allá de los límites municipales y estatales. La metodología para lograr la delimitación geográfica de estos territorios está desarrollada en un texto que publiqué en 2008. El Censo General de Población y Vivienda (datos por localidad) para el año 2000 considera 48 196 localidades con población indígena que tienen un hablante o más de lengua indígena. Si tomamos en cuenta los hogares en donde uno de los cónyuges o sus ascendientes habla lengua indígena tenemos 23 084 localidades que tienen más de 40% de presencia de población indígena. Los mismos autores se refieren a que la población indígena total para el año 2000 es de 10 110 417 habitantes.
A partir de esta información básica se configuraron los territorios de acuerdo con las siguientes variables:
a) según la contigüidad de las localidades que comparten la condición de tener 40% y más de hogares indígenas, misma que se obtiene con los polígonos de Thiessen. Este ejercicio nos permite obtener una primera plataforma espacial que nos da certeza de la presencia indígena en espacios consolidados;
b) estas localidades contiguas a población indígena se ubicaron en las poligonales de los núcleos agrarios que conforman la propiedad social. Para ello, se utilizaron los 12 503 polígonos de núcleos agrarios —no importando su carácter ejidal o comunal— sumando 21 798 863 ha, esto es, 78% del total de los territorios indígenas;
c) asimismo, se ubicaron localidades no contiguas que forman ejidos y comunidades con mayoría indígena. Los núcleos agrarios representan hoy día la base de la construcción social de los territorios, ya que es a partir de sus formas de propiedad, ejidal y comunal, que sus instituciones ejercen el poder grupal sobre el mismo. Esta construcción social es rebasada por la organización de gobierno indígena en algunos municipios, principalmente en el estado de Oaxaca;
d) las localidades mayoritariamente indígenas que no presentan propiedad social o se encuentran en tierras nacionales se ubicaron con los polígonos de Thiessen.
Con esta metodología se logró definir el núcleo básico consolidado de territorios que suman 28 033 092 hectáreas, que representan 14.3% del territorio nacional, con una presencia de 6 792 177 habitantes que conforman hogares indígenas, y cuya pertenencia se estableció con base en la clasificación de lenguas indígenas del inegi de 2000 que reconoce 62 lenguas en el Censo General de Población y Vivienda 2000. Estos pueblos suelen cultilvar el maíz en milpa, una forma de policultivo que varía de acuerdo con las condiciones físicas, climáticas y bióticas; es decir, hay muchas milpas según el productor, pueblo indígena o región climática. Así, en las distintas circunstancias este sistema agrícola ha permitido adaptar y seleccionar las plantas en un proceso que implicó siglos de observación, prácticas de manejo y adaptación de diversas plantas, conformando un cuerpo de conocimiento preservado por indígenas y campesinos, y cuya construcción y transmisión involucra mujeres, hombres y distintos grupos de edad. El aprendizaje se da a través de la práctica, “aprender haciendo”, viendo cómo lo hace el vecino, cómo lo hicieron los abuelos; la escuela es la práctica de la comunidad. La gran riqueza genética del maíz que hay en México se debe a que cientos de variedades nativas o indígenas, comúnmente llamadas criollas, se siguen sembrando en ese contexto por razones culturales, sociales, técnicas y económicas, y su magnitud no es reducida, ya que abarcan alrededor de 3 millones de hectáreas, la abrumadora mayoría de agricultura de temporal (figura 5).
 Sin embargo, hoy día la gran mayoría de los maíces indígenas ha quedado marginada del mejoramiento fitogenético que en México realizan las instituciones, pues en ésta se han aprovechado menos de diez razas nativas. De aquí se desprenden tres conclusiones de importancia vital. En México, en los territorios de los pueblos indígenas y en las comunidades campesinas sigue existiendo una enorme riqueza genética de maíz con un gran potencial para generar los maíces del futuro. Esos agroecosistemas tradicionales son los reservorios de germoplasma de maíz mesoamericano más importantes del país y del mundo, y su valor no es reconocido por la sociedad. Este patrimonio representa los recursos biológicos colectivos de los pueblos indígenas, clave para la conservación in situ. El fito mejoramiento tradicional es un proceso colectivo que incorpora varios elementos y que si tal vez no se da en una parcela, en otra sí. El intercambio regional y extrarregional de germoplasma es una constante: el campesino indígena prueba, ensaya y adopta o descarta el germoplasma nuevo. Separa muy bien las variedades de germoplasma de una misma especie, de tal manera que puede mantener las variedades sin que se crucen o bien fomenta su cruzamiento. Es así como se generan grupos de variedades de una misma especie adaptadas a cada uno de los distintos ambientes. El cuadro 1 contiene la lista de las colectas de las distintas razas y variedades del maíz y de las especies comestibles nativas mesoamericanas efectuadas en territorio de los pueblos indígenas durante los últimos sesenta años. Se trata de una aproximación que refleja la enorme riqueza fitogenética generada por estos pueblos y las comunidades campesinas del país. La conclusión que se impone es que todo el país sigue siendo centro de origen y diversificación de maíz, en donde 80% de los productores agrícolas mantienen activos los procesos dinámicos que sustentan su conservación y desarrollo. Tan sólo en el estado de Oaxaca se encuentra todavía el 70% de las razas de maíz del país. Estos acervos fitogenéticos pueden considerarse como reservas y laboratorios genéticos de larga duración y deberían ser reconocidos legalmente como “recursos fitogenéticos indígenas o nativos”, y el proceso de innovación constante debería también ser reconocido con base en los derechos de propiedad intelectual sui generis de los conocimientos tradicionales que estipula el artículo 8j del Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado y ratificado por el gobierno mexicano, y ratificado por el Senado de la República.
Conclusiones
|
||||||
| Territorios de los pueblos indígenas |
Razas y algunas variedades de
maízreportadas en los territorios Indígenas
|
|||||
| Yaqui, mayo |
Blando de Sonora, Chapalote,
Dulce norteño,Dulce, Dulcillo noreste,
Elotes occidentales, Harinoso,
Onaveño, San Juan, Tuxpeño (a, b, c)
|
|||||
| Pima, guarijío, tepehuán, rarámuri |
Ancho pozolero, Apachito, Apachito 8,Apachito 9,
Azul, Bofo, Bolita, Chalqueño,Cristalino norteño,
Cristalino Chihuahua,Cónico norteño, Dulce norteño,
Dulce,Hembra, Perla harinoso, Gordo,
HembraLady Finger, Nal tel, Onaveño,
Reventador, Reventador palomar,
San Juan, Tablita,Tabloncillo,
Tabloncillo perla, Tuxpeño(a, b, c)
|
|||||
| Cora, nahua (Durango), huichol, tepehuán |
Amarillo cristalino, Blanco tampiqueño,
Bofo, Celaya,
Cónico norteño, Harinoso de 8,
Jala, Maíz dulce,
Reventador, Pepitilla, Serrano, Tabloncillo,Tuxpeño,
Tablilla, de Ocho, Tabloncillo perla, Tamaulipeco,
Vandeño, (a, b, c)
|
|||||
| Nahua de Michoacán | Maíz pinolero | |||||
| Purépecha |
Arrocillo, Cacahuacintle, Celaya,
Cristalino norteño, Cónico norteño,
Elotes cónicos, Maíz dulce, Mushito,
Palomero toluqueño, Pepitilla, Tabloncillo,
Tuxpeño, Vandeño, Zapalote grande, Purhépecha (a, b, m)
|
|||||
| Otomí, matlazinca, mazahua |
Arrocillo Amarillo, Arrocillo azul,
Cacahuacintle, Chalqueño,
Cristalino norteño, Cónico norteño,
Elotes cónicos, Palomero, Palomero toluqueño (a, b, c)
|
|||||
|
Nahuas de Guerrero, Morelos,
Estado de México, sur de Puebla,
nahuas del altiplano de Puebla, Tlaxcala, otomí de Ixtenco, Tlaxcala
|
Ancho, Ancho pozolero, Bolita,
Elotes cónicos, Pepitilla, Bolita,
Elotes cónicos, Tabloncillo, Olotillo,
Nal tel, Palomero, Vandeño (a)
Arrocillo azul, Arrocillo blanco,
Bolita, Cacahuacintle, Chalqueño,
Cristalino norteño, Tuxpeño Chalqueño,
Palomero (a, c, h)
|
|||||
| Tlapaneco, triqui, amuzgo, mixteco de la Mixteca Alta y Baja, Mixteco de la Costa |
Ancho, Arrocillo, Bolita, Celaya,
Chalqueño, Chiquito, Conejo,
Cristalino norteño, Cónico X Comiteco,
Carriceño, Condensado, Elotes Cónicos,
Fascia, Maizón, Sapo, Magueyano,
Mixeño, Mixteco, Nal tel, Naranjero,
Olotón, Olotón Imbricado, Olotillo,
Comiteco, Pastor veracruzano,
Pepitilla, Serrano, Mixe, Mushito,
Serrano de Oaxaca, Tablita, Tehua, Tehuacanero, Tehuanito, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño
(a, e, f, g, i, j, k)
|
|||||
| Zapoteco Sureño, chatino, chontal de Oaxaca, huave |
Arrocillo, Bolita, Comiteco, Chalqueño,
Comiteco, Conejo, Cónico,
Cristalino norteño, Cuarenteño amarillo,
Elotes Cónicos, Magueyano, Maíz Boca de Monte, Maíz Hoja Morada, Maizón, Mushito, Mejorado nativizado, Nal tel, Naltel de Altura, Negro Mixteco, Olotón, Olotillo, Olotillo amarillo, Rocamay, Serrano, Tablita grande, Amarillo, blanco, Tempranero amarillo, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño, Zapalote chico (a, f)
|
|||||
| Kikapú | Tehua, Tuxpeño (a) | |||||
| Huasteco, otomí, nahuas: norte de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, tepehua, totonaca |
Arrocillo, Arrocillo amarillo, Arrocillo blanco, Arrocillo azul, Cacahuacintle, Celaya, Cónico norteño, Cristalino norteño, Elotes cónicos, Mushito, Olotillo, Palomero, Pepitilla, Tamaulipeco, Tepecintle, Tepecintle 7, Tuxpeño, Tuxpeño 8, Tuxpeño 9, Ts’it bakal, Ratón
(a, b, h, l)
|
|||||
| Otomí, pame, chichimeca Jonaz |
Arrocillo amarillo, Chalqueño, Cristalino norteño
Cónico norteño, Ts’it bakal, Elotes cónicos,
Fascia, Mushito, Tabloncillo, Tuxpeño (a, b, c)
|
|||||
| Chocho, popoloca, nahuas de Zongolica, cuicateco, mixteco, mazateco, chinanteco, ixcateco |
Bolita, Chalqueño, Elotes cónicos,
Olotón, Pepitilla, Tuxpeño (a, b, c)
|
|||||
| Nahua de Zongolica, mazateco, chinanteco cuicateco, zapoteco, mixe |
Bolita, Celaya, Cónico, Chalqueño, Chiquito, Comiteco, Cristalino norteño, Elotes cónicos,
Elotes occidentales, Mixeño, Mushito,
Nal tel, Nal tel de altura, Olotillo, Olotón,
Onaveño, Pepitilla, Serrano,
Serrano de Oaxaca, Tepecintle, Tuxpeño,
Vandeño, Zamorano, Zapalote chico,
Zapalote grande (a, b, c, f)
|
|||||
| Nahuas (sur de Veracruz), popoluca |
Olotillo, Tuxpeño, Nal tel, Olotillo,
Tepecintle, Tuxpeño (a, b, e)
|
|||||
| Zoque, tzotzil, tzeltal, chol |
Cristalino norteño, Olotillo, Olotón,
Tepecintle, Vandeño, Zapalote chico
(a, b, c)
|
|||||
| Zoque, maya, lacandón, chol, kanjobal, chuj, tojolabal, tzotzil, tzeltal, chontal de Tabasco (sierra), mame, chinanteco |
Arrocillo amarillo, Clavillo, Comiteco,
Cristalino norteño, Comiteco, Cubana,
Elotes cónicos, Motozintleco, Nal tel,
Olotillo, Olotón (incl. Negro de Chimaltenango), Olotillo, Quicheño, Tehua, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño, Zapalote chico, Zapalote grande
(a, b, c, k, j)
|
|||||
| Tzeltal, tzotzil |
Comiteco, Olotillo, Olotón, Tepecintle,
Tuxpeño, Vandeño, Clavillo (a)
|
|||||
| Chontal de Tabasco | Olotillo, Tuxpeño, Marceño (a, c) | |||||
| Maya de Yucatán, chol tzeltal, kekchi kanjobal |
Boxloch, Chac chob, Bekech Bakal,
Chuya, Clavillo, Cubana, E hub,
Ek sa kaa, Nal tel, Nal xoy, Olotillo,
Sak tux, Sak nal, Cervera, Tepecintle,
Ts’it Bakal, Zapalote chico,
Xnuk nal (Tuxpeño), Xkan nal, Xee ju,
Xtuo nal, Nal tel (a, b, d)
|
|||||
|
Cuadro 1. Distribución de las razas y algunas variedades de maíz en los territorios de los pueblos indígenas.
Fuentes: (A) cimmyt Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo; inifap, Wellhausen et al., 1987; (B) Ortega, 2003; (C) Illsley, Aguilar y Marielle, 2003; (D) Solís y V. Heerwaarden, 2003; Colunga y May, 1992; (E) Blanco, 2006; (F) Aragón et al., 2006; (G) Navarro, 2004; (H) Martínez et al., 2000; (I) Muñoz, 2003; (J) Perales, Benz y Brush, 2005; (K) Ortega, 1973; (L) Astier y Barrera, 2006. |
||||||
|
|
||||||
|
Referencias bibliográficas
Aragón, F., S. Taba, J. M. Hernández, J. de Dios Figueroa, V. Serrano, F. H. Castro. (2006) Catálogo de maíces criollos de Oaxaca inifap, Libro Técnico 6. Oaxaca, Oax., México.
Bellon, M. y J. Berthaud Transgenic Maize and the Evolution of Landrace Diversity in Mexico. The Importance of Farmers’ Behavior, cimmyt, Institut de Recherche pour le Développement Montpellier (www.plantphysiol.org/cgi/content/full/134/3/883, consultado el 3 de febrero de 2006).
Benz, B., 1997. “Diversidad y distribución prehispánica del maíz mexicano” en Arqueología Mexicana, vol. V, núm. 25, México.
. 1997 b. “On the origin, evolution, and dispersal of maize” en M. Blake (ed.) Pacific Latin American in Prehistory: The evolution of Archaic and Formative Cultures, State University Press, Washington.
Boege, E. 2008. El Patrimonio Biocultural de los pueblos Indígenas de México. En preparación, inah-cdi. México.
inegi. XII Censo General de Población y Vivienda. 2000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México.
. VIII Censo Ejidal 2001.
Colunga, P. F. 1992. “El sistema milpero y sus recursos genéticos”, en La modernización de la milpa en Yucatán. Utopía o realidad, Zizumbo, D. et al. (eds.).
Esteva, G. y C. Marielle (eds.). 2003. Sin maíz no hay país, cnca/mncp, México.
Hernández X., E. et al. 1987. “Razas de maíz en México. Su origen, características y distribución”, en Revista de geografía agrícola, México, Universidad Autónoma de Chapingo.
Ortega Paczka, R. 2003. “La diversidad del Maíz en México”, en Esteva, G. y C. Marielle (coords.) Sin maíz no hay país, cnca/mncp, México.
Ortega Paczka, R. et al. 2003. Avances en el estudio de los recursos fitogenéticos de México. México: Sociedad Mexicana de Citogenética, A. C.-conacyt- ibpgr-Jardín Botánico, unam.
Perales, H., B. Benz, y S. Brush. 2005. Maize Diversity and ethonolinguistic diversity in Chiapas, México, pnas, vol. 102, núm. 3, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/ pnas.0408701102.
Toledo, V. M. 1980. “La ecología del modo campesino de producción”, en Antropología y marxismo, vol. 3, pp. 35-55.
Vavilov, N. I. 1927. Origin and Geography of Cultivated Plants. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
|
||||||
|
____________________________________________________________
|
||||||
|
Eckart Boege Schmidt
Doctor en Etnología por la Universidad de Zürich y profesor-investigador del inah. Ha sido coordinador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo y coordinador de la División de Estudios Superiores de la enah. Ha sido docente en la enah, ciesas-Golfo y en el Posgrado del Instituto de Ecología A.C., Xalapa. como citar este artículo →
Boege, Eckart. (2009). Centros de origen, pueblos indígenas y diversificación del maíz. Ciencias 92, octubre-marzo, 18-28. [En línea]
|
||||||
 |
 |
|||
|
de la UCCS
|
||||
| Ciencia y compromiso social | ||||
|
UCCS
conoce más del autor
|
||||
| HTML ↓ | ← índice 92-93 ⁄ artículo siguiente → | |||
|
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (uccs) es una organización no lucrativa que comenzó a gestarse a finales de 2004 a iniciativa de un amplio grupo de científicos e investigadores de las ciencias naturales, sociales y de las humanidades, preocupados por las repercusiones y responsabilidades inherentes a las actividades científicas, y con un extenso reconocimiento nacional e internacional por sus logros académicos, así como por sus puntos de vista críticos, constructivos e independientes.
La uccs se propone discutir, desde una perspectiva académica interdisciplinaria e ideológicamente plural, sobre la ética científica y la responsabilidad social y ambiental de la ciencia; incidir en la educación y el desarrollo científico y tecnológico; proponer soluciones a problemas urgentes por medio de espacios y mecanismos de participación social que favorezcan la equidad, la justicia social, además de una relación de carácter sostenible con el medio ambiente. Con tal propósito, la uccs desarrolla un trabajo estructurado alrededor de ejes temáticos para investigación, análisis, discusión, documentación y difusión de temas en los cuales la ciencia y la tecnología juegan un papel preponderante, y cuyas implicaciones socioambientales son polémicas o requieran una solución fundamentada en la ética y el rigor científico. Asimismo, la uccs fomenta y apoya la creación de grupos de estudio, debates, foros y publicaciones. Ha empezado a asumir posturas públicas acerca de asuntos de carácter polémico, y participa junto con grupos y organizaciones sociales en la discusión amplia de temas cruciales que involucran la ciencia y la tecnología. Uno de sus principales objetivos es detectar en qué casos existen polémicas científicas genuinas sobre algunas problemáticas, y en cuáles los datos científicos disponibles son suficientes para emitir una recomendación particular con rigor técnico y científico, sin conflicto de intereses particulares o partidistas. Con la finalidad de establecer un vínculo entre el desarrollo ético de la ciencia en México y la participación de la sociedad en los temas relacionados con este campo, la uccs pretende realizar una serie de documentales, acervos audiovisuales, trípticos, carteles, publicaciones de divulgación, además de conferencias, mesas redondas, talleres y otros eventos para difundir de manera directa y oral sus resultados y posturas. También se desarrollará una estrategia de medios para tener presencia activa y constante en la prensa escrita, la televisión, la radio e internet.
La página electrónica de la uccs es una herramienta de comunicación interna y externa mediante la cual se pretende vincular la información generada al interior de los diversos ejes temáticos y proyectos, dar a conocer los avances y resultados de sus investigaciones, informar sobre las actividades que se desarrollan, así como promover que la información y discusión de temas científicos llegue a sectores más amplios y diversos de la sociedad. En el caso de asuntos coyunturales, la página servirá como medio inmediato para emitir manifiestos y declaraciones que asuman una postura fundamentada sobre asuntos urgentes de interés social. Estos podrán ser respaldados por otros científicos y también por ciudadanos en general que concuerden con las posturas expuestas en ella. En la actualidad, la uccs cuenta con grupos de trabajo en tres ejes temáticos fundamentales sobre asuntos cuyas repercusiones inmediatas ocupan a la sociedad y a la comunidad científica, y sobre los cuales es necesario generar información suficiente para la toma de conciencia pública y la implementación de acciones que permitan detener los efectos negativos de estos procesos en la sociedad y el entorno. Estos temas son: cambio climático, alimentación y agricultura, y urbanización desordenada y no sostenible.
Agricultura y alimentación En la época contemporánea existe una crisis alimentaria que, en México, se ancla en la subordinación de la agricultura a intereses privados, la desigualdad social, la aplicación de tecnologías inadecuadas y los problemas ambientales. La gravedad de esta crisis amenaza con profundizarse; por lo tanto, es urgente que sus causas, consecuencias y soluciones sean analizadas por grupos interdisciplinarios, de manera crítica e independiente de intereses comerciales. El desarrollo e implementación de conocimiento científico aplicado a resolver este problema debe enfocarse en las características particulares del entorno donde se pretende utilizar, y en una visión ética que garantice la seguridad alimentaria, así como una interacción segura con el ambiente.
Las políticas aplicadas en este rubro durante los últimos años han agudizado los problemas de pobreza y degradación ambiental, y han repercutido en la migración masiva de población rural hacia entornos urbanos y otros países, lo cual, a su vez, ha desarticulado la trama social y productiva del campo, y ha generado un déficit en la producción de alimentos básicos. Aunado a esto, la capacidad de abasto por importación de maíz —alimento primordial de México— se ve amenazada por la escasez internacional que generan el uso de este grano para la producción de etanol y forraje, el incremento en el consumo internacional y la especulación. Además de la crisis alimentaria, México enfrenta el enorme reto de conservar la diversidad de productos agrícolas y la riqueza genética que alberga como bienes públicos. Nuestro país es centro de origen y diversificación de alimentos como el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el tabaco y el tomate. El mantenimiento y estudio de esta riqueza es fundamental para lograr autosuficiencia alimentaria, así como para enfrentar plagas, infecciones y efectos del cambio climático en todo el mundo. Por ello es esencial que se estudien los efectos sociales, ambientales, económicos y en la salud de la aplicación de tecnologías agrícolas (como la siembra de organismos transgénicos), que se han desarrollado para contextos agrícolas y ambientales muy distintos al mexicano, y que se proponga una tecnología segura, acorde con las características sociales y ambientales de México.
En este eje temático, en la uccs se ha integrado un primer grupo de trabajo sobre el maíz transgénico en México, el cual está integrando información científica acerca del impacto de las líneas de maíz transgénico que están disponibles en el mercado. Este grupo de trabajo aglutina a algunos de los expertos en maíz más renombrados de México, así como antropólogos, biólogos moleculares, ecológos, agrónomos, economistas, y científicos de otras áreas sobresalientes. Es una referencia para algunos de los actores de esta problemática, pero se pretende que pronto lo sea también para la sociedad civil en general y para quienes toman decisiones políticas y económicas que impactan el manejo de los recursos agrícolas y la seguridad alimentaria en México. Además, este grupo de la uccs promueve el estudio de tecnologías que consideran el carácter megadiverso de México y están orientadas a resolver la desigualdad social y los desastres ambientales asociados con esta situación. Una propuesta La interacción de la ciencia, el desarrollo tecnológico, el sistema de producción, las políticas públicas y la sociedad en su conjunto debe ocurrir en un marco de responsabilidad ética y con un claro compromiso social y ambiental, bajo principios de equidad, justicia y respeto por lo humano.
Ante los retos socioambientales que aquejan de manera urgente al planeta, y a México en particular, la uccs pretende convertirse en un espacio de reflexión profunda, detallada y racional, fundamentada en la interacción de diversas disciplinas de conocimiento bajo una ética humanista, ajena a los intereses de las corporaciones internacionales y de los grupos hegemónicos subordinados a éstos, para el análisis, investigación y desarrollo de proyectos que brinden alternativas viables a dichos problemas, y prevenga otros. Para ello la uccs se plantea los siguientes objetivos: analizar los desarrollos científicos recientes, sus aplicaciones y riesgos, de manera interdisciplinaria y con responsabilidad socioambiental, en torno a ciertos ejes temáticos. Comunicar el resultado de dichos análisis y someterlo a la crítica tanto dentro de las universidades y centros educativos y de investigación, como en el seno de organizaciones sociales, por medios diversos, como conferencias y talleres.
Abrir los debates de la ciencia hacia un diálogo de saberes (por ejemplo, con el conocimiento tradicional de comunidades indígenas o campesinas) y propiciar mayor participación pública. Buscar nuevas formas de incidir en el entorno socioambiental con organizaciones que compartan la misma vocación social y que promuevan un manejo sostenible de los recursos naturales y del ambiente. Promover la formación de nuevos científicos, conscientes de sus responsabilidades éticas y sociales, con capacidades críticas y autocríticas, abiertos al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, respetuosos de otras prácticas cognitivas y abiertos al diálogo de saberes. |
||||
 |
Construir un acervo de estudios críticos acerca del papel de la ciencia en la sociedad.
Analizar de manera crítica y propositiva las actuales políticas para el desarrollo de la ciencia en México, las formas en que se realiza el trabajo científico y se forman los nuevos investigadores, y analizar aquellos problemas nacionales donde las ciencias deben hacer contribuciones importantes para su comprensión y solución.
Incidir en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas, así como en marcos legales en temas en los que la información científico-tecnológica sea importante.
Promover la comunicación y coordinación entre diferentes grupos de científicos, humanistas y académicos que comparten las preocupaciones y los compromisos anteriores en México y el mundo.
En la uccs creemos que los investigadores, profesores y estudiantes dedicados al quehacer científico y tecnológico debemos ejercer con responsabilidad el saber para contribuir a la utilización social creativa y libertaria del conocimiento, y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre el ambiente y la sociedad
que el sistema económico actual está generando. Se trata de un compromiso para fomentar una práctica científica más transparente, independiente y autocrítica, fundada en una ética social y ambiental.
|
|||
|
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
_______________________________________________________________
como citar este artículo →
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). (2009). Ciencia y compromiso social. Ciencias 92, octubre-marzo, 142-145. [En línea]
|
||||
| ← índice 92-93 ⁄ artículo siguiente → | ||||
  El maíz en México: problemas ético-políticos
|
PDF →
|
||||||
|
León Olivé
|
|||||||
|
La problemática del maíz, como se ha venido planteando en
México en las décadas recientes, tiene muchas aristas: económicas, sociales, culturales, éticas, políticas, agrícolas, alimentarias, técnicas y científicas, sólo para mencionar algunas. Hay dos temas de relevancia ético-política que deben tener un sustento en concepciones adecuadas de los sistemas técnicos, tecnológicos y científico-tecnológicos, y que son cruciales en estos momentos en México: 1) ¿Cómo debería enfrentarse socialmente la problemática de los organismos genéticamente modificados, en general, de las plantas transgénicas, en particular, y muy especialmente el cultivo de maíz transgénico? 2) ¿Por medio de qué tipos de mecanismos, y con la participación de quiénes, debería decidirse el tipo de tecnología que tendría que adoptarse para incrementar la producción de maíz en nuestro país y, sobre todo, para garantizar el autoabasto nacional?
Para responder a estas interrogantese es preciso primero examinar diferentes maneras de concebir la ética, la ciencia y la tecnología, y mostrar que estas concepciones no son neutrales, sino que desempeñan un papel ideológico y tienen consecuencias importantes sobre las formas en que se considera correcto tomar decisiones con respecto a los ámbitos científico-tecnológicos, especialmente los que afectan a la sociedad y al ambiente. En efecto, las formas de entender la ética no son valorativamente neutrales ni están libres de intereses no filosóficos y no epistémicos. Las concepciones de la ética, especialmente en relación con la ciencia y la tecnología, están ligadas a intereses políticos y económicos, y tampoco están libres de sesgos culturales. Por ejemplo, desde cierto punto de vista la bioética ha sido entendida como una ética “principalista”, basada digamos en los llamados principios de Georgetown (beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia). Esta concepción ha sido acusada de insensibilidad ante la diversidad cultural y valorativa que prevalece en el mundo, aparte de que es afín a una visión vertical de las prácticas científicas y tecnológicas, donde los principios éticos se imponen desde arriba y se excluye la participación de todos los involucrados para establecer las normas y valores pertinentes en contextos específicos. En oposición a una concepción principalista de la bioética puede proponerse que la tarea de ésta debe ser el análisis crítico de la estructura axiológica de las prácticas sociales que tienen que ver con la vida, con sus condiciones de posibilidad y con su entorno. De esta manera, los objetos de análisis de la bioética incluirían, entre otras, a las prácticas médicas, las de investigación farmacológica, las que afectan el ambiente, y en el caso de México y de muchos países de América Latina, todas aquellas involucradas en la cadena de producción, distribución, transformación y consumo del maíz, en la medida que tienen que ver con el ambiente y con aspectos fundamentales de la vida humana, tanto desde una perspectiva social y cultural, como individual, muy especialmente con la nutrición.
Las diferentes concepciones tienen distintas consecuencias sobre las formas de responder a la pregunta que nos interesa. Por ejemplo, ¿quiénes deberían intervenir en los procesos de crítica y, en su caso, modificación de las normas y valores que guían a las prácticas en la producción del maíz, su distribución, comercialización, transformación y consumo, tanto de semillas como de los productos derivados de su cultivo? En relación con las prácticas médicas, bajo la concepción que aquí sugerimos se desprende que los grupos que deben intervenir en el análisis y crítica de las normas y valores correspondientes no son sólo los médicos y enfermeros, ni sólo ellos junto con los funcionarios institucionales responsables de los servicios de salud, sino que también deben participar los grupos sociales afectados, pacientes, grupos unidos en torno a enfermedades y padecimientos específicos, etcétera. También las concepciones de la ciencia o de la tecnología que se utilicen tienen consecuencias para considerar si éstas son éticamente neutrales. La tesis de la neutralidad ética de la ciencia afirma que la ciencia está libre de valores morales, y que los únicos valores que deben imperar en la ciencia son los epistémicos, es decir aquellos que entran en juego para formular hipótesis y teorías, así como en la decisión de aceptarlas o rechazarlas. Mediante una separación de los conceptos de “ciencia” y de “científicos”, esta posición considera que los científicos, como personas, ciertamente pueden enfrentar problemas éticos, y sus acciones están sujetas a evaluación desde un punto de vista ético. Por ejemplo el plagio o el fraude son éticamente condenables. Pero en tanto que el objetivo de la ciencia es producir conocimiento, la evaluación acerca de si una propuesta de conocimiento está bien fundada y se trata de conocimiento auténtico, depende de la correcta aplicación de normas y valores metodológicos y epistémicos, pero de ninguna manera éticos. De aquí apresurada e injustificadamente se concluye que la ciencia está libre de valores no epistémicos. Otra cosa —para la posición que defiende la neutralidad ética de la ciencia— es que el conocimiento, una vez producido, se use para bien o para mal. Pero desde el punto de vista de quienes defienden esta tesis, eso ya no es un problema de la ciencia, ni de los científicos, sino de quienes la usan y la aplican (políticos, empresarios, militares, etcétera). Como veremos, esto es controvertible, por decir lo menos, pues depende de una concepción estrecha de la ciencia, que la reduce a sus productos: los conocimientos.
La tesis de la neutralidad ética de la ciencia se sostiene, pues, sobre la base de una concepción de la ciencia que la identifica con sus resultados. Pero existen otras formas de concebir a la ciencia que arrojan consecuencias muy diferentes sobre la tesis de la neutralidad. La ciencia puede concebirse no únicamente como el conjunto de los resultados de las acciones de los científicos, sino como el conjunto de prácticas científicas que generan esos resultados (los conocimientos). De acuerdo con esta concepción, los conocimientos forman parte de esas prácticas, y los científicos (las personas) también son elementos constitutivos de ellas.
Prácticas sociales y prácticas científicas
Para elucidar el concepto de “práctica científica” comentemos primero el de “prácticas social”. Las prácticas sociales están constituidas por grupos de seres humanos que realizan ciertos tipos de acciones intencionales y son, por tanto, agentes. Además de los agentes, las prácticas incluyen una estructura axiológica compuesta por los fines que se persiguen mediante esas acciones, así como los valores y las normas involucradas. Las acciones son guiadas por las representaciones (creencias, teorías y modelos) que tienen los agentes, y también involucran conocimiento tácito. Por lo general en todas las sociedades hay prácticas, por ejemplo, económicas, técnicas, educativas, políticas, recreativas y religiosas. En las sociedades modernas hay además prácticas tecnológicas y científicas.
Las prácticas científicas son un tipo de prácticas sociales, que se caracterizan porque el objetivo principal que se persigue en ellas es la generación de conocimiento, el cual es sancionado de acuerdo con valores y normas metodológicas propias de cada disciplina científica, las cuales garantizan, humanamente hablando, que los resultados que satisfacen dichas normas y valores constituyen conocimiento fiable, aunque falible.
Desde este otro punto de vista, entonces, la ciencia se entiende como un conjunto de prácticas que se desarrollan dentro de los sistemas de ciencia, que incluyen no sólo a las instituciones (centros, institutos, universidades, etc.) donde se desarrolla la ciencia en sentido estricto, sino también a las instituciones y agencias encargadas del diseño e implementación de políticas científicas, como el conacyt, por ejemplo, e incluyen también a los órganos encargados de la enseñanza y de la comunicación de la ciencia. Así, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la unam, en tanto institución encargada de la formación de nuevos científicos y de profesores de ciencias, forma parte del sistema científico de México, y la revista Ciencias, en tanto que tiene por misión la comunicación de la ciencia a un alto nivel, también.
Los conceptos de “práctica científica” y “sistema científico” son complementarios. De hecho la distinción se hace para fines del análisis únicamente, pues en la realidad social las prácticas científicas están insertas en sistemas científicos, y éstos no existen al margen de las prácticas; al contrario, los sistemas existen y se reproducen por medio de ellas. Con el concepto de “sistema científico”, por ejemplo, se hace énfasis en las instituciones en las que se desarrollan las prácticas científicas (centros de investigación y enseñanza, universidades), así como en las que se diseñan y aplican las políticas científicas (instituciones como conacyt), incluyendo los procesos de evaluación (de individuos, de grupos y de instituciones), así como en las relaciones e interacciones entre todas ellas. Una importante consecuencia de esta manera de concebir a la ciencia es que a partir de ella ya no es sostenible la tesis de su neutralidad ética. Para ver eso, basta reparar en que se le entiende como un conjunto de prácticas que consisten en grupos de agentes intencionales que realizan determinadas acciones con ciertos propósitos, que utilizan determinados medios para sus fines, y que de hecho generan resultados, algunos previstos y buscados intencionalmente, pero otros imprevistos y no buscados. Los medios utilizados, los fines que se buscan, las intenciones, y los resultados de hecho producidos, todo esto es susceptible de evaluación desde un punto de vista ético. Hay un caso histórico que ilustra esto con claridad. Se trata de uno de los episodios más citados en la historia de la ciencia donde se violaron las normas éticas más elementales: la investigación sobre la sífilis en Tuskegee, Alabama, donde durante cuarenta años, entre 1932 y 1972, con el fin de obtener conocimiento científico acerca del desarrollo de la enfermedad en pacientes que no recibían tratamiento alguno, se hizo un seguimiento de su evolución en alrededor de 400 sujetos, todos ellos negros, sin informarles que realmente estaban enfermos de sífilis, haciéndoles creer que tenían otro padecimiento, sin ofrecerles ningún tratamiento —como el de la penicilina que se hizo común a partir de 1943—, y evitando que recibieran ayuda por parte de alguna otra institución. El experimento sólo se detuvo cuando surgió un escándalo nacional en los Estados Unidos a partir de una filtración de la información a la prensa. A partir de esta investigación, hecha en nombre de la ciencia, para obtener conocimiento científico, se redactó el llamado Informe Belmont, donde se establecieron en los Estados Unidos los derechos de las personas que participen en investigaciones de ese estilo.
Podría replicarse que éste es un ejemplo inadecuado, porque esas situaciones ya no ocurren más. Al respecto habría que decir que está por verse que en efecto ya no ocurran, es decir, necesitaríamos información empírica para determinar si tienen lugar o no. Pero en cualquier caso, la proliferación de comités de ética, no sólo en la práctica clínica, sino en la investigación en salud en general, es un reconocimiento de la existencia de una variedad de problemas éticos que surgen en la investigación misma, y no sólo en la aplicación de los conocimientos.
En cualquier caso, el ejemplo anterior muestra que es indispensable evaluar los medios que se utilizan, aunque el fin que se busque, y el principal resultado de hecho, sea genuino y puro conocimiento científico. Algo análogo puede decirse con respecto de la tecnología. Suele reducirse la tecnología a los artefactos, o en todo caso a los artefactos más las técnicas por medio de las cuales éstos se producen, entendiendo por técnicas a los conjuntos de reglas, instrucciones y habilidades para transformar objetos. De nueva cuenta, el problema de concebir así a la tecnología es que se excluye a los sujetos que tienen intenciones, buscan determinados fines, utilizan ciertos medios para lograrlos, y obtienen de hecho ciertos resultados que tienen consecuencias en la sociedad y en el ambiente. Pero existe otra forma de entender a la tecnología, también como un conjunto de prácticas que se desarrollan dentro de un determinado sistema conformado por instituciones, empresas, industrias, organismos de regulación (que otorgan o niegan permisos para la fabricación y distribución de determinados artefactos) y que están encargados de establecer políticas, etcétera. Bajo esta concepción, las prácticas tecnológicas, a diferencia de las científicas, están orientadas no hacia la generación de conocimiento, sino a la transformación de objetos, que pueden ser materiales o simbólicos, aunque muchas veces para ello generan nuevo conocimiento. No necesariamente buscan satisfacer un valor de mercado, como lo ilustra el caso de mucho del trabajo que se ha venido realizando en torno al software libre en nuestros días, pero es cierto que en las sociedades cuya economía se rige por el mercado, la tendencia dominante es que las prácticas tecnológicas generen productos con un valor de cambio que se realiza en el mercado. Las prácticas tecnológicas incluyen conocimiento tácito que las hace posibles, pero además están basadas en conocimientos que provienen en gran medida de prácticas distintas. Una de las características de las prácticas tecnológicas es que necesariamente deben basarse en conocimientos científicos, aunque no exclusivamente en ellos. Esta propuesta distingue entonces entre prácticas técnicas y tecnológicas, reservando el término de “tecnología” para aquellas prácticas cuyo objetivo central es la transformación de objetos mediante procedimientos que se benefician del conocimiento científico. Las prácticas técnicas, en general, son aquéllas que transforman objetos sin hacer uso necesariamente del conocimiento científico. Transformaciones en los sistemas de ciencia y tecnología Las prácticas científicas y tecnológicas que conocemos actualmente se vinieron conformando a partir de la revolución científica de los siglos XVI y XVII y de la revolución industrial del XVIII, y claramente subsisten hasta nuestros días. Sin embargo, en el siglo XX sucedió otra revolución, la que algunos autores han llamado la revolución tecnocientífica.
Dicha revolución consiste en el surgimiento, claramente desde mediados del siglo xx, pero no sin antecedentes significativos, de prácticas generadoras y transformadoras de conocimiento que no existían antes. En ellas se genera conocimiento, se transforma y ahí mismo, en su seno, ese conocimiento se incorpora a otros productos, materiales o simbólicos, que tienen valor añadido por el hecho mismo de incorporar ese conocimiento. Dicho valor normalmente se debe a que los resultados de esas prácticas tienen un valor que se realizará en el mercado, o bien porque son útiles para mantener el poder económico, ideológico o militar (por ejemplo técnicas de propaganda o de control de los medios de comunicación). El conocimiento y la técnica, en tanto que permiten transformar la realidad natural y social, han sido aprovechadas por muchos grupos humanos para satisfacer sus necesidades, y también han sido puestas al servicio de quienes han detentado el poder político, económico y militar desde los principios de la humanidad. Eso no es ninguna novedad. Pero lo inédito en la historia es que las nuevas prácticas “tecnocientíficas” tienen una estructura distinta a las prácticas científicas y tecnológicas tradicionales, incluyendo sobre todo su estructura axiológica, por lo que requieren de novedosos criterios de evaluación, y tienen efectos importantes en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Suele mencionarse al proyecto Manhattan (la construcción de la bomba atómica) como uno de los primeros grandes proyectos tecnocientíficos del siglo XX. Otros ejemplos paradigmáticos de tecnociencia hoy en día los encontramos en la investigación espacial, en las redes satelitales y telemáticas, en la informática en general, en la biotecnología, en la nanotecnología, en la genómica y en la proteómica. Los sistemas tecnocientíficos están conformados por grupos de científicos, de tecnólogos, de administradores y gestores, de empresarios e inversionistas y muchas veces de militares. Aunque no es una característica intrínseca de la tecnociencia, hasta ahora el control de los sistemas tecnocientíficos ha estado en pocas manos, de élites políticas, de grupos dirigentes, de empresas trasnacionales o de militares, asesorados por expertos tecnocientíficos. Éste es un rasgo de la estructura de poder mundial en virtud del cual, además del hecho de que el conocimiento se ha convertido en una nueva forma de riqueza que puede reproducirse a sí misma, también es una forma novedosa de poder. No es de sorprender, entonces, que los sistemas y las prácticas que mayores recursos económicos reciben hoy en día (públicos y privados) sean los tecnocientíficos, a diferencia de los científicos y tecnológicos que relativamente reciben ahora menos atención y financiamiento. Pero también las prácticas y sistemas tecnocientíficos son los que tienen mayores efectos sociales y ambientales. ¿Cómo evaluar y juzgar esos efectos? ¿Existe un conjunto de criterios, o es posible llegar a un consenso social sobre un conjunto de criterios que permitan hacer una evaluación desde un punto de vista unificado? Para responder a esta pregunta es necesario examinar la estructura axiológica de las prácticas tecnocientíficas. Veremos que esa estructura explica que sea prácticamente imposible llegar a un consenso social sobre un único conjunto de criterios para evaluar las prácticas tecnocientíficas y sobre todo su impacto social y ambiental. Ésta es una de las razones fundamentales por las cuales la evaluación de las prácticas tecnocientíficas y la toma de decisiones con respecto a ellas trasciende el campo puramente científico y tecnológico para pasar al político. Se requieren acuerdos políticos y sistemas políticos de participación pública para realizar las evaluaciones, especialmente en casos como el maíz, donde se afectan intereses de toda la sociedad.
Veamos primero la estructura axiológica de las prácticas tecnocientíficas, para pasar después a la propuesta de los mecanismos de evaluación y toma de decisiones que serían aceptables desde un punto de vista ético, y bajo una perspectiva política que tome en serio la democracia, es decir como democracia participativa y no como mera democracia formal.
Estructura axiológica de la tecnociencia Las prácticas científicas, en sentido estricto, nunca han estado orientadas a la producción de resultados con un valor de mercado, y jamás han sometido sus resultados a procesos de compra-venta en mercados de conocimiento. Por el contrario, si de algo se ha preciado y sigue preciándose la ciencia moderna es del carácter público de sus resultados. Así ha sido desde sus inicios, y así sigue siendo. Esto es, los valores que dominan dentro de las prácticas científicas son sobre todo valores epistémicos, aunque como hemos sostenido, no dejan de estar en juego valores éticos y otros como los estéticos, pero el objetivo de la ciencia tradicional al generar conocimiento nunca ha sido el de obtener ganancias económicas. Sin embargo esto es radicalmente distinto en las prácticas tecnocientíficas. En la estructura axiológica de éstas se encuentran valores económicos como la ganancia financiera, o valores militares y políticos como la ventaja para vencer y dominar a otros, junto con valores que ahora son considerados positivos por algunos sectores —si redundan en un beneficio económico— y que afectan directamente el dominio epistémico, tales como la apropiación privada del conocimiento, y por tanto el secreto y a veces hasta el plagio. El filósofo español Javier Echeverría ha propuesto que en las prácticas tecnocientíficas pueden estar presentes 12 tipos de valores (sin pretender exhaustividad y reconociendo que no en toda práctica tecnocientífica están necesariamente todos ellos), a los cuales podemos añadir un tipo más, el de los valores éticos, haciendo una distinción entre moral y ética. Por moral entenderemos la moral positiva, es decir, el conjunto de normas y valores morales de hecho aceptados por una comunidad para regular las relaciones entre sus miembros. Por ética entenderemos el conjunto de valores y de normas racionalmente aceptados por comunidades con diferentes morales positivas, que les permiten una convivencia armoniosa y pacífica entre ellos, y que incluso puede ser cooperativa; el respeto a la diferencia, así como la tolerancia horizontal, por ejemplo, son valores éticos fundamentales. Bajo esta concepción, la ética tiene la tarea de proponer valores y normas para la convivencia entre grupos con morales diferentes, los cuales deben ser aceptables para cada uno de esos grupos por sus propias razones. Éstos son: básicos (como la preservación de la vida con buena calidad); epistémicos (como la adecuación de una teoría a los datos que permiten su aceptación, la fecundidad en las explicaciones, la simplicidad en las pruebas); técnicos (como la eficiencia o la eficacia); económicos (como la ganancia); militares (como la victoria, la capacidad de intimidar al enemigo); jurídicos (como la propiedad); políticos (el poder); sociales (como la justicia social, la igualdad; pero también para otros los valores pueden ser la desigualdad, el prestigio, la riqueza); ecológicos (la preservación de la biodiversidad); estéticos (elegancia de una teoría o de una demostración matemática); religiosos (por ejemplo los involucrados en la investigación con embriones o células troncales); morales (en el mismo tipo de investigaciones mencionadas arriba están involucrados también valores morales, por ejemplo para quienes por creencias religiosas consideran que el embrión es una persona); éticos (por ejemplo el valor del no sufrimiento inútil de los animales, lo cual daría lugar a una normatividad para que la investigación con animales se haga bajo condiciones que garanticen el menor sufrimiento posible, y que los animales sean sujetos de experimentos sólo cuando no haya otras opciones viables). Esta complejidad axiológica da lugar a prácticas tecnocientíficas que aparentemente son similares, pero que realmente se distinguen precisamente porque se separan en algún valor o en un grupo de ellos. Así, por ejemplo, una determinada práctica biotecnológica, enmarcada en una empresa transnacional, puede responder de manera privilegiada al valor económico de la ganancia, subordinando los valores epistémicos, es decir, en ella se vigilará que se cumplan los valores epistémicos al nivel mínimo indispensable para lograr los resultados que se buscan en el orden científico y tecnológico, por ejemplo que una determinada semilla transgénica produzca una planta con determinadas características, pero el valor fundamental para hacer eso será el de la ganancia, y probablemente no se actúe de acuerdo con cierto valor ecológico como podría ser el de preservar la biodiversidad, evitando riesgos de contaminación transgénica en otras variedades de la especie, como ha ocurrido con el maíz en México.
En cambio otra práctica biotecnológica, por ejemplo desarrollada en el seno de instituciones públicas de investigación, puede responder precisamente al valor de la preservación de la biodiversidad, y en ella la generación de conocimiento no buscaría la ganancia económica, sino quizá el bien público. Por ejemplo, al hacer públicos los conocimientos generados en esa práctica no habría ánimo de lucro, y se buscaría el fin de que tales conocimientos sean útiles a la sociedad para tomar decisiones digamos en materia de bioseguridad. Por sus características, incluyendo su estructura axiológica, entonces, aunque aparentemente pertenezcan al mismo campo (digamos a la biotecnología, o a la ingeniería genética), puede haber prácticas tecnocientíficas que en realidad sean diferentes en función de los valores que asumen y a los cuales responden. Esto explica que en la arena social contemporánea sean inevitables las confrontaciones y choques entre grupos humanos a la hora de evaluar prácticas tecnocientíficas y sus resultados en la sociedad y en el ambiente, pues normalmente lo harán con base en diferentes grupos de valores y respondiendo a distintos intereses. La problemática del maíz en México está íntimamente ligada a la operación de determinadas prácticas tecnocientíficas, en la medida en que muchas de éstas tienen el interés de colocar sus productos en el mercado mexicano, respondiendo principalmente a ciertos valores económicos, sobre todo el de la ganancia, que privilegian por encima de otros como la justicia social, la preservación de la biodiversidad y el derecho de los campesinos a realizar sus tradicionales prácticas productivas (de cultivo) que, para continuar siendo tradicionales, deberían hacerse sin semillas transgénicas. La participación democrática
¿Significa lo anterior que no queda otro camino que el enfrentamiento entre grupos con intereses y valores diferentes, donde inevitablemente saldrá victorioso el más poderoso política y económicamente? Si bien ésta es la triste situación que de hecho se ha dado hasta la fecha en México, no debemos caer en el error de pensar que es inevitable y que así tiene que ser en virtud del desarrollo científico y tecnológico. Como adelantamos antes, precisamente porque la estructura axiológica de las práctica tecnocientíficas lleva a confrontaciones entre grupos con intereses distintos, la resolución de esta problemática tiene que entenderse de manera política, en el mejor sentido de política que podamos asumir, a saber, el de la búsqueda de procedimientos y mecanismos para la toma de decisiones que afectan la esfera pública, los cuales deberían resultar aceptables para todos los interesados, siempre y cuando se acepte el supuesto de que nadie tiene derecho a imponer su punto de vista y anteponer sus intereses particulares a los de los demás. Desde luego el último supuesto no se da en México, y de ahí deriva la actual situación en la cual unos grupos imponen sus intereses particulares aun en temas tan básicos como el del maíz. Pero la idea anterior esboza en sus rasgos elementales un principio de organización democrático, en el sentido de democracia participativa, no formal. Es decir, en un sentido en donde se reconoce que la toma de decisiones debe hacerse, y los conflictos deben resolverse, mediante su aireamiento en la esfera pública, a la cual todos tienen derecho de acceder y en la cual todos tienen derecho a presentar y defender sus intereses particulares, y en donde deben debatirse todas las posiciones presentadas, pero de la cual se espera que los resultados, por ejemplo una decisión acerca de qué tipo de tecnología resulta más conveniente para resolver el problema del abasto de maíz en México, se deriven de acuerdos que satisfagan el bien público, según como la mayoría entienda ese bien público. Sistemas sociales científico-tecnológicos Para responder a nuestras dos preguntas iniciales, el primer paso sería reconocer que una problemática como la del maíz en México no debe enfocarse como un asunto exclusivamente científico-tecnológico (ni siquiera incluyendo a las ciencias sociales, como la economía, la sociología o la antropología en la definición del problema y en la propuesta de soluciones). Es preciso concebirlo en todas sus dimensiones, que incluyen problemas ético-políticos, culturales, sociales y ambientales. En virtud de la dimensión científico-tecnológica, desde luego que en el diagnóstico y en la formulación precisa del problema, así como en su discusión, en el debate de las propuestas de solución, y en la ejecución de las posibles medidas para resolverlo, deben participar expertos de las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas involucradas, de las ciencias naturales, de las exactas, de las sociales y de las humanidades. Por otra parte, las soluciones requerirán decisiones en cuanto a políticas públicas, en el terreno de la agricultura, la economía, la salud, la educación, la cultura, por lo que desde luego deben participar también los responsables de la toma de decisiones en esos ámbitos. Pero en atención a las otras aristas, que afectan la vida de muchos grupos humanos, así como al ambiente en el que habitamos todos, y a la luz de la conclusión a la que llegamos en la sección anterior de que no basta con la participación de políticos y de expertos, sino que en un problema de esta naturaleza es necesario que la solución provenga de un amplio debate en la esfera pública, entonces ciertamente en la definición del problema, en la propuesta y discusión de posibles soluciones, así como en su implementación, deben participar todos los interesados, con plena libertad para aportar al debate propuestas de acuerdo con su experiencia, sus conocimientos, sus deseos y sus expectativas. La solución debería satisfacer a la mayoría de que se está preservando el bien común.
De lograrse algo como lo apuntado arriba, se habría constituido lo que bien podríamos llamar una red socio-cultural de innovación. Es decir, una red social que permita amplias interacciones y circulación de conocimientos, de opiniones y propuestas entre diferentes grupos sociales, con distintos puntos de vista e intereses y respondiendo a valores diferentes, pero que al final de cuentas genera un acuerdo satisfactorio para todos, que en la opinión mayoritaria preserva el bien común. Podemos entender el concepto de innovación como refiriéndose a la capacidad de generar conocimiento y de aplicarlo mediante acciones que transformen a la sociedad y su entorno, generando un cambio en artefactos, sistemas o procesos que permiten la resolución de problemas de acuerdo con valores y fines consensados entre los diversos sectores que están involucrados y que son afectados por el problema en cuestión. A partir de lo anterior, las prácticas de innovación serían prácticas generadoras de conocimiento y transformadoras de la realidad, donde el conocimiento que producen tiene un valor añadido porque tales prácticas expresamente han constituido el problema que tratan de resolver, en ellas se realiza investigación y se genera el conocimiento pertinente, incorporando conocimiento previamente existente, y transformando la realidad mediante acciones que tratan de resolver el problema.
Las redes socio-culturales de innovación, entonces, incluyen a miembros de comunidades de expertos de diferente clase —de las ciencias naturales y exactas, de las sociales, de las humanidades y de las disciplinas tecnológicas—, a gestores profesionales de los sistemas científico-tecnológicos, a profesionales de mediación que no sean sólo “divulgadores” del conocimiento científico, tecnológico y científico-tecnológico (que lleven mensajes sólo en el sentido de la ciencia y la tecnología a la sociedad), sino que sean capaces de comprender y articular las demandas de diferentes sectores sociales y llevarlas hacia el medio científico-tecnológico y facilitar la comunicación entre unos y otros. Tales redes incluyen entre sus nodos a los sistemas donde se genera el conocimiento, los procesos mediante los cuales se hace eso involucra circulación de información y conocimiento entre los nodos de la red, así como numerosas interacciones entre esos nodos. Pero estas redes también incluyen a los mecanismos que garantizan que tal conocimiento será aprovechado socialmente para satisfacer demandas de diferentes sectores, y por medios aceptables desde el punto de vista de quienes serán afectados. Esto significa que garantizan la participación de quienes tienen los problemas, desde la conceptualización y formulación del problema, hasta su solución. Por eso es indispensable la participación de representantes de los grupos que serán afectados y, en su caso, beneficiados, así como de especialistas de diversas disciplinas, entre las cuales necesariamente deben estar científicos sociales y humanistas. Democracia, ciencia y tecnología
El debate sobre el maíz en México, la generación de más conocimiento para entenderlo mejor y para proponer soluciones pero, sobre todo, la posibilidad efectiva de diseñar y tomar medidas exitosas para su solución, requiere la constitución de redes socio-culturales de innovación. De esa manera se superarán los planteamientos que favorecen los intereses de las empresas transnacionales de semillas transgénicas, y de los grupos políticos y empresariales que actúan de acuerdo con esos intereses. Pero mientras no se constituyan tales redes, en virtud de los riesgos que se corren mediante la importación de maíz transgénico, entre otros por ejemplo la introgresión genética en variedades criollas, así como riesgos culturales y sociales al afectarse prácticas tradicionales de cultivo que son constitutivas de las formas de vida de muchos grupos, lo adecuado desde un punto de vista ético sería hacer una aplicación juiciosa del principio precautorio, que es un principio ético que da pautas de acción en situaciones donde los daños posibles son grandes y que pueden conducir a situaciones irreversibles de perjuicios al ambiente o a la sociedad, y que en un sentido amplio puede enunciarse como “la ausencia de certeza al nivel exigido usualmente para aceptar hipótesis científicas no es una razón suficiente para posponer políticas ambientales o de control de riesgos, así como medidas específicas de control, si el retraso en tomar tales medidas puede resultar en daños serios e irreversibles para la salud de los seres humanos o para el ambiente”. En el caso del maíz en México, una decisión éticamente correcta, con base en el principio precautorio, sería que mientras no se desarrollen las redes socio-culturales que sean necesarias para debatir y tomar medidas para la solución del problema alimentario y el abasto del maíz, no debería continuar la importación de semillas transgénicas y el uso de tecnologías transgénicas en relación con el maíz. Esta conclusión se refuerza al tomar en cuenta que no existen actualmente los mecanismos sociales adecuados para evaluar los riesgos en la sociedad, la cultura y el ambiente, por el uso de tecnologías que por ellas mismas generan una alta incertidumbre —es decir, que pueden producir consecuencias que son imposibles de prever en el momento de su aplicación, como en el caso de liberación de semillas transgénicas al ambiente—, y mucho menos tenemos las instancias sociales que vigilen esos riesgos y que tengan la capacidad de decisión y de acción adecuada para controlar debidamente los daños que pudieran llegar a ocurrir. La conclusión es que mientras no existan redes socio-culturales de innovación que en pleno ejercicio democrático pudieran decidir otra cosa en el futuro, por ahora debe buscarse el fortalecimiento y desarrollo de tecnologías tradicionales para el cultivo y transformación del maíz en la gran variedad de productos alimentarios y de otro tipo que de él se pueden derivar. Para esto se requiere un cambio radical en las políticas públicas con respecto al campo, la agricultura, la educación, la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología en México. Pero esa transformación en las políticas públicas difícilmente se dará al margen de un viraje en nuestro país hacia una sociedad auténticamente democrática, donde la gente participe en las discusiones públicas y en la toma de decisiones.
|
|||||||
|
Referencias bibliográficas
Aibar, E. y M. A. Quintanilla. 2002. Cultura tecnológica. Estudios de ciencia, tecnología y sociedad, Barcelona, ice-horsori.
Aibar, Eduardo y Miguel Ángel Quintanilla. Ciencia, tecnología y sociedad, enciclopedia iberoamericana de Filosofía, editado por el csic y Editorial Trotta, Madrid.
Broncano, Fernando y Ana Rosa Pérez Ransanz (eds.). Los sujetos de las ciencias: ¿quiénes hacen las ciencias en el siglo xxi?, México, unam (en prensa).
Beck, Ulrich. 1998. La sociedad del riesgo. Paidós. Barcelona.
Broncano, Fernando. 2000, Mundos artificiales. Filosofía del cambio tecnológico, Paidós, México.
Garrafa, V., M. Kottow y Alya Saada (coords.). 2005. Estatuto epistemológico de la bioética, unesco-unam.
Gibbons, Michael et al. 1994. The New Production of Knowledge, Sage Publications, Londres.
Echeverría, Javier. 2002, Ciencia y valores, Ed. Destino, Barcelona.
. 2003, La Revolución tecnocientífica, fce, Madrid. López Cerezo, José A. y José M. Sánchez Ron (eds.). 2001. Ciencia, tecnología, sociedad y cultura, Biblioteca Nueva, Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid. Olivé León. 2000. El bien, el mal y la razón. Facetas de la ciencia y la tecnología, Paidós, México. . 2005. “Epistemología en ética y en éticas aplicadas”, en Garrafa, V., M. Kottow y Alya Saada (coords.), pp. 133-159. . 2007. La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética. Política y epistemología, fce, México. Quintanilla, Miguel Ángel. 2005. Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología, fce, México. Tealdi, Juan Carlos. 2005. “Los principios de Georgetown: análisis crítico”, en Garrafa, V., M. Kottow y Alya Saada (coords.), pp. 35-54. Valero, Javier (ed.). 2004. Sociología de la Ciencia, edaf, Madrid. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
como citar este artículo →
Olivé, León. (2009). El maíz en México: problemas ético-políticos. Ciencias 92, octubre-marzo, 146-156. [En línea]
|
|||||||
  El origen del maíz.
Naturaleza y cultura en Mesoamérica
|
PDF →
|
||||||
|
Carrillo Trueba, César
|
|||||||
|
Aunque hasta mediados del siglo xx se consideraba el Medio
Oriente la cuna de la civilización por haberse domesticado en esa zona los animales y las plantas que constituyen el sustento en los países europeos, las investigaciones en arqueología y otras disciplinas, así como la difusión de los estudios efectuados varios años atrás por Nikolai I. Vavilov acerca de los centros de origen, pusieron en relieve la importancia de las demás regiones en donde este mismo proceso tuvo lugar. Y aunque todavía no existe un consenso en torno a las fechas en que éste ocurrió en los diferentes continentes, su emergencia bajo distintas condiciones naturales, contextos culturales e historias se encuentra ligada a la de cosmovisiones diferentes así como a una diversificación lingüística que resultó en aproximadamente doce mil lenguas, de las cuales sólo queda la mitad.
Mesoamérica es considerado uno de los sitios de domesticación de plantas de mayor relevancia, sobre todo por el maíz, alrededor del cual crecieron las diferentes sociedades que han ocupado esta zona a lo largo de la historia. El acervo cultural de los primeros agricultores de esta región proviene de aquellos grupos de cazadores-recolectores que pisaron esta parte del planeta tal vez hace 35 mil años, fecha que establecen algunos estudios, o bien entre 20 y 15 mil años, como lo indican otros; la discusión es tal, que incluso se cuestiona que la primera migración haya sido por el norte, como siempre se ha planteado, debido a que los indicios humanos más antiguos provienen de Sudamérica, lo que, a mi parecer, es la hipótesis más sólida.
La imagen de los cazadores-recolectores dista mucho de la que se ha popularizado; a éstos se les presenta como hordas casi simiescas que se desplazan sin cesar de un sitio a otro, dedicados a la caza de grandes mamuts y a escabullirse del temible tigre dientes de sable. Se sabe que, en realidad, permanecían largo tiempo en una zona, siguiendo itinerarios más o menos definidos, o bien alternando asentamientos con el cambio de estación; recolectaban una gran cantidad de tubérculos, semillas, frutas y otras partes de plantas, y propiciaban y favorecían algunas más; cazaban animales pequeños y pescaban mucho más de lo que se pensaba —ya fuera en los ríos o el mar—, elaboraban muy diversos instrumentos punzo-cortantes empleando materiales de distinta naturaleza —hueso, concha, marfil, piedra, madera, etcétera— y enterraban a sus muertos.
Su relación con el mundo vegetal no se limitaba a la observación, la exploración y la recolección de especies; ya fuera por la recurrencia de los recorridos o por permanecer más largo tiempo en ciertos lugares, incluía asimismo la intervención directa sobre éstas, lo cual implica un conocimiento más fino de los procesos ecológicos, las interacciones de las plantas y los animales, de las características de las semillas, el crecimiento, la diferencia entre las variedades en función del suelo, la humedad, la temperatura, la incidencia de los rayos del sol entre otros factores. Así, con base en esto y en una constante retroalimentación entre la observación, el establecimiento de un orden y la práctica, los cazadores-recolectores dispersaban semillas, plantaban esquejes y cuidaban plantas que tenían buen sabor o fruto más grande, mientras removían cierta vegetación para establecer un nuevo asentamiento, dejaban en pie otra por su utilidad. Todas estas intervenciones podían llegar a modificar en cierto grado la abundancia de alguna variedad o su distribución al ser removidas para que crecieran junto a un curso de agua, por ejemplo, o en pequeñas barrancas, más húmedas y calientes; incluso alterar la estructura de la vegetación al clarear los árboles que proporcionan sombra a plantas que se deseaba hacer crecer más rápidamente al sol, o eliminando aquellas que crecen en la parte baja del bosque para plantar especies que necesitan sombra.
Este tipo de prácticas, con el cúmulo de conocimientos que las sustenta, habría llevado, bajo ciertas circunstancias, a la domesticación de las primeras plantas, como lo plantean Alejandro Casas y Javier Caballero para el caso mesoamericano. A diferencia de las teorías que sostienen que ésta se llevó a cabo removiendo las plantas de su lugar, es decir, ex situ —las más eurocentristas dan prioridad a la domesticación de cereales, mientras otras privilegian la de tubérculos por ser anterior—, estos investigadores mexicanos sostienen que la agricultura podría ser el resultado de “una larga historia de manejar in situ la vegetación natural”.
Las relaciones que establecen por medio de este tipo de manejo los seres humanos con la vegetación silvestre y algunos de sus elementos se pueden agrupar en tres grandes rubros: la tolerancia, que consiste en dejar, en los sitios que son alterados por alguna razón, aquellas plantas que les benefician de alguna manera —para obtener madera, como alimento, etcétera—; el fomento o la inducción de especies deseadas, y la protección de todas ellas de otras plantas que las afectan de alguna manera —al competir por el agua, la luz o la sombra y demás recursos—, así como de animales que las depredan. Al interior de este universo se efectúa una labor de selección de variedades, de aquellos individuos apreciados por su sabor, tamaño, tallo resistente u otra característica. El resultado es un gradiente de transformaciones en el genotipo y el fenotipo de las poblaciones de una especie, así como en la abundancia de las especies que constituyen las comunidades vegetales.
La manipulación sostenida de ciertas características del sistema reproductivo u obtenidas por medio de la formación de híbridos, por ejemplo, permite la supervivencia de variedades que no podrían hacerlo sin la ayuda del hombre. Dichas modificaciones pueden llegar a tal grado que las poblaciones y el medio donde crecen se diferencian de lo silvestre, y su cultivo tiene lugar entonces en un ambiente fuertemente transformado por los humanos, esto es, ex situ. Sin embargo no todas las especies son llevadas a este grado de domesticación; más bien se establece un gradiente de interacciones que va de las plantas cultivadas a las silvestres, de la vegetación modificada a la no alterada. De esta manera se puede obtener a lo largo del año una gran diversidad y abundancia de recursos con relativamente poco trabajo; y no sólo de plantas, sino también de animales de diferente índole —aves, mamíferos, insectos, etcétera— que por la misma razón viven o transitan por esos sitios.
Desde esta perspectiva, y con base en una idea de Earl C. Smith, quien trabajó con Richard S. MacNeish en el valle de Tehuacán, en el sur de México, Casas y Caballero plantean que las primeras plantas cultivadas en esa zona podrían haber sido magueyes y nopales, debido a su fácil manejo, ya que se propagan vegetativamente, lo cual habría permitido un incremento en su abundancia para el consumo, explicación que concuerda con los datos arqueológicos que muestran su uso regular en la alimentación. Aunque no se tienen datos que evidencien la existencia de dicho manejo de la vegetación, hay suficientes indicios de que éste habría sido el más factible en sitios secos, como Tehuacán, el valle de Oaxaca y la sierra de Tamaulipas, en donde se han encontrado los restos más antiguos de domesticación de plantas en Mesoamérica, que datan de aproximadamente 8 000 a.C. —ciertamente, los debates en torno a las fechas son interminables. Las primeras especies que presentan cambios debido a manipulación humana son el guaje y la calabaza, seguidos del chile y el aguacate. En el caso de Tehuacán, de acuerdo con Richard S. MacNeish, los dos primeros eran sembrados en las barrancas que mantenían una mayor humedad, mientras el chile se plantaba en los márgenes del río, junto con el aguacate, que no es nativo de esa región. El maíz hace su aparición en los tres sitios alrededor de dos mil años después, bajo la forma de una pequeña mazorca con minúsculos granos, comparados con los actuales que se piensa, deben su tamaño a una mutación súbita resultado de la estructura genética de esta planta —aunque hay polémica al respecto. Del frijol silvestre se tiene evidencia muy antigua, alrededor de 8 000 a.C., pero las especies domesticadas datan de cerca de 4 000 a.C. Tal como se ha señalado, esta combinación es muy nutritiva debido a que el frijol suple la carencia del maíz en lisina, un aminoácido esencial para los humanos.
En cuanto a las causas que dieron origen a la agricultura en Mesoamérica, Kent V. Flannery —quien llevó a cabo las investigaciones en Guilá Naquitz, en el valle de Oaxaca— descarta con argumentos sólidos cualquier explicación que aluda a cambio climático alguno, a la presión demográfica —era muy baja— o a un proceso de adaptación, y se inclina por la idea de que ésta es resultado, más bien, de una estrategia que buscaba nivelar las variaciones entre la cantidad de productos obtenida del manejo de la vegetación en la estación de secas y la de lluvias con el fin de mantener una cierta abundancia a lo largo del año. El crecimiento poblacional fue posterior y reducido.
Esta idea es interesante y coincide tanto con la propuesta de Alejandro Casas y Javier Caballero, como con lo que plantean André G. Haudricourt y Louis Hédin, quienes hacen un recuento de las diferentes situaciones en que se llevó a cabo la domesticación de plantas en el mundo, y concluyen que en todos los casos se presenta una alternancia estacional marcada, un clima no frío, la presencia de especies que forman reservas durante una época del año o en algún periodo de su vida y cuyo genoma tiene ciertas características, y la permanencia de una cultura en ese lugar.
Aun cuando no se ha establecido con exactitud en dónde se domesticó cada especie, lo que se conoce hasta ahora del caso mesoamericano parece coincidir con estas características. La idea de que hubo varios lugares en donde esto se efectuó de manera simultánea es poco probable, ya que, a juzgar por la intensa red de intercambio que existía en este territorio, es más factible que del sitio en donde se inició la domesticación hayan sido llevadas a otro —como parece haber sucedido con el aguacate y el maíz en el caso de Tehuacán, en donde antes de la llegada de este último se consumía un cereal del género Setaria, conocido como chupandilla— y de allí a otro lugar, en un proceso de difusión que en poco tiempo abarcó toda el área, llegando incluso hasta la zona árida de Norteamérica y a Sudamérica.
De esta manera, el cultivo de maíz en milpa, esto es, junto con frijol, calabaza, chile y otras plantas más, fue adoptado por pueblos de distinto origen y lengua —pertenecientes a 16 familias lingüísticas— que ingresaron a este territorio en diferentes épocas y ocuparon las muy diversas regiones mesoamericanas —semiáridas, templadas, cálidas y húmedas, etcétera. Allí moldearon su hábitat, creando paisajes tan diversos como el territorio mismo, en donde el maíz ocupó un sitio privilegiado y tramó relaciones con los cultivos propios de cada región y otras plantas silvestres. La conjunción de estos vegetales y las presas de caza, el pescado y otros recursos propios de cada zona, conformó dietas muy variadas y estilos culinarios distintos.
El resultado de este proceso fue la formación de aproximadamente 250 pueblos de diferente lengua, habitando un territorio de gran diversidad natural y unidos por una forma de vida tejida alrededor del cultivo del maíz. Una historia llena de intercambios, imposiciones, apropiaciones, disputas y alianzas fue limando algunas diferencias y exacerbando otras, de manera que se llegó a conformar una unidad en la imagen del mundo que éstos tenían, pero sin perder sus particularidades. Las muy distintas variedades de maíz que han existido en Mesoamérica y los sistemas empleados para su cultivo dan fe de semejante diversidad; su unidad se aprecia en el lugar que ha ocupado esta planta en la cosmovisión de sus pueblos a lo largo de la historia.
La unidad cultural de Mesoamérica
Una de las principales características del maíz es su enorme variabilidad, ya que, a diferencia de otros cereales cultivados, esta especie no se autopoliniza, sino que las flores de una planta polinizan las de otras; en la medida que cada inflorescencia —la cual da origen a una mazorca—, está formada por varias flores pequeñas y cada una de ellas puede ser polinizada por las de distintas plantas, la variación que tienen sus granos puede llegar a ser muy grande, dependiendo de las plantas en sus inmediaciones. Esto proporciona al maíz una gran diversidad genética, y por tanto, una riqueza de caracteres que resultan interesantes para este cultivo en ciertas condiciones. No obstante, es un rasgo que constituye al mismo tiempo un problema, ya que torna difícil la preservación de los caracteres seleccionados. Así, por un lado es preciso escoger con gran cuidado las mazorcas que se van a emplear para la nueva siembra —esto se suele hacer con base en determinados rasgos visibles, fenotípicos, que sirven como marcadores de los caracteres que se desea mantener—, lo cual puede llevar a prácticas muy estrictas, en donde se evita al máximo la mezcla con otras variedades; y por otro lado, se buscan nuevas variedades que tengan características interesantes, no sólo para el incremento en la producción —como el tamaño, la resistencia a la sequía o el exceso de agua, al viento o las plagas, etcétera—, sino también que posean cualidades nutritivas, culinarias —de consistencia y sabor— e incluso simbólicas —el maíz rojo se considera como “madre del maíz”, que protege a los demás.
Este equilibrio dinámico es la base sobre la cual, a partir de los primeros maíces que comenzaron a difundirse, en cada región se originaron nuevas variedades o razas. De acuerdo con E. J. Wellhausen, L. M. Roberts, P. C. Mangelsdorf y Efraím Hernández Xolocotzi —pionero en México en este campo—, de allí se generó una primera camada de variedades, las cuales poseían características que las hacían aptas al cultivo bajo ciertas condiciones naturales —de humedad, temperatura, altitud, etcétera— y culturales —terrazas, riego, asociación con diferentes plantas, etcétera. Como otra de las características del maíz es la formación de híbridos de mayor vigor al cruzarse las distintas variedades, el intercambio de un sitio a otro se volvió común —incluso entre regiones distantes— y su cruza dio origen a nuevas razas. La cruza con razas de maíces procedentes de Sudamérica, que se habían desarrollado allí a partir de maíces anteriormente llevados de Mesoamérica, enriqueció ambos intercambios, al igual que la hibridación con sus parientes silvestres, los teosintes, que se favorecían intencionalmente cerca de las milpas. El intercambio de experiencias en torno a su cultivo seguramente acompañó el de las variedades mismas.
Esto hizo del maíz una planta omnipresente en Mesoamérica, ocupando una gran variedad de sustratos, tipos de suelo, climas y altitudes —desde el nivel del mar hasta 3 000 metros. Y de este mismo proceso deriva el número de variedades y subvariedades de maíz que ha habido y hay en Mesoamérica —actualmente se estima en casi sesenta, pero hay mucho debate alrededor de ello, ya que los estudios genéticos muestran tal continuidad entre una y otra, que pareciera imposible definir una sola; las diferencias se mantienen por tanto debido a la intervención humana. Así, hay variedades cuya altura no pasa de un metro y medio, mientras otras llegan hasta cinco; la longitud de las mazorcas va de siete a treinta y dos centímetros, aunque la mayoría mide entre quince y veinte centímetros. Su forma puede ser cónica, cilíndrica, casi redonda, elipsoide, alargada, corta, delgada, ancha, así como una combinación de estas características, con un olote delgado o ancho. Las hay de granos agudos, redondos, claramente puntiagudos, anchos, cuadrados, angostos, largos, de muy pequeños a grandes y masivos, lisos o estriados, dentados, fuertemente aserrados, con una ligera o profunda depresión —una suerte de canalito que se forma en la cara externa del grano. Las hileras que forman van de ocho a veintidós, ya sea totalmente rectas o casi en espiral. Por su consistencia y sabor, su uso puede ser muy específico o servir para varios propósitos; hay para palomitas, como el reventador, para totopos, como el zapalote chico, para pozole, como el cacahuacintle, para pinole, como el harinoso de ocho, para tesgüino, como el dulcillo del noroeste, y un largo etcétera. Por su color, algunos se emplean para preparar platillos de naturaleza ritual, como los tamales azules, o directamente como ofrenda, como los rojos. Los nombres constituyen una verdadera constelación, con inmensas variaciones regionales: palomero, arrocillo amarillo, chapalote, nal-tel, olotón, cónico, reventador, tehua, tabloncillo, jala, comiteco, tepecintle, olotillo, tuxpeño, chalqueño, bolita, perla, pepitilla, zapalote grande y celaya, entre muchos otros, además de los que reciben en las diferentes lenguas indígenas.
Sin embargo, la manera como se siembra tradicionalmente, no el sistema productivo empleado, es muy similar en todo el territorio mesoamericano; se hace un pequeño hoyo con bastón plantador —conocido también como coa, espeque y otros nombres más—, y se colocan uno o varios granos —para asegurar que alguno brote—, manteniendo cierta distancia entre cada hoyo a fin de intercalar otros cultivos —principalmente calabaza, frijol y chile, pero también chayote, cebollín por ejemplo— ya sea al mismo tiempo o cuando el maíz haya alcanzado cierta altura. La manera de preparar el terreno depende de distintos factores, pero sobre todo del sistema empleado, lo cual ha variado a lo largo del tiempo —han existido camellones, chinampas, terrazas, con riego, etcétera—; sin embargo, el más sencillo y difundido parece ser el conocido como roza, tumba y quema, en donde se devasta una pequeña porción de bosque o selva, se cortan árboles y arbustos, y se queman. Al cabo de un breve lapso, al inicio de las lluvias —ya que no hay riego—, se realiza la siembra, después de lo cual es preciso cuidar regularmente la milpa, removiendo las hierbas que impiden el crecimiento del maíz y alejando a los animales que lo perjudican. La cosecha se efectúa a mano, sin ayuda de instrumento alguno. La selección de los granos que serán sembrados en la siguiente temporada —la cual se llevará a cabo en otra parcela a fin de que en la anterior se renueven la vegetación y la fertilidad del suelo— se realiza escogiendo las mejores mazorcas; el grano macizo, las hileras parejitas, la base bien llena y el ancho del olote son algunas de las características empleadas aunque ciertamente, difieren de un sitio a otro. Cada agricultor mantiene unas cuantas variedades que poseen rasgos que le permiten enfrentar condiciones adversas. Así, se suele contar con maíces que crecen en distintas situaciones topográficas —en ladera pronunciada, en la margen de un río, etcétera—, para temporal y tonamil —la siembra de invierno—, de diferentes ciclos de maduración —si por alguna razón falla el primero, se emplea un ciclo más corto para poder cosechar algo al término de la temporada—, para fines culinarios específicos, y con otras tantas características más.
Esta forma de cultivo, que difiere por completo de la empleada en la mayoría de los cereales y se asemeja más a las llamadas prácticas de horticultura, fue un factor fundamental en la conformación de la manera de ver el mundo en Mesoamérica, en la forma de relacionarse al interior de las comunidades y de los distintos pueblos, y entre éstos. Como lo explica André Haudricourt, las actividades productivas preponderantes en una sociedad propician ciertas formas de relación con la naturaleza y entre los seres humanos, e influyen en la génesis de los elementos que conforman el universo simbólico de los pueblos. Así, por ejemplo, mientras entre los pueblos pastores que poseen borregos —animales indefensos ante un depredador— se establece una relación de desigualdad entre el pastor y su rebaño, lo cual tiene como correlación la de un gobernante y su pueblo, y a nivel simbólico la de un dios que vela por su rebaño, entre los pueblos cazadores la relación con los animales es de igual a igual, ya sea porque estos son antepasados de los humanos, por encontrarse ligados debido al tránsito de esencias, porque en algún momento fueron iguales —los animales hablaban y se comportaban como humanos—, o porque aún comparten ciertos rasgos.
De igual manera, contrasta la actitud entre pueblos que cultivan cereales y aquellos dedicados al cultivo de tubérculos, aunque hay cereales que requieren cuidados similares a éstos. Los cereales de grano duro, como el trigo y la cebada, que son sembrados al voleo, en monocultivo, no requieren deshierbe, el pisoteo de un rebaño puede hasta beneficiarlos cuando se acaba de sembrar, y son cosechados con una hoz metálica que corta las espigas junto con otras hierbas, por lo que la acción del agricultor es directa y con pocos cuidados, y la principal preocupación al final es “separar el grano bueno del malo”, separar las semillas de las otras hierbas y seleccionar la semilla para la siguiente siembra. Esta metáfora, por demás conocida, es clave en la religión judeocristiana, y de ella se desprende la idea de mejorar algo separando aquello que es malo, esto es, los individuos considerados no adecuados, anormales.
Por el contrario, el cultivo de tubérculos como, por ejemplo, el ñame, requiere una minuciosa preparación del terreno, incluso cavar el espacio en donde éste crecerá, y colocar allí cuidadosamente la parte vegetativa; hay que emplazar una rama a un lado con el fin de que, al crecer, la planta pueda enredarse en ella. La cosecha se efectúa asimismo con precaución para no dañar el tubérculo, y por la misma razón en algunos lugares se envuelve en hoja de coco. No es extraño que en esos pueblos se haya desarrollado la metáfora del humano como un ser vegetal, al cual hay que cuidar de la misma manera en que se mantienen las condiciones donde crece, es decir, su medio, cuya alteración lo puede afectar fuertemente.
Esto incluso llega a tener influencia en la conformación de la estructura social, en las mismas relaciones de parentesco, como lo sugiere Haudricourt. El cultivo por medio de granos es de linajes, ya que en cada cosecha se obtienen individuos distintos a causa de la hibridación; el de tubérculos es por medio de clones, pues en cada siembra se reproduce una parte del mismo individuo, que se ha visto se comporta en determinada manera ante ciertas circunstancias, por lo que se conservan numerosos clones con diferentes características —resistencia a la sequía, etcétera—, los cuales son sembrados en determinadas circunstancias para garantizar la cosecha. Los mitos melanesios, por ejemplo, consignan esta imagen, estableciendo una analogía entre el ciclo de cultivo del ñame y la relación de estos pueblos con sus antepasados que dieron origen a los clanes que conforman su sociedad —concebidos a semejanza de los clones. La importancia de la idea de linaje en la historia de Europa no necesita comentario alguno.
Obviamente, estas relaciones se tornan más complejas en la realidad —no se trata de regresar a la idea de que la infraestructura determina la superestructura. Las mediaciones son múltiples, sobre todo por los acontecimientos históricos que las moldean con el tiempo, por las influencias externas, los cambios sociales, políticos, tecnológicos, etcétera. En el caso de Mesoamérica, aunque es evidente el lugar que el maíz ocupa en la cultura, poco se ha explorado este tipo de relaciones. La historia que refleja su domesticación y difusión es muestra de que fue un factor fundamental en la unidad de los pueblos de esta parte del mundo. La forma como se lleva a cabo su cultivo, de manera colectiva, en pequeños grupos, ha impreso características propias a la organización social. Asimismo, la forma tradicional de sembrarlo, por medio del bastón plantador y cuidando de manera individual cada planta, proporciona —como lo señala María de los Ángeles Romero Frizzi—, un mayor rendimiento por unidad de tierra sembrada, a diferencia del cultivo con arado, mediante el cual se obtiene un mayor rendimiento hora/hombre, lo cual constituye una lógica económica y social distinta. Finalmente, en el ámbito simbólico conformó una mitología de gran riqueza, innumerables metáforas y representaciones, todo lo cual dio origen a una cosmovisión que llegaron a compartir todos los pueblos mesoamericanos y que mantiene su resonancia hasta nuestros días.
Génesis de una cosmovisión
La cosmovisión, como lo señala Alfredo López Austin, “tiene su fuente principal en las actividades cotidianas y diversificadas de todos los miembros de una colectividad que, en su manejo de la naturaleza y en su trato social, integran representaciones colectivas y crean pautas de conducta en los diferentes ámbitos de acción […] Las acciones repetidas originan sistemas operativos y normativos. El trato social confronta los distintos sistemas producidos por medio de la comunicación, y los sistemas adquieren congruencia entre sí y un alto valor de racionalidad derivados tanto de la racionalidad de la acción cotidiana como de la que obligan los vehículos de comunicación”. Dicha racionalidad, erigida en verdad, rige la vida y la manera de pensar de quienes crecen y viven inmersos en ella. Sin embargo, por ser resultado de una larga historia, ésta jamás es totalmente coherente, ya que posee elementos que proceden de contextos naturales y sociales distintos —sin mencionar la dimensión de este aspecto cuando se toma en cuenta la visión de grupos que se distinguen al interior de cada sociedad o la percepción de cada individuo.
Así, la cosmovisión mesoamericana mantiene rasgos de épocas anteriores al inicio de la agricultura, los cuales pueden seguir vivos por encontrarse ligados a actividades aún vigentes o bien constituir meras reminiscencias. Los espíritus o seres sobrenaturales que cuidan de los animales que se cazan o pescan, de las plantas que se colectan o los árboles que se derriban en el monte, como el llamado dueño de los animales o el dueño del monte, a los cuales hay que retribuir por lo recibido —ya que la relación existente con ellos es de reciprocidad—, muy probablemente derivan de la manera de ver el mundo cuando el modo principal de vida lo constituían la recolección, la caza y la pesca; si se han mantenido hasta nuestros días es porque éstas son actividades aún importantes en muchos pueblos indígenas de Mesoamérica y por su arraigo en el imaginario. La obligación de compartir, de repartir las presas de caza entre los miembros de una comunidad es tal vez parte indisociable de esta concepción.
No obstante, el maíz constituye el centro de esta cosmovisión y la estructura. Es un elemento fundamental de los mitos de origen —en algunos de ellos, el ser humano está hecho de maíz o procede de esta planta—, y su aparición marca un antes y un después en la historia humana. Es metáfora de la vida misma, en especial del nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte del ser humano, que “deben ser explicados a partir de la idea cíclica de salida del ‘corazón’ de la bodega, penetración en el ser que se gesta, ocupación que hace crecer y de potencia generativa, maduración —o sequedad o calentamiento— paulatinos con la edad y, por fin, muerte y regreso del ‘corazón’ al mundo subterráneo”. Así, continúa López Austin, “el hombre, como todos los seres de su mundo, tiene un ‘corazón’ que le transmite las características de su especie y le da fuerza vital. Este ‘corazón’ procede, como todos los otros ‘corazones’, de la gran bodega de riquezas. El hombre no puede separarse en vida de su ‘corazón’ […] El ‘corazón’ del hombre, como el del maíz, debe cumplir el ciclo de presencia-ausencia sobre la tierra. Viene de la gran bodega y espera el momento de otro nacimiento […] Cuando el ‘corazón’ sale del cuerpo del hombre que ha fallecido para ser reciclado, debe pasar por una purificación que lo vuelve a su estado original. Así queda listo para tornar al mundo: sin deudas, sin memoria. Debe regresar íntegro a la bodega, como debe hacerlo el ‘espíritu’ del maíz. Puede empezar a pagar y enmendar culpas sobre la tierra en calidad de ‘espíritu’ en pena. Va después al mundo de los muertos, donde se purga totalmente de la vida y de la memoria, tornando a su estado original. Queda después depositado en la bodega en espera de su nacimiento en otro ser humano”.
El cultivo de maíz rige el ciclo anual, alrededor del cual se estructura la observación del movimiento de los astros —la importancia de Venus en la astronomía mesoamericana tiene que ver con ello, como lo explica Anthony Aveni—, y cuya característica principal es la alternancia de la temporada de lluvias y la de secas, el tiempo de preparación de la parcela y el inicio de la siembra, el transcurso del crecimiento y la cosecha. Este rasgo constituye la impronta de su origen —en una zona de fuerte contraste estacional—, y se arraiga en las raíces de la visión dualista —lluvias y secas—, consolidándola, por lo que, aun cuando en parte del territorio mesoamericano se lleva a cabo la siembra de invierno en la época de secas, las principales fiestas, como lo indica López Austin, son en todas partes la de la Santa Cruz, en mayo, y la del día de Muertos, en noviembre, que marcan, respectivamente, el fin de la época de secas y el de la de lluvias.
Tan preponderante era el maíz como metáfora de la vida misma que, cuenta Sahagún, entre los nahuas del siglo xvi, cuando nacía un niño se le encomiaba diciéndole, “es tu salida al mundo. Aquí brotas y aquí floreces”, y se le cortaba el ombligo sobre una mazorca de maíz. “Es verosímil —explica López Austin— que los antiguos nahuas creyeran que pasaba al maíz parte de la fuerza de crecimiento de la que estaba cargado el recién nacido. En efecto, la mazorca quedaba ligada a la vida del niño. Los granos se guardaban para su siembra, y su cultivo era sagrado. Los padres del niño usaban los frutos para hacerle el primer atole. Después, cuando el niño crecía, un sacerdote guardaba el maíz reproducido y lo entregaba al muchacho para que sembrase, cosechase e hiciese con lo cosechado las ofrendas a los dioses en los momentos más importantes de su vida”.
Todos estos elementos fueron conformando una visión del mundo muy elaborada, al interior de la cual se desarrollaron conocimientos de gran precisión en diferentes áreas —astronomía, medicina, etcétera— imbricados con una religión compleja, manejada por una clase sacerdotal que retomó los mitos y ritos existentes para reelaborarlos y legitimar su dominio en una sociedad que cada vez se tornaba más jerárquica. La cultura olmeca marca el inicio de este proceso, alrededor de 1 200 a. C., y se erige en ejemplo para otras partes del territorio en donde tenía lugar una división social similar. “Todo el conjunto de símbolos religiosos olmecas parece referirse a un complejo código que abarca —en unidad indisoluble— la cosmovisión, el poder y la segmentación social”, explica López Austin, y éste pudo difundirse con facilidad debido a que en él “se sobreponen dos ámbitos: el de la estructura del cosmos (con una acrecentada referencia a los poderes de la reproducción vegetal) y el del poder político, que implica la recia implantación de la división social jerárquica”, lo cual permitió que los habitantes de esas regiones vieran su cosmovisión identificada con los símbolos enarbolados por las elites.
Con base en un profundo conocimiento del movimiento de los astros, las matemáticas, el manejo del exceso de agua propio de la zona tropical húmeda en donde habitaron, y otros factores más, los olmecas construyeron un orden espacial y temporal específico. Muestra de éste son las urbanizaciones que levantaron y su relación con los astros, los sistemas de cultivo, el calendario solar y el ritual —el primero de 365 días, que regía el ciclo agrícola, y el segundo de 260 días— , y los inicios de una forma de escritura, entre otras creaciones. Esta herencia fue desarrollada por otras culturas a lo largo del tiempo en diferentes partes del territorio, aunque no de manera homogénea ni simultánea, ni con la misma magnitud, profundidad y estética —por ejemplo, en el occidente no se genera una escritura ni se emplea el cero en las matemáticas— y alcanza su auge en el periodo Clásico, con una fuerte división entre las ciudades y el mundo rural, entre regiones y al interior de cada sociedad, lo cual llevó a conflictos de dominio, rebelión y guerra. Paradójicamente, las artes y las ciencias logran un esplendor incomparable.
Resultado de estas desigualdades, las zonas rurales mantuvieron una tradición oral por sobre la escrita o pictográfica, un calendario más ligado a los asuntos agrícolas, una organización social menos jerárquica, y un saber en donde la teoría no se separa de la práctica. Es por ello que, al declinar las épocas de auge, las comunidades de estas áreas se vieron menos afectadas en su modo de vida y de ver el mundo. Como lo explica López Austin, “sobre el fuerte núcleo agrícola de la cosmovisión pudieron elaborarse otras construcciones. Algunas fueron producto del esfuerzo intelectual de los sabios dependientes de las cortes. A la creación inconsciente, acendrada por los siglos, se unió otro tipo creativo muy diferente, el marcadamente individualizado, consciente, reflexivo. Sin embargo, los principios fundamentales, la lógica básica del complejo, siempre radicó en la actividad agrícola, y ésta es una de las razones por las que la cosmovisión tradicional es tan vigorosa en nuestros días”. En ella, el maíz sigue siendo el núcleo, el eje que logra todavía mantener las comunidades indígenas cohesionadas, y de tal fortaleza, que logró imprimir a la nación este rasgo, por ello todavía nos podemos considerar los hombres de maíz.
|
|||||||
|
Referencias bibliográficas:
Casas, Alejandro y Javier Caballero. 1995. “Domesticación de plantas y origen de la agricultura en Mesoamérica”, en Ciencias, núm. 40, pp. 36-45.
Flannery, Kent V. 1985. “Los orígenes de la agricultura en México: las teorías y las evidencias”, en Historia de la agricultura. Época prehispánica, siglo xvi, tomo 1, Teresa Rojas Rabiela y William T. Sanders (eds.). inah, México, pp. 237-266. Haudricourt, André G. 1962. “Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d’autrui”, en L’Homme, vol. 2, núm. 1, pp. 40-50. Haudricourt, André G. 1964. “Nature et culture dans la civilisation de l’igname: l’origine des clones et des clans”, en L’Homme, vol. 4, pp. 93-104. ---y Louis Hédin. 1987. L’homme et les plantes cultivées. Éditions A. M. Métailié, París. López Austin, Alfredo. 1990. Los mitos del tlacuache. Instituto de Investigaciones Antropológicas, unam, México, 1998. ---. 1995. Tamoanchan y Tlalocan. fce, México. ---. 1998. Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana. Instituto de Investigaciones Antropológicas, unam, México. ---. 2001. “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, J. Broda y F. Báez (eds.). cnca/fce, México, pp. 47-65. Romero Frizzi, María de los Ángeles. 1991. “La agricultura en la época colonial”, en La agricultura en tierras mexicanas desde sus orígenes hasta nuestros días, Teresa Rojas (ed.). cnca/Grijalbo, México, pp. 139-215.
Wellhausen, E. J., L. M. Roberts, Efraím Hernández X. y P. C. Mangelsdorf. 1951. “Razas de maíz en México. Su origen, características y distribución”, en Xolocotzia. Obras de Efraim Hernández Xolocotzi. Tomo II. uach, México, pp. 609-732. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
como citar este artículo →
|
|||||||
  El potencial de las variedades nativas y mejoradas de maíz
|
PDF →
|
||||||
|
Alejandro Espinosa y colaboradores
|
|||||||
|
México vive una falta de grano de maíz, que lo obliga a
importar siete millones de toneladas cada año. Su origen se halla en la inadecuada estrategia agropecuaria que han seguido los responsables gubernamentales, al considerar que convenía importar grano en lugar de producirlo bajo el argumento de que el precio internacional en términos relativos era menor al que se pagaba por tonelada aquí —por cada tonelada se ahorraban aproximadamente 20 dólares. Nunca se consideró que producirlo en el país tenía las ventajas invaluables de la derrama económica que genera la ocupación, el impacto social, ni la conservación de nuestra identidad ni aun la soberanía alimentaria.
La capacidad instalada para producir maíz en México no fue estimulada correctamente, desde 1994 no se otorgó apoyo a la producción y productividad de maíz, por lo que se ha erosionado la infraestructura y los elementos con que cuenta el país para incrementar la producción de este cultivo. El último golpe fue atestado por la entrada en vigor del tlc, por las desventajas comparativas de los agricultores mexicanos con respecto a los subsidios que se otorga a los productores de maíz en Estados Unidos, y la desestimulación de su producción con el argumento de que sobraban miles de productores de maíz en el campo y debían dedicarse a otros cultivos. Asimismo, la investigación agronómica no recibió apoyo, ni tampoco el acceso a fertilizantes, agroquímicos, insecticidas, herbicidas a precios justos, asesoría técnica, así como a tecnología desarrollada en México, que podría coadyuvar a una mayor producción de maíz en el país, como es el caso de las semillas mejoradas creadas en instituciones nacionales de investigación. Una variedad mejorada se define como el conjunto de plantas con cierto nivel de uniformidad, producto de la aplicación de alguna técnica de mejoramiento genético, con características bien definidas y que reúne la condición de ser diferente a otros, y estable en sus características esenciales; generalmente tiene mayor rendimiento que las variedades que le antecedieron, así como condiciones favorables de calidad, precocidad, resistencia a plagas y enfermedades, y un potencial de uso para las regiones para las que se recomienda. Todas estas características la hacen deseable.
La semilla de variedades mejoradas, para una óptima expresión de su potencial de rendimiento, requiere la aplicación de los resultados de la investigación de otros componentes tecnológicos tales como densidad de población, fertilización, fechas de siembra, labores de cultivo, aplicación de herbicidas, así como otras recomendaciones para el correcto manejo del cultivo; sin embargo, una aspiración legítima de los investigadores genetistas es la de formar variedades que, con la simple sustitución de la semilla que le antecede, incrementa el rendimiento, la calidad o la característica favorable de interés antropocéntrico que se busca obtener.
La obtención de una nueva variedad implica de 12 a 15 años de trabajo de investigadores de diferentes disciplinas (genetistas, fitopatólogos, entomólogos, fisiólogos, especialistas en semillas, etcétera), y existen casos donde este periodo se prolonga por mucho más tiempo y difícilmente se logra la liberación de materiales.
En México, desde 1942, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), así como el Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) y la Oficina de Estudios Especiales (OEE) —organismos antecesores del inifap— desarrollaron variedades mejoradas de diferentes cultivos, las cuales representaron para los agricultores mexicanos opciones de mayores ingresos, menor costo y tolerancia a enfermedades y factores limitantes de la producción. Las variedades mejoradas se inscriben ante el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), que depende del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS); al estar las variedades registradas en el CNVV se incorporan entonces al proceso para obtener la calificación legal y contar con la certificación de la semilla. Cada nueva variedad debe ser evaluada por lo menos durante tres años y en caso de lograr rendimientos satisfactorios similares o superiores a las variedades testigo comerciales, puede ser incorporada al Boletín de Variedades Recomendadas (BVR), publicado por la sagarpa.
El inifap y sus antecesores desarrollaron, de 1942 a la fecha, 1 097 variedades de diferentes cultivos, debidamente inscritas, de las cuales 246 son variedades e híbridos de maíz. Ciertamente, las variedades mejoradas desarrolladas en algunos casos no han sido suficientes y debe reconocerse que en general la investigación, desde sus inicios, ha privilegiado la agricultura de mayor potencial productivo, por lo que tiene una deuda con la agricultura y los agricultores tradicionales y de subsistencia.
Un número importante de variedades de diferentes cultivos, principalmente de maíz y frijol, han sido desarrolladas por instituciones como la uach, udg, uanl, unam, uaaan, pero sin ser inscritas ante le cnvv. Finalmente están todas las variedades nativas o criollas, principalmente para autoabasto, que se siembra en 75% de la superficie nacional de cultivo de maíz, con las cuales evidentemente se continuará sembrando de esa manera, con base en la selección y mejoramiento tradicional. Variedades mejoradas disponibles Las variedades mejoradas disponibles tienen el potencial para lograr el incremento en la producción de maíz que necesita México. En el inifap se ha realizado mejoramiento genético a partir de 10 de las más de 50 razas nativas de maíz, desde hace décadas. Con ellas se ha podido cubrir las distintas provincias agronómicas. Hay maíces mejorados para los quince grandes macroambientes, que consideran grandes regiones agroclimáticas del país (Trópico, Bajío, Altiplano, Transición, Meseta semiárida del norte y Subtrópico semiárido, así como el uso de riego, humedad residual o bien precipitación pluvial) y las cuatro provincias agronómicas de la tierra de labor (riego, muy buena, buena y mediana productividad) de cada una de ellas. Para estas 24 condiciones agroclimáticas se han sucedido varias generaciones de materiales genéticos cada vez más adaptados a sus condiciones agroclimáticas, con mayor resistencia a enfermedades y con mayor potencial de rendimiento y uniformidad fenotípica. En total, desde la Ley de Semillas promulgada en 1991, el inifap ha liberado 168 variedades mejoradas de maíz, de las cuales 84 son híbridos y 84 variedades de polinización libre. Los híbridos han sido desarrollados para las provincias agronómicas de mayor calidad, mientras que las variedades de polinización libre se aprovechan en las provincias agronómicas de menor calidad. El sistema universitario público también ha desarrollado y liberado maíces mejorados, si bien sus contribuciones han sido puntuales. Así, por ejemplo, en la superficie que constituye la suma de todos los macro ambientes de mediana productividad (estimada en 3.116 millones de hectáreas), el tipo de variedades más adecuadas son las variedades sintéticas de polinización libre y las variedades e híbridos no convencionales como la V-229 (Comiteca), V-231 A (Teopisca), con adaptación a la Meseta Comiteca, V-233 (Bolita Sequía), recomendada para la Mixteca Oaxaqueña, V-235 y V-236, específicas para la Montaña de Guerrero, V-237, desarrollada para la Meseta Purepecha, así como hasta 18 variedades desarrolladas in situ para Oaxaca con la participación activa de los agricultores, cuya ventaja es el valorar los tipos especiales de maíz que se pueden promover con base en el uso diferenciado o los precios atractivos para quienes los cultivan. En otras regiones destacan maíces como H-516 en el Trópico seco, H-50, H-48 y H-40 en los Valles altos, y H-513 y VS-536 en el Trópico húmedo. Considerando en forma integral las provincias, solamente con el uso de la tecnología del inifap, Antonio Turrent ha demostrado que se podrían producir millones de toneladas de maíz adicionales para lograr la suficiencia alimentaria, lo que incluye el planteamiento de “Granos del sur”, que aportaría volúmenes importantes de grano de maíz, aprovechando la humedad y agua disponible en el ciclo otoño-invierno, que generalmente se aprovecha muy poco. Para ello deben utilizarse los nuevos y potencialmente mejores híbridos y variedades de maíz.
Sin embargo, debido a la gran diversidad de condiciones que existen en México en el manejo agronómico de maíz, se requiere cientos de variedades mejoradas, ya que se estima que podría usarse una variedad por cada cinco mil hectáreas como máximo, lo que significa que se necesitarían 1 000 variedades para cubrir cinco millones de hectáreas, la superficie en México, con semilla adecuada. Dichas variedades deberán contar con las características de deseabilidad que propicien su uso reiterado, por lo que tiene que ser semilla certificada, aun para provincias agronómicas de mediana productividad, para lo cual se deben emplear todos los elementos tecnológicos disponibles. La semilla es el insumo más importante para elevar la producción de cualquier cultivo (eso ha motivado nuestro trabajo, en 22 años hemos desarrollado nueve híbridos y cinco variedades con ventajas sobre otros maíces comerciales). Los híbridos de grano blanco rinden hasta 11.5 toneladas por hectárea, cuando se cuenta con un riego de auxilio, pero en condiciones de buen temporal en los Valles altos rinden entre 7 y 9 toneladas por hectárea. Las variedades amarillas rinden de 7 a 9 toneladas por hectárea en siembras de temporal muy retrasado, donde otras variedades de grano amarillo sólo rinden 2 toneladas por hectárea; pero no sólo eso, no hay variedades amarillas mejoradas comerciales en los Valles altos. Actualmente proseguimos nuestra investigación en maíz en la fesc-unam para desarrollar mejores variedades de maíz, altamente rendidoras, tolerantes a enfermedades, de ciclo corto, que respondan a la expectativa de los agricultores. El problema es que no ha habido interés del gobierno en aprovechar estos desarrollos ni los de otras instituciones públicas, y la difusión y comercialización constituyen un gran obstáculo. Aun cuando existe interés por usar nuestras variedades por parte de los agricultores, también por empresas de semillas como impulsagro en el estado de México y otras empresas en Tlaxcala y Guanajuato, resulta difícil llegar a zonas distantes de Michoacán, Jalisco y otros estados, en donde hay productores interesados.
Es por ello que uno de los efectos determinantes de la falta de un organismo público de distribución es que el posicionamiento de las variedades de inifap es limitado, con menor presencia en las principales zonas productoras de maíz. En caso de no crearse canales de difusión adecuados, el inifap deberá replantear en un futuro su actividad en el mejoramiento genético, ya que sus variedades en proceso de liberación y las liberadas los últimos años tendrán poca justificación. Una alternativa fundamental para revertir el bajo uso de semilla mejorada de instituciones nacionales podría ser el esquema de microempresas, así como la participación de organizaciones de productores.
|
|||||||
|
|
La distribución de semillas En 1961 se creó la empresa pública Productora Nacional de Semillas (pronase) y se expidió la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas lo cual dio origen al Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, donde se señala que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (snics) tenía la responsabilidad de dar seguimiento a la certificación y aspectos relacionados con el comercio de semillas; dicha ley fue modificada en julio de 1991, con su respectivo reglamento en 1993. La nueva ley permitió mayor agilidad en el registro y autorización de variedades, menores exigencias para la producción y comercialización; pero la pronase dejó de ser la receptora casi exclusiva de las variedades mejoradas desarrolladas por el inifap, con lo cual se inició un proceso paulatino de participación de otras empresas medianas en la producción y comercio de materiales del instituto, ocasionando que la pronase tuviera cada vez menos impacto, ya que tenía otros competidores ofreciendo las mismas variedades, una situación desventajosa para el inifap.
Esta situación quedó establecida en la Ley de Variedades Vegetales emitida en 1996, cuyo reglamento apareció en 1998, donde se detallan las condiciones y elementos para la protección de los Derechos de los Obtentores de variedades, lo cual es paralelo y se consolida con el ingreso de México, en noviembre de 1997, a la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. Finalmente, en la administración de Fox se redujeron casi completamente sus actividades, llevando a su cierre virtual en 2002, con una operación muy baja por el cierre de la mayoría de sus plantas y delegaciones.
La distorsión y los efectos que tuvo la disolución de la Productora Nacional de Semillas (pronase) se reflejan en el hecho que el flujo de variedades mejoradas de origen público hacia los productores mexicanosde alimentos fue interrumpido.
|
||||||
|
Las compañías privadas de semillas con tecnología y capital transnacional, si bien han cubierto con éxito los nichos del campo mexicano que ofrecen mayor rentabilidad para sus actividades de producción y comercialización de semillas certificadas, concentrándose en el sector definido por híbridos de maíz y de sorgo en regiones de riego y buen temporal, con productores de tipo empresarial, han dejado fuera del servicio de semillas certificadas a los productores que utilizan variedades de polinización libre, principalmente de regiones menos prósperas, algunas incluso apartadas, que no resultan interesantes para las grandes empresas privadas porque el nivel de comercialización de semilla no es atractivo. Es en estas zonas donde el cierre de la pronase tuvo mayor impacto pues su actividad, la difusión de semilla a precios accesibles, era de importancia social.
¿Qué soluciones puede haber? Se requiere un análisis detallado de los factores que influyen en la crisis y hacia dónde camina México si se continúa con el afán de defender la misma política agropecuaria con respecto del maíz, que el tiempo ha mostrado que ha sido incorrecta, agudizándose en el sexenio que terminó, con importaciones alarmantes de seis millones de toneladas anuales de grano de maíz. En nada ayuda continuar señalando que no hay problema y que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco que se destina al consumo humano, que lo que se importa es para otros usos. Ya que en términos reales se importan grandes volúmenes, con la agravante de que ahora es difícil y sumamente caro adquirir grano en el concierto internacional.
México tiene las tierras, las condiciones y la tecnología que se requiere para lograr la suficiencia y soberanía alimentaria; quienes están en la posibilidad histórica de orientar correctamente la política en materia de maíz en México deberían acercarse a nuestros investigadores.
El problema de abasto de maíz debe tomarse seriamente, es urgente que México oriente correctamente su estrategia; fallaron las predicciones de que continuaría siendo económicamente mejor importar grano de maíz que producirlo en México. Las fuerzas del mercado y los precios internacionales de este grano indican que México depende del exterior para su alimentación, aun cuando se afirme que somos autosuficientes. Debe aprovecharse la tecnología disponible en las universidades y en el inifap; las variedades que han sido desarrolladas, así como toda la tecnología son suficientes para llegar a producir los millones de toneladas de maíz que se requieren en México. Las semillas de maíz transgénico no son necesarias para ello y en cambio los riesgos son muy grandes. |
|||||||
|
Referencias bibliográficas
Espinosa C., A., M. Á. López Pereira, N. Gómez, M. E. Betanzos M., M. Sierra M., B. Coutiño E., R. Aveldaño S., E. Preciado O. y A. D. Terrón I. 2003. “Indicadores económicos para la producción y uso de semilla mejorada de maíz de calidad proteínica (qpm o mcp) en México”, en Agronomía Mesoamericana, vol. 14, núm. 1, pp. 105-106.
, M. Sierra M. y N. Gómez M. 2003. “Producción y tecnología de semillas mejoradas de maíz por el inifap en el escenario sin la pronase”, en Agronomía Mesoamericana, vol. 14, núm. 1, pp. 117-121.
, J. Piña R., A. Caetano de O. y M. Mora V. 2004. Listado de variedades liberadas por el inifap de 1980 a 2003. Publicación especial núm. 2, inifap /circe / cevamex, Chapingo, México. , N. Gómez M., M. Sierra M., E. Betanzos M. y F. Caballero H. 2006. “Variedades e híbridos de maíz de calidad proteínica en México”, en Ciencia, vol. 57, núm. 3, pp. 28-34. López-Pereira, M. A. y M. P. Filippello. 1995. Emerging Roles of the Public and Private Sectors of Maize Seed Industries in the Developing World. cimmyt Economics Program Working Paper 95-01, Texcoco, México. Sierra M., M., O. Cano R., A. Palafox C., O. H. Tosquy V., A. Espinosa C. y F. Rodríguez Montalvo. 2005. “Progreso del mejoramiento genético de maíz (Zea mays L.) en el Trópico Húmedo de México”, en Agricultura técnica en México, vol. 31, núm. 1, pp. 21-32. Tadeo R., M. y A. Espinosa C. 2003. “Microempresas de semillas con híbridos ‘Pumas de maíz’ alternativa para abastecimiento en México”, en Revista fesc Divulgación Científica Multidisciplinaria, año 3, núm. 8, pp. 5-10. . 2004. “Producción de semilla y difusión de variedades e híbridos de maíz de grano amarillo para Valles Altos de México”, en Revista fesc Divulgación Científica Multidisciplinaria, año 4, núm. 14, pp. 5-10. Turrent F., A., A. Espinosa C. 2006. “Seguridad alimentaria y el mercado nacional de semillas”, en Memorias del ciclo de conferencias. 10 Años de Enlace, innovación, progreso. Fundación Hidalgo Produce. pp. 44-50. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
como citar este artículo →
Espinosa, Alejandro y et. al. (2009). El potencial de las variedades nativas y mejoradas de maíz. Ciencias 92, octubre-marzo, 118-125. [En línea]
|
|||||||