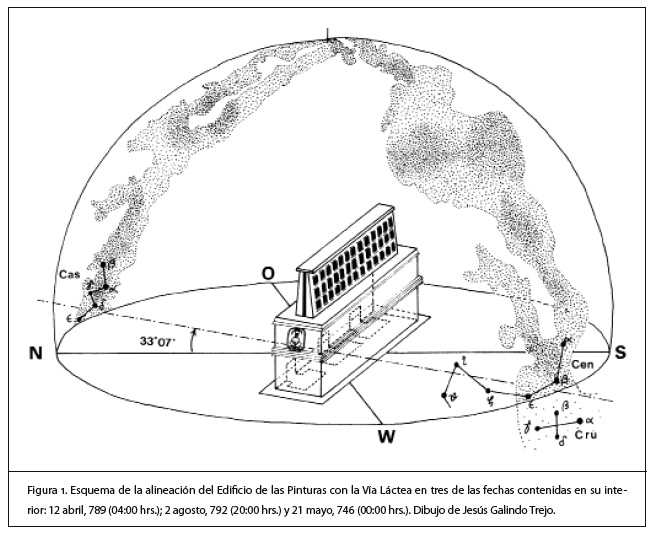|
|
||||||||||
  |
||||||||||
|
Algo que debemos saber acerca de los virus... o la gripe que viene
Luisa Alba Beatriz Rodarte, Claudia Segal,
Víctor Valdez y Alfonso Vilchis
|
||||||||||
|
Los virus no están incluidos dentro de los cinco reinos de la vida, ¿por
qué?, porque son entidades biológicas constituidas sólo por ácidos nucleicos y proteínas y ocasionalmente algunos lípidos de la membrana que se llevan de las células que infectan, es decir, están formados únicamente por una o algunas proteínas (la cápside o cubierta) y material genético (adn o arn), que constituye sus genes. Los virus no tienen estructura celular, no pueden moverse, no pueden llevar a cabo —en forma independiente— su metabolismo, por tanto pueden ser denominados “parásitos genéticos”, lo cual significa que utilizan la maquinaria genética de su hospedero (célula que infectan) para su propia supervivencia.
Durante el proceso infeccioso, los virus pueden seguir dos estrategias principales de reproducción: virulenta y latente. La modalidad virulenta involucra, después de la liberación del material genético del virus en el interior de la célula, la síntesis de proteínas víricas necesarias para la replicación de su genoma y la conformación de sus estructuras proteicas de recubrimiento, utilizando la maquinaria celular. Esto da lugar a la formación de múltiples partículas virales que serán liberadas a partir de la célula hospedera, prosiguiendo el proceso infectivo (por ejemplo, el virus de la influenza). Por otra parte, la modalidad de latencia radica en el hecho de que el material genético del virus no se replica de manera inmediata, sino que puede permanecer en el citoplasma como episoma (por ejemplo, virus del herpes) o integrarse en el genoma de la célula hospedera (por ejemplo, retrovirus). Bajo ciertas condiciones, el genoma del virus comienza a replicarse y a dirigir la síntesis de proteínas virales, generando nuevas partículas y continuando el desarrollo infeccioso.
Como consecuencia de su mecanismo de multiplicación, algunos virus muestran una alta variabilidad que les permite generar múltiples variantes que eventualmente le llevarán a evadir tanto los sistemas de defensa del hospedero como los mecanismos farmacológicos de contención terapéutica.
A lo largo de la evolución, la naturaleza ha creado y preservado distintos tipos de virus: con respecto de los ácidos nucleicos los hay cuyo material genético es adn o bien arn, y pueden ser de cadena sencilla o doble. Los ácidos nucleicos pueden estar protegidos por varios monómeros de una misma proteina, como ocurre en los virus filamentosos (por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco); pueden estar envueltos dentro de una figura icosahédrica compuesta por distintas subunidades proteicas, como los virus esferoidales (por ejemplo, el adenovirus) o pueden estar formados por estructuras proteicas mucho más complejas para proteger los ácidos nucleicos de organismos como los bacteriófagos, cuya estructura se conoce como esferoidal con cola, o virus “envueltos”, en los que la cápside está rodeada por una cubierta de doble capa lipídica con proteínas embebidas. Las proteínas están codificadas por el genoma viral, sin embargo los lípidos de la membrana se derivan de las membranas de las células anfitrionas. Los virus envueltos son comunes en el mundo animal, ejemplos son los coronavirus y los virus de la influenza.
Virus de la influenza
Los virus de influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae; tienen un genoma de arn de una sola cadena fragmentado en 7 u 8 segmentos, con capacidad para codificar unas 10 proteínas, y la cápside es helicoidal y posee una envoltura lipídica en una estructura de aproximadamente 100 nanómetros de diámetro. En su envoltura se encuentran varias copias de tres proteínas: la proteína de membrana (m) y las glucoproteínas hemaglutinina (h) y neuroaminidasa (n). La proteína m, junto con el ácido nucleico, permiten clasificar estos virus como a, b o c; sólo los dos primeros tipos pueden producir epidemias. De las proteínas h y n se conocen distintos subtipos para la influenza a, 15 para h (de h1 a h15) y 9 para n (de n1 a n9), y es su combinación la que da lugar a las diferentes cepas virales; en cambio, para la influenza b sólo hay un subtipo de h y uno de n
(figura 1).
 En 1918 y 1919, una pandemia de influenza ah1n1 cobró la vida de 20 millones de personas en todo el orbe; a mediados de los cincuentas y a mediados de los setentas volvieron a ocurrir epidemias limitadas de otros subtipos de virus de la influenza.
Durante el año 2003 se describieron varios casos de muerte en humanos por una enfermedad respiratoria no identificada en China. Más tarde fue aislado en los pacientes una forma de virus aviar presente hasta entonces únicamente en aves, el h5n1. En ese momento se describió ante el mundo la nueva capacidad adquirida por este virus aviar de transmitir la infección viral de ave a hombre y de hombre a hombre. Esta infección viral se denomina Síndrome agudo respiratorio severo (SARS). Desde entonces ha habido brotes de influencia aviar alrededor del mundo: en Europa central se presentó como influenza aviar altamente patógena, el h7n7; más tarde se reportó en Asia en pollos y humanos, el h5n1, diseminándose hasta llegar a reconocerse casos del mismo virus que infectó también cerdos en Estados Unidos; de esta manera las agencias de salud mundial pusieron en alerta a los países prediciendo una probable pandemia de influenza, para lo cual se hizo una llamada al planeta a estar preparados para una contingencia mayor; los laboratorios farmacéuticos se dieron a la tarea de investigar la producción de una vacuna que pudiera contrarrestar la posible infección viral de influenza. Muchas vacunas se desarrollaron sobre virus aislados y reconocidos como patógenos, pero la capacidad de mutación, cambio o adaptación de los virus para mantener su viabilidad, ha hecho de estas vacunas únicamente drogas capaces de disminuir los síntomas pero que no contrarrestan en un 100% la infección viral. Hay tres modos posibles de que virus aviares infecten a los humanos: directamente, el virus de ave acuática puede infectar a seres humanos; una cepa de influenza aviar entra al hospedero intermediario y de ahí a un humano sin sufrir mayores cambios; y un virus aviar puede ser transmitido desde un ave acuática (reservorio de estos virus) a un cerdo, hospedero intermediario, que simultáneamente es infectado por un virus de influenza humana. Al ocurrir la liberación de los virus, estos pueden llevar genes de las distintas cepas que infectaron, permitiendo la infección de un humano a otro (figura 2).
Vacunas
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que “la vacunación es la principal medida para prevenir la influenza y reducir el impacto de la epidemia”. Las vacunas contra la influenza son de dos clases: inactivadas y vivas-atenuadas. Las vacunas inactivadas pueden, a su vez, consistir en tres clases: a) el virus inactivado por formaldehído; b) el virus parcialmente fragmentado por un detergente, o c) una preparación que contiene únicamente las dos proteínas de la superficie del virus, la hemaglutinina y la neuroaminidasa; esta vacuna también se conoce como vacuna de subunidades. Por su parte, las vacunas vivas-atenuadas consisten en preparaciones del virus atenuado o debilitado en su virulencia por cultivos seriados en medios específicos.
Las proteínas de la superficie del virus —hemaglutinina y neuroaminidasa—, que pueden ser reconocidas por el sistema inmune de los seres humanos, se denominan antígenos. La eficacia de una vacuna reside en la capacidad de los antígenos de inducir una respuesta inmunitaria mediante la formación de anticuerpos y células de defensa en el ser humano. Debido a la alta variabilidad genética que presenta el virus de la influenza tipo A, sus proteínas de superficie también presentan variaciones antigénicas, por lo que la aplicación de una vacuna o, en su caso, la inmunidad que una persona adquiere después de contraer la infección, frente a un tipo específico del virus de la influenza A no protege totalmente contra variantes antigénicas o genéticas del mismo virus. Esto explica el surgimiento de brotes epidémicos y, por otra parte, la necesidad de la revacunación cada determinado tiempo. |
||||||||||
|
Referencias bibliográficas
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (niaid) de nih, en: http://www3.niaid.nih.gov/topics/Flu/Research/basic/AntigenicShiftIllustration.htm
Stryer, L., Berg, J.M. y J. L. Tymoczko. 2006. Biochemistry. W. H. Freeman, sexta edición. Guan, Y., Shortridge, K. F., Krauss S., Li, P.H., Kawaoka, Y. y R. G. Webster. 1996. en Journal of virology, vol. 70 núm. 11, pp. 8041-8046. Webby, R. J. y Webster, R. G. 2003. En Science, vol 302, 28. Lewin, Benjamin. Genes ix. Jones & Bartlett Publishers, novena edición. |
||||||||||
|
Loisa Alba, Beatriz Rodarte, Claudia Segal, Víctor Valdez yAlfonso Vilchis
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
como citar este artículo → Alba Lois, Luisa y Rodarte Beatriz, Segal Claudia, Valdés Víctor, Vilchis Alfonso. (2009). Algo que debemos saber acerca de los virus.. o la gripa que viene. Ciencias 95, julio-septiembre, 62-65. [En línea]
|
||||||||||
|
|
||||||||||
  |
||||||||||
|
Héctor T. Arita
|
||||||||||
|
Nada importa morir, pero el no vivir es horrible
Víctor Hugo, Los Miserables
La noche del 9 de septiembre de 1890 fue muy productiva para Auguste
Honoré Charlois. El joven astrónomo francés observó en aquella ocasión dos asteroides nuevos para la ciencia, a los que bautizó, fiel a la costumbre de la época, con nombres femeninos: Caecilia y Baptistina. A sus 25 años, Charlois contaba ya en su palmarés con una extensa lista de asteroides con apelativos tales como Antonia, Elvira, Emma, Amalia y Regina. Nunca sabremos con certeza el origen de los nombres con los que Charlois designaba a los asteroides que descubrió, pero es posible que “Baptistina” haya sido inspirado por el personaje de Los Miserables de Víctor Hugo. Baptistina era la hermana del obispo Myriel, una mujer que “al envejecer adquirió lo que se podría llamar la belleza de la bondad.” Charlois murió 21 años después, asesinado por un cuñado celoso, y nunca conoció la extraordinaria historia que rodea al bólido que descubrió aquella noche de septiembre.
Por convención internacional, el asteroide de Charlois es hoy en día conocido como 298 Baptistina, un nombre técnico cuyo número le agrega un toque de precisión científica, pero que sin duda le roba también algo de su romanticismo original. 298 Baptistina es un cuerpo espacial de unos 40 kilómetros de diámetro que se encuentra en órbita en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y no hay nada en su apariencia actual que pudiera hacernos sospechar algo de su increíble historia. Como la Baptistina de Víctor Hugo, el bólido ha adquirido con el tiempo una suerte de serena belleza que oculta su turbulento pasado. La historia del origen y correrías de Baptistina fue develada hace un par de años por un equipo de investigadores de Estados Unidos y la República Checa, encabezados por William Bottke. La saga de eventos extraordinarios comienza hace 160 millones de años con la colisión de dos cuerpos espaciales en el cinturón de asteroides. La desintegración de uno de ellos produjo una plétora de bólidos de todos tamaños, desde pequeñas partículas de unos cuantos metros hasta enormes rocas de decenas de kilómetros de diámetro. El mayor de esos trozos es el actual 298 Baptistina. Muchos otros pedazos se han acercado en diferentes momentos a la zona de los planetas interiores del sistema solar, dejando como evidencia de su paso una serie de cráteres de colisión en Marte, la Tierra y la Luna. Usando modelos en computadora, Bottke y sus colaboradores rastrearon hacia el pasado los movimientos de estos cuerpos espaciales, llamados en su conjunto la familia Baptistina, y demostraron un aumento en la frecuencia de impactos desde hace 160 millones de años, coincidiendo con la lluvia de fragmentos de la familia de Baptistina.
Bottke y sus colegas especulan que uno de los fragmentos más grandes se estrelló contra la Luna hace 109 millones de años, formando Tycho, uno de los cráteres más espectaculares de nuestro satélite. En 2001: Una Odisea del Espacio, Arthur C. Clarke imaginó este cráter de 85 kilómetros de diámetro como el sitio en donde se encontró el monolito de origen extraterrestre que propició el envío de la nave de exploración Discovery One a Jápeto, uno de los satélites más grandes de Saturno (en la versión cinematográfica de Stanley Kubrick la nave se enfila rumbo a Júpiter). En el mundo de la ficción, la fragmentación de Baptistina condujo a la exploración de los planetas exteriores, a la rebelión de hal 9000, la computadora a bordo del Discovery One, a la muerte de su tripulación y a las famosas últimas palabras del capitán David Bowman: “¡Oh Dios!, está lleno de estrellas”. En el mundo real, otro de los fragmentos de la familia Baptistina, una enorme pieza de más de diez kilómetros de diámetro, fue protagonista de una historia casi tan increíble como las imaginadas por Clarke. Se piensa que este fragmento fue el bólido que se estrelló contra la Tierra al final del periodo Cretácico, hace 65 millones de años, provocando la extinción de los dinosaurios. La huella directa de tal colisión es el gigantesco cráter de más de 170 kilómetros de diámetro centrado en la vecindad del pueblo costero de Chicxulub, en el norte de la península de Yucatán. Resulta fascinante pensar que este pedazo de Baptistina viajó por el espacio durante 95 millones de años antes de enfrentar su destino final. Hace 160 millones de años, cuando inició su viaje el bólido, la Tierra era muy diferente a lo que es ahora. A finales del Jurásico, el clima en la mayor parte de las tierras emergidas era tropical y los ecosistemas estaban dominados por gigantescas plantas emparentadas con las actuales coníferas y por saurópodos, los gigantescos dinosaurios de larguísimos cuellos. Comenzaba entonces la edad de oro de los dinosaurios, que alcanzarían el pico de su diversidad unos pocos millones de años después. Hubiera sido muy difícil imaginar que en menos de 100 millones de años la orgullosa dinastía de los dinosaurios encontraría un catastrófico final.
Un día a finales del periodo Cretácico, hace poco más de 65 millones de años, el fragmento de Baptistina finalmente concluyó su peregrinar por el sistema solar y se enfiló directamente hacia la Tierra. Al entrar en contacto con la atmósfera, el bólido generó un calor intensísimo y produjo una onda sonora de un volumen nunca antes escuchado en la Tierra. Segundos antes de colisionar con la superficie del planeta produjo una explosión equivalente a la de 100 millones de bombas de hidrógeno. De inmediato, el asteroide se desintegró y provocó la fusión de la roca madre de lo que ahora es el norte de la península de Yucatán. Se generó una onda expansiva de calor que calcinó al instante a todo ser vivo en cientos de kilómetros a la redonda. Al mismo tiempo se produjeron tsunamis de proporciones inimaginables que generaron olas de hasta trescientos metros de alto en zonas costeras a cientos de kilómetros. Los efectos a largo plazo resultaron aún más destructivos. La Tierra entera se cubrió de una densa capa formada por partículas provenientes de la explosión del asteroide, así como por humo derivado de los extensos fuegos producidos por la onda de calor. La temperatura promedio del planeta disminuyó considerablemente y la fotosíntesis prácticamente se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos en tiempo geológico, cerca de 80% de las especies de plantas y animales del mundo se extinguieron. Junto con los dinosaurios no voladores, desaparecieron grupos enteros de animales que fueron increíblemente abundantes sólo unos pocos millones de años antes, como los amonites, los rudistas y los bivalvos inocerámidos. Algunos paleobiólogos ven todavía con escepticismo la teoría de la extinción masiva causada por una colisión espacial, y consideran la desaparición de especies durante el Cretácico como un proceso gradual. Se argumenta con frecuencia que el registro fósil muestra que los amonites ya se habían extinguido cuando sucedió el evento de Chicxulub. Sin embargo, hallazgos recientes muestran claramente que algunos géneros de estos moluscos existieron justo hasta el momento de la colisión, de manera que su extinción coincide (en la escala geológica) con el impacto del fragmento de Baptistina. Más recientemente, el grupo de investigación de Gerta Keller, que incluye científicos mexicanos, ha señalado que la edad estimada del evento que produjo el cráter de Chicxulub no corresponde exactamente con el tiempo de la extinción de finales del Cretácico. Este descubrimiento ha dado fuerza a la idea de que la extinción masiva podría haber sido provocada no por un solo cuerpo espacial sino por una serie de impactos casi simultáneos. En todo caso, si esta hipótesis resulta correcta, es muy probable que todos los bólidos involucrados hayan pertenecido a la familia de Baptistina.
Parece ser que finalmente conocemos el origen del evento que acabó con los dinosaurios y otros grupos del Cretácico. Las investigaciones de Bottke y sus colaboradores nos permiten contestar, como en el juego de Clue, las preguntas básicas sobre la muerte de los dinosaurios: ¿Quién los mató?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con qué arma? Ahora sabemos que fue la hermana del obispo, en Yucatán, hace 65 millones de años y con una explosión de 100 millones de megatones. |
||||||||||
|
Referencias bibliográficas
Bottke, W. F., D. Vokrouhlichy y D. Nesvorny. 2007. “An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor”, en Nature núm. 449, pp. 48-53. Kring, D. A. 2007. “The Chicxulub impact event and its environmental consequences at the Cretaceous-Tertiary boundary”, en Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, núm. 255, pp. 4-21. |
||||||||||
|
Héctor T. Arita
como citar este artículo →
Arita, Héctor T. (2009). Baptistina y los dinosaurios. Ciencias 95, julio-septiembre, 40-42. [En línea]
|
||||||||||
  Cuasares y núcleos activos de galaxias
|
PDF →
|
||||||
|
Deborah Dultzin
|
|||||||
|
Los cuasares son objetos celestes que por más de treinta años han cautivado e intrigado a los astrónomos. El primero de estos objetos se descubrió en 1960 como una “radiofuente puntual”. Fue hasta 1963 en que los astrónomos empezaron a comprender lo que estaban viendo. Ese año, Cyril Hazard y Maarten Schmidt lograron hacer una identificación óptica precisa de la radiofuente gracias a una ocultación lunar y usando el telescopio de 5 metros de Monte Palomar (el más potente en esa época). El objeto tenía la apariencia de una débil estrellita azul, pero desde el principio se sospechó que no se trataba de ninguna estrella ordinaria, pues el objeto fue detectado por su potente emisión de radiofrecuencia y ninguna estrella tiene ese tipo de emisión en radiofrecuencias. Las estrellas son lo más parecido a lo que los físicos llaman un “cuerpo negro” o “emisor perfecto”: un cuerpo en equilibrio que emite con una energía máxima que depende sólo de su temperatura, tal es el caso de nuestro Sol, cuya temperatura superficial es de cerca de 6 000 oK y emite la mayor cantidad de energía en frecuencias que corresponden al color amarillo —mientras que, por ejemplo, el cuerpo humano emite radiación infrarroja, aunque no es un emisor perfecto, y para que una estrella emitiese el máximo de su energía en radiofrecuencia, tendría que estar todavía más fría que el cuerpo humano.
Unos años después quedó claro que aquella emisión era la radiación de electrones ultrarrelativistas —es decir, acelerados a velocidades cercanas a la de la luz—, en fuertes campos magnéticos. Este tipo de radiación, conocida como ciclotrónica o sincrotónica dependiendo de la velocidad de los electrones, se había observado en laboratorios que experimentan con aceleradores de electrones, y fue identificada por primera vez en radiación proveniente del cosmos en 1953 por el astrónomo ruso Yosiv Shklovsky, al analizar la luz emitida por el gas remanente de la explosión de una estrella, una supernova, la Nebulosa del Cangrejo. Una de las técnicas más usadas en astronomía para analizar la luz de los objetos es la espectroscopia; mediante ella podemos descomponer la luz (luz visible o cualquier radiación electromagnética). Desde que se analizó el espectro del primer cuasar descubierto, quedó claro que no sólo no se parecía a ninguna estrella por su emisión en radiofrecuencias, sino tampoco en su espectro óptico (luz visible). De hecho, no se parecía a ningún cuerpo celeste conocido hasta entonces. En 1963 Maarten Schmidt resolvió el enigma, cuando logró identificar en el espectro el patrón de emisión producido por el hidrógeno, el elemento más abundante en el Universo. Pero las longitudes de onda en las que aparecía este patrón se habían desplazado sistemáticamente hacia el lado rojo del espectro, aparecían con longitudes de onda mayores que las medidas en el laboratorio.
Fueron varias las hipótesis que se examinaron para encontrar la explicación a este efecto. Después de descartar otras posibles causas del corrimiento al rojo, vino la interpretación aceptada hasta hoy día por la enorme mayoría de los astrónomos. El corrimiento al rojo se debe a la expansión del Universo, debido a la cual todos los cúmulos de galaxias se alejan unos de otros. Esta es una de las predicciones más impactantes de la teoría de la relatividad general formulada por Albert Einstein alrededor de 1915, y comprobada observacionalmente por Edwin Hubble unos años más tarde. Además, Hubble logró establecer una relación entre la distancia a la que se encuentra una galaxia de nosotros y su velocidad de recesión, su alejamiento. Esta correlación se conoce como la ley de Hubble y nos dice que la velocidad de recesión es mayor cuanto más lejos se encuentra una galaxia, en proporción directa a la distancia de ésta última. El corrimiento al rojo de los patrones espectrales ya se había detectado en muchas galaxias, aunque nunca en la forma tan drástica como apareció en los cuasares, y por ser una medida de la velocidad de recesión derivada de la ley de Hubble, se usaba para determinar la distancia a galaxias lejanas. Así, al medir el corrimiento espectral del primer cuasar se obtuvo un valor inesperado de casi 16%, lo cual implica una velocidad de recesión de 47 000 kilómetros por segundo y una distancia de dos mil cuatrocientos millones de años luz. No cabía la menor duda: la “estrellita” azul era un objeto fuera de nuestra galaxia y el más lejano de los conocidos hasta entonces. Los valores de corrimientos espectrales medidos para cuasares más y más lejanos implican velocidades de recesión cercanas a las de la luz, por lo que en los cálculos de la distancia se deben emplear fórmulas relativistas. El cuasar más lejano detectado hasta 2007 está a una distancia de 28 billones (28 más 12 ceros) de años luz.
El nombre de cuasar es una castellanización del vocablo ingles quasar, formado por las siglas del inglés quasi-stellar radio source y acuñado por Hong-Yee Chiu en 1964. Hoy se sabe que la mayoría de estos objetos son emisores más potentes en el registro óptico y de longitudes de onda menores (ultravioleta, rayos X y rayos gama) en el de radio, pero el nombre genérico se conserva. Hasta los ochentas no había siquiera consenso entre la comunidad astronómica sobre la naturaleza de estos objetos, hace unos quince años se conocían alrededor de 8 000 y hoy son más de 100 000, la mayoría encontrados al efectuar un escrutamiento óptico del cielo norte, en realidad sólo una “rebanada” del cielo norte conocido como Sloan Digital Sky Survey, un proyecto en curso que continuará arrojando datos. A lo largo de todos estos años ha quedado claro que los cuasares no representan un fenómeno tan insólito en el Universo como se pensó en un principio; hoy se sabe que podemos encontrar objetos similares en los centros de muchas galaxias y que son diversos los fenómenos observables en que se manifiestan. Los cuasares se incluyen en la denominación genérica de núcleos activos de galaxias o nags.
Para regresar a la historia, el siguiente hallazgo sorprendente fue la variabilidad en el brillo de los cuasares. Se encontró que existían algunos que duplicaban su emisión de luz ¡en un día!, lo cual indica que la región que produce esta luz no puede ser mayor “un día luz” o 25 millones de kilómetros (dos veces el tamaño del sistema solar), es decir, que algunos cuasares producen mucha más energía que una galaxia como la nuestra, con sus cien mil millones de estrellas, ¡desde una región tan pequeña como el Sistema Solar! Agujeros negros supermasivos
En 1964, Yakov Zeldovich y Edwin Salpeter propusieron, de manera independiente, que la fuente de energía de los cuasares podría ser la radiación producida por gas y estrellas a punto de caer a un agujero negro, cuyo centro es de entre uno y varios millones de veces la masa del Sol.
Lo que pareció en un principio una idea descabellada ha resultado ser, a lo largo de estos últimos treinta años, la más aceptada por la comunidad astronómica, y en la última década la única confirmada por las observaciones. Sorprendentemente, a partir de 2002 la evidencia observacional más directa y contundente de la existencia de estos hoyos negros supermasivos en los centros de prácticamente todas las galaxias viene, ni más ni menos, de la observación del centro de nuestra propia galaxia. El centro de una galaxia se define como su centro rotacional y el de la nuestra se ubica cerca de 25 000 años luz del Sol, observado primero por su emisión en radio e identificado con la fuente llamada Sagitario A. Es imposible observar esta región en luz visible porque entre nuestro Sol, que está cerca de la orilla de la galaxia, y el centro se acumula casi todo el polvo del plano de la Vía Láctea, que absorbe la luz visible, la ultravioleta e incluso los rayos X “suaves” (de 0.1 a unos 5 KeV). En cambio, se han observado fenómenos “extraños” en el centro de la galaxia en rayos X “duros” (de 15 a 60 KeV) con el telescopio Chandra, en órbita desde 1999.
La teoría y la historia Veamos con algo más de detalle el modelo del agujero negro central. La teoría de la relatividad general describe la fuerza fundamental que a gran escala, en términos de la geometría del espacio-tiempo, opera en el Universo, esto es, la gravitación. La presencia de objetos masivos le da curvatura a este espacio-tiempo y esa curvatura se manifiesta como una “fuerza” de atracción hacia esos objetos masivos. Esta teoría amplía la concepción newtoniana de la gravedad y muchas de las predicciones adicionales que hace han sido ya corroboradas. En 1916, el astrónomo alemán Karl Schwarzschild, basándose en la teoría general de la relatividad formulada en 1915 por Einstein, calculó la deformación del espacio alrededor de un cuerpo esférico, lo que constituye la primera solución particular a las ecuaciones de Einstein, estipulando que si una esfera con una masa cualquiera tiene un radio menor a un cierto valor, llamado Radio de Schwarzschild en honor a su descubridor, nos encontramos ante el hecho extraño de que su gravedad atrapa todo, incluso la luz. Es lo que hoy llamamos un hoyo negro. Aun en el marco de la física clásica podemos entender esta idea: la masa y el radio de un cuerpo esférico están relacionados por la expresión R = 2GM/v2, en donde R y M designan el radio y la masa, respectivamente, G es la constante de gravitación universal y v es la velocidad de escape, es decir, la velocidad que debe imprimirse a un objeto para que se libere (escape) de la atracción gravitacional del cuerpo. Como ejemplo, pensemos en los cohetes que impulsan las naves espaciales, los cuales deben imprimir una velocidad mínima de 11 kilómetros por segundo a dichas naves para que puedan escapar de la atracción gravitacional terrestre y salir al espacio, que es la cantidad obtenida si ponemos la masa y el radio de la Tierra en la expresión de arriba. Pero supongamos que su masa fuese la misma y su radio de aproximadamente medio centímetro en lugar de poco mas de 6 000 kilómetros, entonces la velocidad de escape que nos daría la expresión de arriba sería mayor a 300 000 kilómetros por segundo, es decir, mayor que la velocidad de la luz, y entonces nada podría escapar a la acción de su gravedad, ni siquiera la luz; esto es, precisamente, lo que caracteriza a un agujero negro. Como se ve, el término agujero, probablemente debido al físico norteamericano J. A. Wheeler, resulta un tanto impreciso pues no se trata de un agujero en el espacio, sino más bien de una enorme condensación de materia, pero es un nombre que se relaciona más bien con la geometría del espacio-tiempo generada por estos objetos en el marco de la relatividad general.
Es notable que, en 1793, más de un siglo antes de que Einstein formulara su teoría, y con base, no en la relatividad, sino precisamente en la mecánica clásica, Pierre-Simon Laplace calculó un radio gravitacional que correspondía exactamente al valor del radio de Schwarzschild. Laplace fue la primera persona en la historia que formuló un concepto parecido al de un hoyo negro —aunque claro que no utilizó este nombre—, el cual aparece en su Tratado de mecánica celeste, y lo notable es que usa la idea de velocidad de escape y que la gravedad actúa sobre la luz, además de preguntarse, igual que lo haría más de un siglo después Schwarszchild, si existirían en la naturaleza cuerpos con estas características. La respuesta de la astrofísica a esta interrogante llegó hasta la década de los sesentas.
Desde los treintas se sabía que una estrella como nuestro sol puede brillar alrededor de diez mil millones de años (el Sol está a la mitad de su vida), ya que después de pasar por diversas fases inestables y relativamente cortas, se apaga y se “encoge” bajo su propio peso, pues ya no hay presión de radiación que se contraponga a su gravedad. La misma física de la evolución estelar predecía que las estrellas más masivas desarrollan inestabilidades que hacen estallar su parte externa dejando remanentes fríos que colapsan bajo su propio peso y se convierten en estrellas de neutrones o en hoyos negros. Fue Zeldovich quien señaló dónde buscarlos y cómo encontrarlos, y el primero se detectó en 1970 gracias al primer telescopio de rayos x. Como vimos antes, Zeldovich y Salpeter propusieron la existencia de otro tipo de hoyos negros, que son los que hacen brillar a los cuasares y los núcleos activos de galaxias, y que se les llama “supermasivos”, pero cuyo origen es aún desconocido.
Los distintos tipos de nags En los últimos veinticinco años se ha realizado un intenso trabajo para, por un lado, observar los nags en todas las frecuencias posibles, desde las radiofrecuencias hasta los rayos gama, lo cual ha sido posible gracias al increíble avance en la tecnología astronómica en detectores, la construcción de telescopios y espejos enormes y de observatorios espaciales; pero también para comprender los procesos físicos y afinar modelos teóricos que puedan explicar los fenómenos que se observan en los diversos tipos de nags. Al ir juntando pacientemente las piezas del gran rompecabezas ha emergido el hecho de que, como ya lo mencionamos, ocurren fenómenos muy similares en los núcleos de muchos tipos de galaxias, sólo que no se comprendían ni se habían podido asociar bajo una misma causa: 1) las llamadas galaxias Seyfert, descubiertas por Carl Seyfert en los cuarentas, poseen un núcleo prominente que se veía como una estrellita azul; este tipo de núcleos se encuentra en galaxias con morfología espiral; 2) las radiogalaxias, descubiertas en los cincuentas, sólo hasta los setentas fueron relacionadas con fenómenos del núcleo de su contraparte —una galaxia observable en luz visible. Son de morfología elíptica y suelen ser gigantes en los centros de grandes cúmulos de galaxias; 3) el extremo más energético de este fenómeno lo constituyen unos objetos conocidos como objetos tipo bl Lac, descubiertos en los setentas pero “descifrados” varios años más tarde. Además de su potencia, una distinción importante de estos objetos es que es muy difícil detectar las líneas en sus espectros. Cuando finalmente se lograron detectar líneas débiles en el objeto prototipo, conocido hasta entonces como la estrella variable bl Lacertae o estrella bl en la constelación del Lagarto, se descubrió que no era una estrella, sino también un objeto fuera de nuestra galaxia y muy lejano. El conjunto de los objetos tipo bl Lac o lagartos y los cuasares cuya luminosidad varía más violentamente en el óptico —ovvs, por las siglas de Opticaly Violently Variable—, constituyen la clase de objetos conocidos como blazares. Es muy vasto este “zoológico”. Baste resumir que los nags suelen dividirse entre objetos radiofuertes y radiocallados —aunque la definición es algo arbitraria y lo de fuerte o callado es relativo. Para tener una idea, las radiogalaxias y sus parientes los blazares y cuasares radiofuertes emiten con potencias típicas de 1038 w en frecuencias entre 10 mhz y 100 ghz). Entre los radiocallados se incluyen los llamados liners —núcleos activos de baja luminosidad—, que se encuentran en probablemente en todas las galaxias. Ya en 1956 Geoffrey Burbidge señaló que la densidad de energía observada en las radiogalaxias estaba en contradicción con los procesos de emisión energética conocidos hasta entonces. Toda la física en los nags
Para comprender los procesos que se dan en los nags necesitamos de toda la física conocida y más. El modelo de generación de energía puede resumirse de la siguiente manera: la enorme fuerza gravitacional del agujero negro atrae material de las regiones centrales de la galaxia circundante, gas y estrellas, que por su momento angular (o cantidad de rotación) forman una especie de remolino alrededor del agujero negro. Las estrellas se destruyen previamente por la acción de intensísimas fuerzas de marea al orbitar en las cercanías del agujero negro. La mitad de la energía se genera en este remolino (el término técnico es disco de acreción). A distintas distancias, el gas del disco gira con diferente velocidad (esto se llama rotación diferencial), el momento angular disminuye drásticamente y el disco se calienta debido a la fricción entre capas contiguas. Así, se radia energía, desde el disco, y esta energía térmica, de calentamiento, corresponde, aproximadamente, a un cuerpo negro de 20 000 oK, y se emite básicamente en la región ultravioleta del espectro. La otra mitad de la energía, cuyo origen es finalmente gravitacional, se emite desde el borde interno del disco de acreción. De acuerdo con las ecuaciones de Einstein, la materia, antes de caer al hoyo negro, convierte parte de su masa en energía radiante —la conocida formula E=mc2. La eficiencia de este proceso de conversión de masa en energía puede llegar a 40%, es decir, que 40% de la masa del gas se convierte en energía radiante antes de caer a un hoyo negro. La verdad es que no se sabe cuál es la distribución en frecuencias de esta energía. El único proceso capaz de producir energía con mayor eficiencia es la aniquilación de materia y antimateria —pues el 100% de la masa de las partículas que se aniquilan se convierte en energía—, pero este proceso se da sólo en el laboratorio y no —al menos que se sepa— en la naturaleza. El Universo —¿o este universo?— está hecho sólo de materia.
Es muy ilustrativo comparar la eficiencia de la generación de energía cerca de un hoyo negro con la del proceso más eficiente conocido en la naturaleza: la fusión termonuclear, fuente de energía en el interior de las estrellas. En esa reacción, que fusiona cuatro núcleos de hidrógeno para producir un núcleo de helio, se convierte parte de la masa de los cuatro protones originales en energía radiante, por lo que la eficiencia de conversión de 0.7%, contra 40% en el caso antes mencionado. En suma, cerca de un hoyo negro supermasivo se puede emitir tanta energía como un billón de soles, y este fenómeno ocurre en una región, en el borde interno del disco de acreción, cuyas dimensiones son apenas mayores a las del sistema solar.
Esta es sólo la fuente de energía “primaria”. Hay muchos otros procesos que intervienen en el estudio de los nags, como los jets o chorros de plasma extremadamente colimados, producidos en los nags radio fuertes por un proceso hasta ahora no muy bien comprendido, los cuales están constituidos por partículas ultrarrelativistas lanzadas al espacio desde el borde interno del disco de acreción. La física de estas eyecciones está en pañales, aunque se sabe que la energía emitida es de origen sincrotrónico y producida por estas partículas que se mueven en campos magnéticos a velocidades cercanas a la de la luz. Un proceso ligado a la radiación sincrotrónica es la radiación debida al proceso de Compton inverso, mediante el cual un electrón relativista interactúa con un fotón del medio y le transfiere energía para convertirlo en un fotón de más alta frecuencia; es un proceso importante para explicar la emisión de rayos X, duros. La misma radiación sincrotrónica puede ser fuente de emisión primaria desde el infrarrojo hasta los rayos x e incluso de rayos gama. Algunas otras propiedades de la radiación, como la polarización, son útiles para distinguir entre ambos procesos, pero no siempre es posible, ya que a lo largo de los chorros también se propagan ondas de choque. Todo esto es sólo para explicar la emisión de continuo, mejor no hablar de líneas de emisión y absorción.
La orientación de los chorros con respecto de la línea de visión del observador también influye mucho en lo que vemos. Las radiogalaxias representan un extremo, ya que el observador ve el disco de canto. El otro extremo corresponde a ver el chorro dirigido hacia el observador, o casi, como sucede con los blazares.
Otros efectos, como el enfoque relativista, beaming, se vuelven muy importantes en este caso. Si observamos un chorro relativista con un ángulo de visión de tan sólo cinco grados, la luminosidad observada desde la Tierra puede ser de hasta setenta veces la emitida en el sistema de referencia local. También hay un corrimiento considerable al azul, un aumento en la frecuencia, de la radiación observada. Entre estos dos ángulos de visión extrema —que están estadísticamente de acuerdo con la proporción de este tipo de objetos— están todos los cuasares radio emisores, la mayoría de los cuales son radio débiles. No se sabe a qué se debe esta diferencia, se especula que tiene que ver con el spin, el momento angular, del hoyo negro. La interacción gravitacional de galaxias Para producir la luminosidad de los cuasares, el hoyo negro central debe “engullir”, en promedio, el equivalente de una masa solar por año. Parece poco, pero llegará un momento en que se acabe el material del centro de la galaxia —no olvidemos que, por muy grande que sea la atracción gravitacional, disminuye con el cuadrado de la distancia—, y cuando esto suceda, ¿se “apagará” para siempre la actividad nuclear? Tal es el caso del centro de nuestra galaxia, donde sabemos que hay un hoyo negro supermasivo, pero “muerto de inanición”, ¿se puede reactivar?
En cualquiera de los casos, la colisión causa que una gran cantidad de gas fluya hacia el núcleo de la nueva galaxia, “encendiendo” un cuasar. La idea de las colisiones de galaxias no es nueva; ya en los años setentas se podían explicar varias morfologías peculiares como “colas”, “puentes” y “plumas” en galaxias, por los fenómenos de interacción, ya sea de manera directa —por la fusión de galaxias— o indirecta —por las fuerzas de marea debidas a encuentros cercanos. Un ejemplo típico es el sistema conocido como “la antena” en la constelación del Cuervo. Las simulaciones numéricas de la interacción de galaxias que se podían hacer en las computadoras de aquella época sólo tomaban en cuenta las estrellas, no el gas, lo cual es una gran limitante, porque cuando dos galaxias chocan o simplemente se acercan mucho no sucede gran cosa con las estrellas, pues las distancias interestelares son tan enormes, que la mayoría de las estrellas no se tocan entre sí, más bien se “atraviesan” como fantasmas. El gas que llena los enormes volúmenes del espacio interestelar es el más afectado por las fuerzas de marea. En el caso de una colisión total el gas se aglutina en el centro de la galaxia remanente de la fusión. Si cada galaxia tiene además un hoyo negro en el centro, éstos se pueden fusionar para generar un hoyo negro con una masa que es la suma de las originales o se pueden formar sistemas de hoyos negros dobles, binarios, de los cuales se conoce con certeza al menos uno: OJ287. También puede suceder que una proximidad muy grande pueda inducir un gran flujo de gas al centro de una de las galaxias o de ambas por la acción de fuerzas de marea, fenómeno puede reencender la actividad en un núcleo apagado, proporcionando “alimento” a un hoyo negro inactivo, como el de nuestra galaxia. Faros que alumbran el pasado
Por último, hay que decir que los cuasares son una especie de faros que iluminan el pasado. Nos referimos al pasado del Universo, ya que la luz que observamos de ellos, fue emitida en una época muy remota, antes de que existieran astrónomos para estudiarla, antes incluso, de que existiera nuestro sistema solar. Tal vez algunos de esos objetos ahora sean galaxias con soles y planetas en los que haya astrónomos que vean a la Vía Láctea como fue hace miles de millones de años, quizá como un cuasar. En todo caso, el estudio de los cuasares es también esencial para la cosmología, el estudio del origen y evolución del Universo como un todo.
|
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
Deborah Dultzin Kessler
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Es investigadora del Instituto de Astronomía de la unam, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la unam a destacadas científicas; es investigadora nacional, árbitro de revistas internacionales y pionera, en México, en el estudio de los agujeros negros. Es autora, entre otros textos, de Cuasares, en los confines del Universo. como citar este artículo →
Dultzin, Deborah. (2009). Cuasares y núcleos activos de galaxias. Ciencias 95, julio-septiembre, 54-61. [En línea]
|
|||||||
  Del otro lado del occhiale galileano…
¿verdades o quimeras? |
PDF →
|
||||||
|
J. Rafael Martínez Enríquez
|
|||||||
|
Algo más inmortal aún que las mismas estrellas…
algo que perdurará más aún que el radiante Júpiter, más aún que el Sol o cualquier satélite en su órbita, o las radiantes hermanas, las Pléyades. Walt Whitman, Hojas de Hierba
En el verano de 1609, como lo relata en 1610 en Sidereus
Nuncius, Galileo había logrado mejorar el instrumento que en el norte de Europa circulaba desde hacía un par de años. Con ese instrumento, al que llamó organum, occhiale o perspicillum, luego cannochiale y, finalmente y a sugerencia de Federico Cesi —promotor de la Accademia dei Lincei—, telescopio, el entonces profesor de matemáticas de la Universidad de Padua realizó una serie de descubrimientos en los cielos que para muchos marcaron el inicio de la nueva ciencia. Lo novedoso en esta ciencia —o al menos en la parte que más llamaría la atención en su época—, radicaba en refutar algunos de los dogmas de la cosmología aristotélica y aportar elementos de apoyo para los decires copernicanos.
Gracias a sus descubrimientos, Galileo logró su tan ansiado sueño de integrarse a la corte del Gran Duque de Toscana, donde Cósimo II de Medici le otorgó el nombramiento de Matemático y Filósofo de la corte, y con ello, además de mejorar notoriamente sus ingresos, pudo gozar del prestigio asignado a los filósofos, por entonces considerados en un estrato superior al de los matemáticos y de los astrónomos. Una razón del orden en esta jerarquía se sustentaba en que la Filosofía, se decía, se ocupaba de las causas reales de los fenómenos naturales, mientras que las Matemáticas tenían como dominio sus “accidentes”, es decir, los aspectos cuantitativos de lo observable o lo tangible. De ahí se concluía que los matemáticos no eran capaces de producir conocimiento “legítimo” o, dicho de otra manera, de aportar interpretaciones físicas sustentadas en principios incuestionables. Las matemáticas, para la metodología aristotélica, no eran una verdadera scientia al no demostrar sus conclusiones mediante “causas”. Por ello, al serle concedido el título de Filósofo, así le fuera otorgado por una autoridad civil y no por una académica, Galileo adquiría el aval que le permitía argumentar con legitimidad a favor del significado y validez filosófica de la teoría copernicana, y asimismo allanar el camino para valorar el análisis matemático de la naturaleza.
La publicación de Sidereus Nuncius —Mensajero de las Estrellas fue la traducción que se popularizó en las lenguas vernáculas a las que fue traducido, en lugar de Mensaje de las Estrellas, como era la intención de Galileo al elegir el nombre en latín— abre una nueva era, no sólo para su autor sino también para la ciencia; todo este impulso proviene del nuevo instrumento que había permitido las espectaculares revelaciones que constituyen el corazón del Mensaje y que conducían a una renovación radical de la astronomía. Sin embargo, este instrumento planteaba muchas interrogantes al ser en sí mismo considerado como una “maravilla” debido a que mostraba imágenes nunca antes vistas o cuyo origen era desconocido.
Lo que siguió fue un complejo proceso de aceptación y validación de la información que transmitía el artilugio y que a su vez era aprehendida por el ojo e interpretada bajo los cánones que imponía la propia naturaleza y los desarrollados por la misma sociedad. En esta labor los actores principales fueron Galileo y quienes en el marco de la óptica —Kepler, Magini, Clavius, Scheiner, Descartes, Mydorge y otros más— participaron en esta gran batalla que contribuyó a la caída de la cosmovisión aristotélico-tolemaica.
Podría decirse que la arena para esta batalla fue el debate entre tolemaicos y copernicanos, es decir, la puesta frente a frente del universo geocéntrico y el heliocéntrico. En este marco se sitúa la aparición de Sidereus Nuncius, justo cuando estaba a punto de iniciar la primavera de 1610. En dicha obra, a la manera de quienes emitían bandos para tener a la población informada sobre cuestiones urgentes, Galileo emite su propio Mensaje, que pretende haber leído en los cielos. Lo que le llena de orgullo es haber sido el primero en darse cuenta de una serie de hechos, inimaginables hasta entonces, que presume en la misma descripción que acompaña al título de la obra, señalando que con la ayuda del perspicillum se le han revelados cuestiones maravillosas: 1) que la faz de la Luna no es la superficie tersa e inmaculada que la tradición sostenía, sino que, por lo contrario, particularidades como las tan conocidas manchas lunares son el resultado de la presencia de cráteres, montañas y algo semejante a mares; 2) que existen muchas más estrellas en los cielos que las observadas a simple vista —las Pléyades, por ejemplo, pasaron de ser un grupo de seis estrellas a alrededor de cuarenta, la constelación de Orión creció para incluir a casi quinientas luminarias más, y la Vía Láctea, de presentar un aspecto nebuloso, se mutó en un conglomerado de innumerables estrellas; y 3) para finalizar, revela el que sería el descubrimiento más impactante del libro: Júpiter posee cuatro satélites, cuatro luminarias que giran en torno de él de la misma manera que la Luna lo hace alrededor de la Tierra.
Tomado en conjunto y asimilado por sus lectores, doctos o no tan doctos, el Mensaje era sorprendente y a la vez aterrador. No sólo el cosmos había crecido en cuanto a número de ocupantes, sino que éstos resultaron no ser como se les había tenido desde tiempos inmemoriables. Así lo percibió Galileo alrededor del 14 de enero de 1610 al darse cuenta de que, en contra de la aseveración de que Júpiter era un planeta más y por tanto carente de satélites —ya que de no ser así significaría que la Tierra perdía uno de los atributos que la hacían única, porque sólo ella poseía un satélite— en realidad sí poseía pequeños satélites que orbitan alrededor de él. Era entonces el momento de revivir la polémica en torno al modelo copernicano del Universo, una causa a la que se había sumado desde por lo menos 1597. El razonamiento que lo llevaba a colocarse del lado de los seguidores de una teoría heliocéntrica como la de Copérnico descansaba en que si la Tierra resultaba no ser muy diferente a Júpiter —además de que en cierto sentido tampoco lo era de la Luna— entonces no habría porqué seguir sosteniendo que por ocupar un sitio especial en la Creación debería permanecer inmóvil en el centro del cosmos.
Bajo este nuevo argumento la Tierra sería un planeta más y, por consiguiente, al igual que los demás planetas, podría también seguir una órbita alrededor del Sol. Estas aseveraciones violentaban lo que hasta entonces se había considerado como parte del sentido común: lo terrestre eran los elementos —fuego, aire, agua y tierra— y sus combinaciones, y lo que no era terrestre era celeste. Afirmar lo contrario equivalía a rechazar las evidencias de los sentidos, la razón y la sabiduría ancestral, justificadas por los sabios y santificada por la Iglesia.
¿Cuál era el nuevo sustento de Galileo para atreverse a ir en contra de los poderes constituidos en una sociedad donde la religión era la calificadora de la verdad? La respuesta es muy conocida: derivaba sus conclusiones a partir de las observaciones realizadas con su perspicillum. Pero si uno quisiera ser más cuidadoso al responder debería haber dicho “a partir de las interpretaciones de las percepciones visuales obtenidas mediante su instrumento”. El detalle consiste en enfatizar que dado el estatus epistemológico del perspicillum —o más bien, la carencia de tal estatus—, evaluar lo que transmitía al ojo era irrumpir, deambular en terra incognita. Esto conducía a una segunda pregunta: ¿qué validez tenía la elaboración de un juicio realizado a partir de imágenes recogidas por el ojo si entre éste y el objeto mediaba un instrumento que tenía como función modificar las imágenes de manera aún no entendida a cabalidad?
Renacimiento, escepticismo y “nueva ciencia” “Nuestra era —escribió Jan Fernel, médico de la corte francesa— está llevando a cabo empeños que la Antigüedad no alcanzó a soñar”. En 1539 un venerable profesor de filosofía en Padua afirmaba que “no creía que existieran cosas más notables en los últimos tiempos que la invención de la imprenta y el descubrimiento del nuevo mundo, cosas sólo equiparables con la inmortalidad”. Era la época en que el Nec plus ultra que se decía aparecía impreso sobre las míticas columnas de Hércules para marcar los límites del mundo conocido y, a la vez, extender una advertencia al osado espíritu que pretendiera cruzarlos, era sustituido por un firme Plus ultra —Más allá—, y éste se había instalado como el sello de la “era de los descubrimientos”, de los años en que el espíritu de aventura echaba raíces en la sociedad europea y consciente de ello se planteaba una revisión de su pasado, sobre todo ahora que la idea de mirar el mundo en “perspectiva” había evolucionado de ser una técnica de representación a convertirse en una metáfora de apertura intelectual.
La representación en perspectiva —del vocablo latino perspicere, ver a través de— era una de las novedades recientes en un tiempo en que la búsqueda de lo maravilloso parecía guiar el afán de todo espíritu inquisitivo. Para los practicantes de la perspectiva, y para todos los que apreciaban los resultados de las técnicas de representación que se amparaban bajo este nombre, resultaba paradójico que por tantos años la pintura no hubiera percibido la necesidad de la representación naturalista de objetos o escenas. Esta manera de recrear lo visible recurría a la geometría para producir imágenes —ilusiones— que imitaban o plasmaban en una superficie lo que tenía como habitáculo natural el mundo tridimensional.
Lo que ponía de manifiesto —entre otras cosas— el uso de la perspectiva era que, como lo había hecho notar Nicolás de Cusa en La Docta Ignorancia, la posición de cada persona en el mundo era única, y por lo tanto también lo era el entorno que cada quien percibía. Para salvar la brecha producida por la pérdida de una “escena” común para toda la humanidad había que recurrir a la razón y, sobre todo, a estar conscientes de los límites que a la percepción y el entendimiento humano imponía nuestra ubicación y el hecho de no poseer la esencia divina. Una elaboración de este argumento y de otros similares había dado lugar en los siglos xv y xvi al fortalecimiento del escepticismo como corriente que tocaba los ámbitos filosófico y religioso. Mirada en positivo, esta situación ofrecía la oportunidad de explorar el mundo, de allegarse más información, tanto de las fuentes usuales como de los relatos de viajeros o a partir de las propias observaciones o experiencias, y todo con más entusiasmo cuando dicha información no parecía hallar acomodo en los sistemas de conocimiento donde todo parecía estar ordenado siguiendo las pautas trazadas por Aristóteles y sus seguidores. Plus ultra parecía ser el nuevo canto.
Y por si esto no bastara para fortalecer la sensación de vivir en una época de cambio, en 1517 Lutero se hizo presente y su ejemplo dio lugar a una amplia gama de movimientos reformistas. Como resultado de una situación política muy compleja, y en cierto sentido novedosa, el nacionalismo se fortaleció a la vez que los conflictos por el poder se recrudecieron. En otro orden de cosas el “Nuevo Mundo” no parecía tener límites en cuanto a ofrecer “maravillas” que el acto de Creación no había depositado dentro de los horizontes que hasta 1492 marcaban los extremos de las tierras conocidas, la oikumene de los griegos. Todo indicaba que había mucho por aprender, si bien las rutas por las que lo nuevo llegaría habían sido ya descubiertas o por lo menos prefiguradas. No parecía estarse gestando ninguna sorpresa que trastocara la cosmovisión renacentista que se había conformado durante las siete primeras décadas del siglo XVI.
Aun la publicación en 1543 de De las revoluciones de los orbes celestes de Copérnico parecía ofrecer un contenido asimilable como un gran avance, pero sólo en la dirección de presentar un modelo matemático de los movimientos planetarios que expresaba mayor certeza y facilidad para realizar cálculos matemáticos que determinaran las posiciones espaciales de los orbes conforme pasaba el tiempo. Según ha quedado establecido por los estudios históricos, el prefacio que acompañaba a De las revoluciones fue escrito por Andreas Osiander —quien ayudó a Copérnico en el trabajo de edición de esta obra— y lo hizo pasar como obra del polaco, tergiversando la intención de Copérnico, quien situaba al Sol en el centro del Universo y hacía que la Tierra perdiera su posición privilegiada, poniéndola a girar en torno del Sol como lo hacía el resto de los planetas y las estrellas. Con su acción, Osiander colocaba a Copérnico en el grupo de los “matemáticos” para quienes el modelo del movimiento de los astros no hacía sino “salvar las apariencias” y reproducir los movimientos que los ojos percibían y la razón asimilaba, tal y como Platón se lo pidió a Eudoxo al plantearle el problema de generar un modelo que describiera adecuadamente los movimientos de los astros, bajo la condición de que las órbitas fueran circulares y los desplazamientos se llevaran a cabo a velocidad uniforme.
En los círculos académicos europeos no parecía existir, y ni siquiera insinuarse, la idea de que alguna revolución insospechada se estaba abriendo paso en los espacios de la filosofía natural. Y no la había pues lo que estaba por venir sería el resultado de la aparición y uso adecuado de un nuevo instrumento. Las capacidades de este instrumento ya habían sido formuladas desde siglos antes, pero caían en los dominios de lo “maravilloso”, pues algunas de ellas parecían responder a deseos fantasiosos como poder observar lo que ocurría en otros países, o a través del Mediterráneo, en el mismo instante en que sucedía, o escuchar conversaciones o mirar escenas ocultas detrás de murallas o paredes, o producir efectos similares a los provocados por los espejos ustorios —o “ardientes”— diseñados por Arquímedes para defender Siracusa del asedio de los romanos a fines del siglo III a.C.
Pero todo esto sólo contempla una cara del poliedro que era el mundo del siglo xvi. Otra más era lo que, modulado por la tradición, actuaba como freno para los cambios en la cosmovisión escolástica, espacio de fusión de la cristiana y la aristotélica. Ver y ¿creer? Galileo parecía haber irrumpido de manera espléndida en la arena de la filosofía natural. Sin embargo la fortuna de los descubrimientos galileanos dependía de que se aceptara como válido que el perspicillum básicamente agrandaba imágenes, haciendo que lo lejano pareciera más cercano y, por consiguiente, con mayor definición en sus detalles. Para mala fortuna de Galileo la validación del perspicillum como instrumento óptico confiable, es decir, como transmisor de imágenes que respetaba la forma —el “aspecto”— de los objetos situados del otro lado del tubo que sostenía las lentes, no se dio tan fácilmente como, mirando en retrospectiva y de manera un tanto anacrónica, uno pensaría que pudo haber ocurrido.
Ya el manejo mismo de los sentidos para recoger la información de los instrumentos familiares acarreaba incertidumbres. Montaigne advierte que “nada nos llega excepto lo que ha sido alterado por nuestros sentidos […] cuando la brújula, la escuadra y el compás son defectuosos, todos los cálculos realizados gracias a ellos dan resultados que se alejan de lo verdadero, y todas las construcciones que se han erigido gracias a sus mediciones están cerca de colapsarse […] La falta de seguridad en lo que nos aportan los sentidos nos conduce a preguntarnos quién sería un juez adecuado para estimar la presencia de errores […] un juez anciano no podría juzgar la validez de las sensaciones que registra como la persona anciana que es, y lo mismo sucedería con la persona joven que juzga lo que sus sentidos recogen […] para hacerlo haría falta una persona ajena a estas cualidades, y esto significaría apelar a un juez que nunca ha existido”. Esta desconfianza se transmitía inevitablemente a un instrumento que, más que nada, parecía encarnar la desazón que provocaba la “oscura fisiología de la naturaleza”, como se refería Descartes a lo aún desconocido. Y por ello es fácil comprender que en ese entonces el sentido común aconsejara tener una mayor prudencia al deducir hechos a partir de los avistamientos con el instrumento galileano u holandés, como muchos también lo conocían. Alguna sensatez mostraba un banquero de Ausburgo que por ese tiempo afirmó que “aceptar una creencia con lentitud constituye la fibra de la razón”. El principal motivo para usar con cautela el perspicillum, además de que las conclusiones extraídas con su ayuda violentaban varios supuestos de la filosofía aristotélica y algunos pasajes bíblicos relativos al Sol y a los demás astros, era que este instrumento poseía una naturaleza del todo novedosa. Hasta entonces los instrumentos utilizados en astronomía formaban parte de una antigua y rica tradición de índole geométrica que incluía el uso de artefactos como el báculo de Jacobo, el compás, el astrolabio, el cuadrante, entre otros. Todos ellos funcionaban de acuerdo con principios y reglas plenamente justificados y lo que hacían era, según el caso, medir ángulos, tiempos, posiciones estelares, distancias, etcétera. Sin embargo, el instrumento que utilizaba Galileo para obtener la información que justificaba sus revolucionarias revelaciones era a su vez algo del todo novedoso en el universo de los instrumentos: el acomodo de lentes en un tubo producía información acerca de la naturaleza celeste que de otra manera no estaba disponible. Todo lo anterior resultaba impactante: lo que nos ofrecía el perpicillum eran imágenes cuya correspondencia con la realidad era aceptable —quedaba certificada— aquí en la Tierra, pero ¿quién podía asegurar su validez al apuntar hacia objetos en los cielos, alojados en regiones nunca disponibles para los demás sentidos y por ende ajenas a todo tipo de comprobación directa? Al establecer los “nuevos hechos” el perspicillum se convertía en mediador entre objeto y observador y, como se dijo, el problema radicaba en que se desconocía por completo la manera como se establecía la “mediación”. Esto, para cualquier filósofo natural con algo de escrúpulos en el siglo xvi, era a todas luces motivo de desconfianza. Después de la publicación del Sidereus hubo reacciones casi de inmediato, algunas guiadas por la curiosidad, otras por el azoro, las más planteaban dudas y, en el extremo, unas que manifestaban completa incredulidad. Esta última posibilidad resulta muy interesante e invita a reflexionar sobre la forma como se expresaba: algunos francamente se rehusaron a mirar a través del occhiale justificando su rechazo al decir que los planetas que según Galileo giraban en torno de Júpiter no podrían ser vistos —y entonces para qué perder el tiempo intentando observarlos— simplemente porque no existían. Un astrónomo florentino argumentó que estos satélites eran “invisibles a simple vista y por lo tanto no tendrían utilidad alguna y por ello no existen”. Entre los que se negaron a ver a través del tubo de Galileo el más recordado es tal vez Cesare Cremonini, tanto por su amistad con Galileo como por ser considerado el más importante filósofo aristotélico de su tiempo, “la Lucerna entre los intérpretes de los griegos”. La historia ha sido muy dura con él y todo por mantenerse fiel a las palabras que nos legó en su testamento: “A la filosofía me consagré, en ella todo fui”. Tal vez colocándose en su situación podría entenderse mejor su decisión: vayamos a Copérnico, quien pedía de los astrónomos algo más que hipótesis ad hoc para “salvar las apariencias”, requiriendo que en sus explicaciones hubiera concordancia con los principios de la naturaleza. Algo análogo hacía Cremonini al reclamar seriedad en las afirmaciones que se hacían respecto de la naturaleza y que en este caso incluía la visión aristotélica acerca de los elementos. Por ello, si se hacía caso a Galileo, al ser otra Tierra, ¿no debería haber caído la Luna sobre ésta, el hogar de la humanidad desde tiempos inmemoriables? Por no ser éste el caso, ergo, la Luna no podría ser como la Tierra, y cualquier cosa que llevara a pensar que no era así, aun cuando fuera visto con el perspicillum, debería ser un engaño, una falacia. Desde nuestra perspectiva es obvio que Cremonini estaba en un error, y éste se originaba en sostener como válidas las nociones aristotélicas de lugar natural y movimiento. Pero ¿quién en su época sabía, con razones y experiencias, cuáles eran las leyes correctas del comportamiento de los cuerpos, fueran “ligeros” o “pesados”? Dar pasos en la dirección correcta requería, en ese momento, dejar de creer en muchas cosas e iniciar la construcción de un nuevo edificio filosófico sobre nuevos cimientos. Pero volvamos a los meses inmediatos a la publicación del Sidereus. El reclamo de los filósofos naturales
La imaginación de los críticos de Galileo sorprende. Los más agresivos lo acusaban de haber “plantado” los planetas en las lentes, o que éstos eran ilusiones producidas por “condensaciones” en el tubo. Otros buscaban explicaciones que mantuvieran la vigencia de las concepciones tradicionales y, por ejemplo, en el caso de la Luna aceptaban que hubiera montañas y valles sobre su superficie, pero añadían que había una cubierta transparente —y por ende invisible— que cubría a las montañas y toda su superficie, por lo que se mantenía la pureza asociada a la perfección esférica de la Luna. Pero lo que realmente resultó preocupante para Galileo en esta primera etapa de difusión o propaganda de sus descubrimientos —entre marzo y el verano de 1610— es que hubo quienes intentaron hurgar en los cielos para confirmar la presencia de los portentos anunciados por Galileo y fracasaron en su intento. Tal vez el caso más sonado es el que relata Martin Horky en una carta a Kepler. Resulta que en abril, de camino a Florencia, Galileo se detuvo en Bolonia para mostrar sus recientes descubrimientos al entonces afamado astrónomo Giovanni Antonio Magini y a algunos distinguidos académicos que éste reunió con el propósito de que participaran en tan gran acontecimiento. Galileo intentó ilustrar el uso y utilidad del perspicillum mostrando detalles de algunas constelaciones y de los satélites de Júpiter. La velada resultó un fracaso pues ni Magini ni sus invitados lograron ver nada, a pesar de que aparentemente Galileo sí logró hacerlo pues así lo constató en su libreta de trabajo donde reportó lo acontecido aquella noche. Lo que pesa en contra de Galileo es que casi todo lo que se conoce de dicho encuentro es por el relato de Horky, que ofrece una imagen nefasta de Galileo calificándolo de ser “un embustero, gotoso y sifilítico” —haciendo tal vez referencia a rasgos de carácter que la época vinculaba con estos padecimientos— que intentó hacerlos víctimas de un fraude, y que tan avergonzado estaba por su fracaso que al día siguiente casi “huyó” de casa de su anfitrión sin siquiera despedirse. Seis semanas después de este patético encuentro Horky imprimió una especie de gaceta —Una breve escaramuza con “El Mensajero Celeste”— en la que atacaba la validez de las afirmaciones de Galileo, quien según decía “les ha vendido a todos los astrónomos una ficción al decirles que ha observado los nuevos planetas [las lunas jovianas] separados de Júpiter por tantos grados y minutos [constatarlo] me fue imposible dado que las lentes no bastan para observar detalles que dependan de esos grados [sic] y minutos”; señala que la causa de estos errores de Galileo radica en que “estamos en Italia, donde las altas montañas cerca de Padua provocan refracciones [imágenes] del Sol, de la Luna y de otros planetas [y] estamos cerca del Mar Adriático donde aparecen exhalaciones en forma de densos vapores, lo cual provoca mayores refracciones”. En otro pasaje describe lo que hasta entonces era aceptable: “Sobre la Tierra funciona maravillosamente […] pero dirigido hacia los cielos produce engaños, como que las estrellas fijas se vean dobles”. Pero he aquí la esencia del problema: ¿Cómo refutar su afirmación dado que para todo aquello situado en los cielos no había manera de comprobar empíricamente la validez de lo que el perspicillum mostraba? En los terrenos de la filosofía natural establecida no había una vía aparente para responder. Para hacerlo hubiera sido necesario cambiar las bases metodológicas de lo que se consideraba conocimiento, es decir, scientia. Lograrlo implicó varias etapas que sólo a posteriori parecen adecuadas, pero en su momento no habían sido aún imaginadas o reconocidas como ligadas con un acuerdo social que diera como resultado un enfoque de análisis de la realidad que se considerara válido como productor o sancionador del conocimiento. En términos de lo que importaba para el uso del prespicillum la cuestión era que el simple acto de ver carecía de simpleza o inocencia. Si se recurre al Sidereus encuentra uno la candorosa afirmación de que “uno puede aprender con toda la certeza que aporta la evidencia sensorial”. Y la cuestión se vuelve a plantear: “¿Qué tanta certeza aporta la evidencia sensorial?”.
Muchos de los que participaron o siguieron estos debates no parecían tener mucha claridad al respecto. El mismo Horky es un ejemplo de ello: a los pocos días de la impresión de La Breve Escaramuza fue despedido de casa de su maestro, posiblemente por haberse propasado en sus acusaciones contra Galileo. Horky se mudó a casa de Baldessar Capra, viejo enemigo de Galileo, no sin antes sustraer de casa de Magini varios libros cuyo tema era la fabricación y uso de espejos. Si a esto agregamos que a espaldas de Galileo hizo moldes en cera de las lentes del perspicillum que Galileo portó a Bolonia, es claro que a pesar de sus afirmaciones en contra, en realidad sí era consciente de la utilidad del tubo para mirar las estrellas o por lo menos le concedía alguna posibilidad de aportar datos confiables. Lo que para entonces no sabía era cómo sucedía que el arreglo de lentes y tubo daba lugar a las imágenes observadas por quien se atreviera a mirar, con mente abierta, lo que se encontraba detrás del instrumento. En astronomía, parte de la confianza que ya algunos depositaban en las observaciones dependía de la calidad del instrumento utilizado y de la agudeza visual del observador. El perspicillum, al proporcionar elementos visuales ocultos introducía incertidumbres o cuestionamientos no sólo acerca de la evidencia que reportaban los sentidos, sino también acerca de la participación de la mente. Aun si se aceptaban como confiables las imágines recogidas mediante el instrumento en cuestión, quedaba por dilucidar primero en qué consistían los cambios que producía, y luego los expertos en óptica que explicaran cómo se llevaban a cabo dichos cambios. Todo esto tenía como propósito elegir entre dos alternativas que se podrían presentar así: el perspicillum mostraba lo que a simple vista “no estaba allí”. Pero al ser dirigido hacia las estrellas, el perspicillum revelaba objetos que contradecían lo que de otra manera “estaba allí”. El conflicto se hacía manifiesto. Hasta antes de 1609 la evidencia de los sentidos había bastado para elaborar un cosmos geocéntrico en el que todos los astros se movían siguiendo círculos acomodados de forma conveniente y de manera que los desplazamientos se realizaban con velocidad uniforme. Platón, Eudoxo, Aristóteles, Ptolomeo y todos los que resultaron herederos de las civilizaciones griega y romana los siguieron, eso sí, llevando a cabo los ajustes necesarios que “salvaban las apariencias”. Al apuntar hacia los cielos, y por lo tanto sin experiencias previas al respecto, los observadores carecían de elementos de comparación o de contraste y no había manera de que supieran qué era lo que estaban mirando. Para establecer un mayor grado de confianza en la concordancia con la realidad de lo observado, aprovechando una cena ofrecida en su honor por Federico Cesi —el 14 de abril de 1611—, Galileo mostró en plena luz del día, desde la Villa Medici, levantada sobre el Pincio, una de las colinas de Roma, la inscripción cincelada sobre la entrada de la iglesia de San Juan de Letrán, a unos tres kilómetros de distancia: Sixtus/Pontifex Maximus/Anno primo. Todos sabían que la inscripción existía y lo que decía, de ahí que al verla a través del instrumento hubo plena seguridad de que el perspicillum entregaba al ojo una porción de la realidad situada del otro lado del tubo. Más tarde, caída la noche, Galileo mostró a los mismos observadores los satélites de Júpiter. Al hacerlo establecía un hecho o por lo menos lo que sostenía como cierto: un instrumento que de lo terrenal ofrece imágenes fieles a la realidad, con toda seguridad hará lo mismo con las imágenes recogidas de los cielos. Con todo, Galileo sabía que esto no bastaba, es decir, una experiencia no sería suficiente para establecer la confianza en su instrumento. Sólo a través de observaciones repetidas una y otra vez, con confirmaciones independientes, podría irse construyendo una nueva ciencia que otorgara un grado mayor de aceptación a la información sensorial modulada por la razón. Y en gran medida éste fue uno de los derroteros que siguió el telescopio para ganar aceptabilidad entre la comunidad de los sabios.
A todas luces esto no era suficiente, pues sabemos que el entramado que sostiene el edificio de la verdad científica debe tener varias vertientes. Así ocurrió en este caso y resulta que las columnas que vinieron a apuntalar la nueva epistemología basada en lentes y tubos que fijaban a las primeras, fueron cinceladas por quienes se ocuparon de establecer el comportamiento de las trayectorias de los rayos luminosos que atravesaban lentes, gracias a lo cual se explicaría la formación de imágenes y en particular su magnificación. Kepler con su Dioptrice (1610) y Descartes con la Dioptrique (1637) serían los principales y más connotados contribuyentes a este esfuerzo. El otro apoyo para el inusual instrumento vendría del uso imaginativo de la retórica y en particular de la literatura que encontraba en el perspicillum un tema novedoso y proclive a ser utilizado en fantasías que encantaran a los lectores. ¿Y cómo no iba a ser de esta manera si, como lo hizo explícito Thomas Seggett, el occhiale habilitaba a los mortales para contemplar lo que hasta entonces se diría estaba reservado para los dioses? De ser cierto, el hombre habría subido otro peldaño hacia la verdad suprema, algo que parecería ser la ruta marcada por Pico della Mirandola en su Oración por la dignidad del hombre, escrita más de un siglo antes. En oposición a esto había quienes albergaban dudas de carácter ético-religioso sobre el derecho que asistía al hombre para acercarse a las estrellas, así fuera sólo con la mirada. Sobre esto escribe en 1611 Joseph Glanvill en The Vanity of Dogmatizing, al referir que “Adán no tenía necesidad de usar anteojos. La agudeza de su óptica natural [si algún crédito se le puede otorgar a la conjetura] mostró mucho de la magnificencia de los cielos […] sin utilizar el tubo de Galileo […] y es muy probable que sus ojos pudieran alcanzar lo mismo del mundo superior que nosotros que contamos con las ventajas del arte. Pudiera ser que le pareciera tan absurdo, bajo el juicio de sus sentidos, que el Sol y las Estrellas fueran mucho menos que este Globo, como ahora parece lo contrario […] y pudiera ser que tuviera una percepción tan clara de los movimientos de la Tierra como la que nosotros pensamos que tenemos de su quietud”.
El problema planteado era si se valía que la humanidad se atreviera a buscar la recuperación de lo que Dios le había ocultado a raíz de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, una nueva actitud en el siglo xvii parecía apuntar a que la benevolencia divina estaría borrando algunas de las consecuencias del pecado original, y lo estaba haciendo al permitir la aparición del —ya para entonces bautizado— telescopio, que según P. Borel en su De vero telescopii inventore de 1656, “abría nuestras mentes, hasta entonces oscurecidas por el pecado”. Pero esta “apertura” se daba a casi cuatro décadas de la aparición del Mensaje galileano. Críticas metafísicas y por analogía Los descubrimientos anunciados en el Sidereus fueron puestos en duda casi tan pronto como empezaron a ser difundidos entre las comunidades europeas, primero entre las más doctas y más tarde entre quienes se reunían en banquetes, tabernas y, llegado el momento, entre quienes escuchaban las palabras que con obvios tintes condenatorios eran lanzadas desde los púlpitos de algunas iglesias. Como vino a ser costumbre en la época, las críticas pronto alcanzaron el formato de la letra impresa; un buen ejemplo de ello lo constituyó la Dianoia astronómica, óptica, física de 1611, ensayo de Francesco Sizzi, florentino de nacimiento. Entre los argumentos que esgrime está uno que se podría calificar de metafísico —no en el sentido aristotélico sino en el de recurrir a elementos no empíricos— pues remite al significado simbólico que el Medievo atribuía a los números y a la supuesta intervención divina para dotarlos de propiedades que se reflejaban en los objetos y procesos terrestres. En particular, sostenía Sizzi, en el momento de la Creación, Dios privilegió al número siete: siete eran los días de la semana, siete las cavidades craneales e igualmente el número de brazos del candelabro hebraico. Y como era sabido desde la Antigüedad, “sólo siete fueron los planetas creados y colocados en los cielos por Dios, El más Grande”, refiriéndose a los cinco que usualmente eran llamados planetas más el Sol y la Luna. Cabía entonces preguntarse cómo sucedía que un matemático de Padua —Galileo— podía desafiar lo establecido por las Santas Escrituras y sostener que existían cuatro estrellas girando en torno de Júpiter, a las que llamaba Mediceas, llevando a nueve el número de planetas. ¿Tenía plena conciencia de que su afirmación provocaba una fisura en los fundamentos de la filosofía natural que desde el siglo III a.c. se sostenía de manera casi monolítica, salvo por su adecuación a los dictados de la Iglesia durante los siglos XII y XIV? ¿Pensaba que un acto de observación a través de un juego de lentes que mostraban —aparentemente— algo nunca antes visto por la humanidad podía reducir a ruinas el edificio del conocimiento que había levantado el “Maestro de aquéllos que saben”? Al respecto Sizzi respondía que “al igual que una casa se sostiene sobre sus cimientos las ciencias se sostienen sobre sus principios, y si éstos se colapsan es inevitable que, al igual que sucede con una casa, la ciencia se derrumbe”. A la argumentación de Sizzi sobre la inamovilidad de los principios filosóficos se sumaba otra que incidía sobre la veracidad de las imágenes que aportaba el perspicillum, ya que, según el autor, y más allá de toda duda razonable, es fuente de errores aún por determinar. Para comprobar que así sucedía bastaba tomar un “cuerpo óptico esférico” como lo podría ser un recipiente de vidrio lleno de agua y observar a través de él una fuente luminosa, una vela o una hoguera en la chimenea.
Como sería fácil observar, la imagen contemplada a través del recipiente aparecía deformada y su aspecto cambiaba si el origen de la imagen o el observador cambiaban, aunque fuera ligeramente, de posición. ¿Qué certidumbre se podría entonces tener acerca de la existencia de un objeto visto a través del telescopio para certificar la correspondencia entre un objeto y su imagen, sobre todo si se consideraba que lo observado eran objetos tan lejanos como la Luna o el mismo Júpiter? Con algo de condescendencia, sincera o fingida, Sizzi ofrece a Galileo una salida, sugiriendo que tal vez las noticias publicadas en el Sidereus Nuncius no eran sino juegos ingeniosos elaborados por el matemático de la Universidad de Padua para intentar destruir la credibilidad de nociones compartidas por todos desde hacía siglos. Para ello utilizaba esas máquinas productoras de ilusiones que por sus efectos ponían “a prueba a las mentes ignorantes”. Desde esta perspectiva Galileo aparecía menos como un observador de la naturaleza y más como un ejecutor de trucos, a la manera de los que presentaba Giambattista della Porta en 1558 en su Magia Naturalis, cuyo Libro xvii estaba dedicado a efectos e ilusiones que se podían producir mediante el uso de lentes y espejos. Della Porta, antes de formar parte de la prestigiada Accademia dei Lincei —que tuvo en Galileo a su miembro de mayor prestigio, cuyo nombre apuntaba a sus esfuerzos para contribuir al triunfo de la verdad científica sobre la ignorancia—, había sido miembro de la Accademia Secretorum Naturae cuyo nombre la hacía sospechosa de ocuparse de cuestiones vinculadas con lo “oculto”, con la hechicería y la necromancia. Por su parte, la seguridad que tenía Galileo en la veracidad de las imágenes que contemplaba a través de su instrumento —la cual aumentaba en la medida que su destreza para lograr mejores lentes y por ende aumentar y afinar las imágenes que recolectaba—, le llevaron a no cejar en su empeño por mostrar urbi et orbi las virtudes del cannochiale —otro nombre con el que se refería a su artilugio— y a buscar las justificaciones pertinentes acerca de su funcionamiento, en particular en lo que se refería a técnicas de observación y de medición. Mejoró las primeras mediante el uso de una base donde fijar el tubo con las lentes; mientras de las segundas, vinculadas con el problema más general de la medición en las disciplinas que se ocupaban de la naturaleza, se ocupa en su Discurso sobre los cuerpos flotantes, de 1612, donde le confiere supremacía a las tesis arquimedianas en detrimento de las aristotélicas, tan apreciadas por los filósofos naturales que hasta entonces detentaban el poder en los círculos académicos italianos. En ese Discurso se proponía algo que a cualquiera de sus lectores le parecería inalcanzable: realizar observaciones de Júpiter y de sus satélites y lograr mediciones de sus posiciones con un error “muy inferior a pocos segundos de arco”. Si esto fuera posible, bien lo sabía Galileo, le permitiría resolver el problema del cálculo de la longitud geográfica de un barco en altamar, uno de los problemas prácticos más importantes de la época. El “ojo artificial” y el “telescopio natural”
Otro movimiento o estrategia crucial para promover la aceptación del telescopio como instrumento que generaba imágenes confiables fue vincularlo estrechamente con el ojo, al grado de acuñar la noción de “ojo artificial”. A ello contribuyó Kepler en 1610 al enfatizar que lo único que hacía el telescopio era agrandar los límites de la visión humana mediante un reforzamiento del ojo, al estilo de los anteojos, ya bastante populares entre las élites europeas como consecuencia de las necesidades de mejor agudeza visual generadas por la proliferación de libros a partir de la invención de la imprenta de Gutenberg. Dentro de esta corriente de legitimización epistemológica del telescopio también se puede traer a colación un tratado español acerca de la teoría y graduación de los anteojos —Uso de los antojos (sic), publicado en 1623— de Benito Daza de Valdés. En este pequeño tratado se afirma que los anteojos funcionan a “imitación y semejanza” de lo que ocurre entre los que se ven afligidos por una incapacidad para ver bien de lejos o de cerca. El “arte”, nos dice, logra con las lentes convexas una imitación perfecta de la cortedad de visión y explica que lo que sucede a quienes no logran ver objetos lejanos con claridad es equivalente a que sus ojos estuvieran equipados internamente con lentes convexas. Lo relevante del argumento de Daza es que conceptualiza el comportamiento óptico de las lentes en términos de visión y lo presenta como si esto no fuera algo nuevo sino una noción que por lo menos flotaba en los círculos de quienes trabajaban con lentes y telescopios. Dado que para entender estas cuestiones, “uno debe haber estudiado matemáticas”, se recurre al ojo como referente analógico para hablar de lentes y sus efectos.
Siguiendo patrones semejantes de argumentación, Christopher Scheiner, afamado astrónomo jesuita, dedica el segundo libro de su Rosa Ursina, en 1637, a los fundamentos ópticos del telescopio, además de enfatizar la “afinidad y dependencia mutua del ojo con el ‘tubo’ —otro nombre usual en los primeros años— y del ‘tubo’ con el ojo”, recurre a la fórmula de que “el ojo es un telescopio natural y el telescopio un ojo artificial”. Y agrega que tan ligados podían estar ojo y telescopio, que entre ellos existe una harmonia, y la unión entre ambos durante el acto de observación es una especie de cópula o “unión íntima”. Una consecuencia de estas especulaciones, en las que el plano retórico se llevaba la palma, fue que el telescopio vino a ser conceptualizado en términos del funcionamiento del ojo, en tanto que era visto como una prolongación, refuerzo o complemento de éste, pero no podía ser entendido como un instrumento que funcionara de manera independiente del órgano visual. Al concebirlo como una prótesis que perfeccionaba la visión humana, la atención se centraba en la continuidad entre el objeto que se percibía y su imagen en la mente, con el telescopio y el ojo como elementos intermedios. De ahí la confianza en la correspondencia fiel entre el objeto y su percepción por el sujeto. Así, el peso que desde finales del siglo xv se le concedía al ojo como instrumento de conocimiento, resultado de un desplazamiento epistemológico hacia lo natural y su evidencia, le fue transmitida al telescopio mediante la analogía y la concordancia, cuando era factible comprobarlas, entre el objeto y su imagen a través del telescopio. Así, el otrora “tubo” de Galileo se vio investido con la seriedad y relevancia otorgada al ojo por ser el principal de los sentidos que el Creador había conferido a la humanidad para que se condujera hacia su destino manifiesto: entender el mundo.
“Veo grandes y muy admirables maravillas”
“Veo grandes y muy admirables maravillas propuestas a los filósofos y astrónomos y, si no me equivoco, a mí también; veo que todos los amantes de la verdadera filosofía son invitados a emprender la contemplación de grandes cosas”. Así describía Kepler la emoción que le producía vivir en esa época de cambios y de la que él mismo era un actor y no mero testigo. Por ello invitaba a Galileo a que mostrara más audacia y se sumara, abiertamente, al todavía pequeño grupo de los copernicanos, “esperando ardientemente que ésta mi carta te sirva […] para proceder con el apoyo de un partidario en contra de los atrabiliarios enemigos de las novedades, a quienes se les antoja increíble, profano y nefando cuanto desconocen y cuanto excede los límites acostumbrados de las minucias aristotélicas”. Había otros más descubriendo “maravillas”, aunque éstas apuntaran en otra dirección o no fueran tan claras en el contexto que se situaban. Ahí estaban los jesuitas que presumían de tener un “espejo para mirar a las estrellas [speculum constellatum] y con el cual el rey podía mirar claramente lo que su Majestad deseaba conocer […] y no había nada tan secreto ni nada que se dijera en la privacía de otros Monarcas que no pudiera ser visto o descubierto por medio de esta celestial, o mejor dicho, diabólica lente”. Y también tenían acceso, se decía, a aquello que ocurría bajo la cubierta protectora de paredes, murallas o cualquier cosa que impidiera la visión directa o la escucha de conversaciones. Faltos de los conocimientos adecuados, hacían pasar como un hecho lo que en nuestros días sólo podría ser calificado, de existir, como un acto de magia. Y acto de magia parecía también entrever lo nunca antes visto y por ello no saber qué hacer de aquello. Cuando ya se pensaba que las estrellas habían revelado sus secretos, ahí estaba otra vez Galileo para sentar el ejemplo, ahora con relación a Saturno: Galileo lo estudió con su instrumento y le pareció que estaba compuesto por tres cuerpos “en contacto” —tres estrellas alineadas, muy cercanas una de la otra, y la central notoriamente más grandes que las otras—, pero dos años más tarde, al concentrar una vez más su atención en dicho objeto, lo encontró en solitario. “¿Es que Saturno ha devorado —como solía hacerlo el dios mitológico— a sus propios hijos [o] ¿fue, en efecto, una ilusión con la que las lentes me han engañado todo este tiempo?”. Que a fin de cuentas, años después, ocurriera que Saturno poseía un anillo que lo envolvía, lo cual lo hace único entre los demás planetas, era algo en cierta medida tan impactante como los primeros descubrimientos, recogidos en el Sidereus Nuncius. Y lo mismo ocurrió poco antes, cuando se dio cuenta de que había unas manchas sobre el Sol y cuyos desplazamientos constituían evidencia de la rotación sobre sí misma de la gran luminaria, lo que venía a constatar que aún existían objetos o fenómenos por descubrir, que ampliarían los horizontes de la Nueva Filosofía. En 1658 el gran arquitecto inglés Christopher Wren consideró que cuando Galileo dirigió hacia los cielos el telescopio —ya para entonces este instrumento había sido rebautizado con dicho nombre en una reunión que tuvo lugar en 1611 en el palacio de Francesco Cesi—, seguramente sintió que “todos los misterios celestes le habían sido revelados de inmediato. [Y que] los que vinieron después de él no pueden sino mostrar envidia pues creen que difícilmente se puede concebir que hubiera algo más a la espera de ser ubicado en los cielos y que resultara de la misma envergadura que lo presentado en el Sidereus de 1610”.
Conclusión
Galileo mismo había mostrado el camino a seguir, y éste consistía en dejar de lado los libros de los antiguos, dado que “el hombre nunca se convertirá en filósofo ocupándose de los textos de otro hombre”. La experiencia y el análisis matemático, aunados a los principios físicos sobre el comportamiento de los rayos luminosos y la concordancia con lo visto a través de las lentes, hicieron del telescopio el gran instrumento que abrió nuevos mundos a la ciencia. Tan grande fue su impacto que se constituiría en uno de los pilares de la “nueva ciencia”, y por tanto de la filosofía natural. Su nuevo objeto, lo que sería “propio de la filosofía […] sería el gran libro de la naturaleza”. Y lo que ésta ofrecía eran las evidencias que captan los sentidos.
Poco antes, pero en Inglaterra, William Harvey —médico del Rey y descubridor de las rutas que sigue la sangre en el cuerpo humano— declaraba que “aprendía y enseñaba anatomía, no a partir de los libros sino de las disecciones, no desde las cátedras de los filósofos sino a partir de la ‘fábrica’ de la naturaleza”. Este credo sería el faro que encausaría los proyectos y afanes de la Royal Society, y para recordárselo a todos quedó eternizado en el escudo de armas de dicha sociedad: Nullius in verba, “[tomar como verdadera] la palabra de nadie”. Galileo no podría haber estado más de acuerdo con ello.
|
|||||||
|
Referencias bibliográficas
Galileo 1610 Sidereus Nuncius or The Sidereal Messenger. Traducción e introducción de Albert Van Helden. The University of Chicago Press. Chicago, 1989. Malet, Antoni. 2005. “Early Conceptualizations of the Telescope as an Optical Instrument”, en Early Science and Medicine, vol. x, núm. 2. Naess, Atle. 2005. Galileo Galilei. When the World Stood Still. Springer, Berlín. Reeves, Eileen. 2008. Galileo’s Glassworks. Harvard University Press. Cambridge. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
| J. Rafael Martínez Enríquez
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Obtuvo la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias, unam, el master in Philosophy por The Open University, Inglaterra. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias, unam, ha realizado estancias en Italia, Francia y España. Sus áreas de interés son la historia de las matemáticas, la filosofía natural y las relaciones entre las ciencias y las artes, desde la antigüedad hasta el Renacimiento.
como citar este artículo →
Martínez Enríquez, J. Rafael. (2009). Del otro lado del occhiale galileano..¿verdades o quimeras? Ciencias 95, julio-septiembre, 4-17. [En línea]
|
|||||||
|
|
PDF →
|
|||||||||
  |
||||||||||
|
Italo Calvino
|
||||||||||
|
La metáfora más famosa en la obra de Galileo —y que contiene en sí el núcleo de la nueva filosofía— es la del libro de la naturaleza escrito en lenguaje matemático.
“La filosofía está escrita en ese libro enorme que tenemos continuamente abierto delante de nuestros ojos (hablo del universo), pero que no puede entenderse si no aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los caracteres con que se ha escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin los cuales es humanamente imposible entender una palabra; sin ellos se deambula en vano por un laberinto oscuro” (Saggiatore [Ensayista] 6). La imagen del libro del mundo tenía ya una larga historia antes de Galileo, desde los filósofos de la Edad Media hasta Nicolás de Cusa y Montaigne, y la utilizaban contemporáneos de Galileo como Francis Bacon y Tommaso Campanella. En los poemas de Campanella, publicados un año antes que el Saggiatore, hay un soneto que empieza con estas palabras: “El mundo es un libro donde la razón eterna escribe sus propios conceptos”.
En la Istoria e dimostrazioni intomo alie macchie solari [Historia y demostraciones acerca de las manchas solares] (1613), es decir diez años antes del Saggiatore, Galileo oponía ya la lectura directa (libro del mundo) a la indirecta (libros de Aristóteles). Este pasaje es muy interesante porque en él Galileo describe la pintura de Archimboldo emitiendo juicios críticos que valen para la pintura en general (y que prueban sus relaciones con artistas florentinos como Ludovico Cigoli), y sobre todo reflexiones sobre la combinatoria que puede añadirse a las que se leerán más adelante.
“Los que todavía me contradicen son algunos defensores severos de todas las minucias peripatéticas, quienes, por lo que puedo entender, han sido educados y alimentados desde la primera infancia de sus estudios en la opinión de que filosofar no es ni puede ser sino una gran práctica de los textos de Aristóteles, de modo que puedan juntarse muchos rápidamente aquí y allá y ensamblarlos para probar cualquier problema que se plantee, y no quieren alzar los ojos de esas páginas, como si el gran libro del mundo no hubiera sido escrito por la naturaleza para que lo lean otras personas además de Aristóteles, cuyos ojos habrían visto por toda la posteridad. Los que se inclinan ante esas leyes tan estrictas me recuerdan ciertas constricciones a que se someten a veces por juego los pintores caprichosos cuando quieren representar un rostro humano, u otras figuras, ensamblando ya únicamente herramientas agrícolas, ya frutos, ya flores de una u otra estación, extravagancias que, propuestas como juego, son bellas y agradables y demuestran el gran talento del artista pero que si alguien, tal vez por haber dedicado todos sus estudios a esta manera de pintar, quisiera sacar de ello una conclusión universal diciendo que cualquier otra manera de imitar es imperfecta y criticable, seguramente el señor Cigoli y los otros pintores ilustres se reirían de él”. La aportación más nueva de Galileo a la metáfora del libro del mundo es la atención a su alfabeto especial, a los “caracteres con que se ha escrito”. Se puede pues precisar que la verdadera relación metafórica se establece, más que entre mundo y libro, entre mundo y alfabeto. Según este pasaje del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo [Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo] (jornada II) el alfabeto es el mundo: “Tengo un librito, mucho más breve que los de Aristóteles y Ovidio, en el que están contenidas todas las ciencias y cualquiera puede, con poquísimo estudio, formarse de él una idea perfecta: es el alfabeto; y no hay duda de que quien sepa acoplar y ordenar esta y aquella vocal con esta o aquella consonante obtendrá las respuestas más verdaderas a todas sus dudas y extraerá enseñanzas de todas las ciencias y todas las artes, justamente de la misma manera en que el pintor, a partir de los diferentes colores primarios de su paleta y juntando un poco de éste con un poco de aquél y del otro, consigue representar hombres, plantas, edificios, pájaros, peces, en una palabra, imitar todos los objetos visibles sin que haya en su paleta ni ojos, ni plumas, ni escamas, ni hojas, ni guijarros: más aún, es necesario que ninguna de las cosas que han de imitarse, o parte de alguna de esas cosas, se encuentre efectivamente entre los colores, si se quiere representar con esos colores todas las cosas, que si las hubiera, plumas por ejemplo, no servirían sino para pintar pájaros o plumajes”.
Cuando habla de alfabeto, Galileo entiende pues un sistema combinatorio que puede dar cuenta de toda la multiplicidad del universo. Incluso aquí lo vemos introducir la comparación con la pintura: la combinatoria de las letras del alfabeto es el equivalente de aquella de los colores en la paleta. Obsérvese que se trata de una combinatoria a un plano diferente de la de Archimboldo en sus cuadros, citada antes: una combinatoria de objetos ya dotados de significado (cuadro de Archimboldo, collage o combinación de plumas, centón de citas aristotélicas) no puede representar la totalidad de lo real; para lograrlo hay que recurrir a una combinatoria de elementos minimales, como los colores primarios o las letras del alfabeto. En otro pasaje del Dialogo (al final de la jornada I), en que hace el elogio de las grandes invenciones del espíritu humano, el lugar más alto corresponde al alfabeto. Aquí se habla otra vez de combinatoria y también de velocidad de comunicación: otro tema, el de la velocidad, muy importante en Galileo. “Pero entre todas esas invenciones asombrosas, ¿cuan eminente no habrá sido el espíritu del que imaginó el modo de comunicar sus más recónditos pensamientos a cualquier otra persona, aunque estuviera separada por un gran lapso de tiempo o por una larguísima distancia, de hablar con los que están en las Indias, con los que todavía no han nacido y no nacerán antes de mil años, o diez mil? ¡Y con qué facilidad! ¡Mediante la combinación de veinte caracteres sobre una página! Que la invención del alfabeto sea pues el sello de todas las admirables invenciones humanas…”
Si a la luz de este último texto releemos el pasaje del Saggiatore que he citado al comienzo, se entenderá mejor cómo para Galileo la matemática y sobre todo la geometría desempeñan una función de alfabeto. En una carta a Portumo Liceti de enero de 1641 (un año antes de su muerte), se precisa con toda claridad este punto. “Pero yo creo realmente que el libro de la filosofía es el que tenemos perpetuamente abierto delante de nuestros ojos; pero como está escrito con caracteres diferentes de los de nuestro alfabeto, no puede ser leído por todo el mundo, y los caracteres de ese libro son triángulos, cuadrados, círculos, esferas, conos, pirámides y otras figuras matemáticas adecuadísimas para tal lectura”. Se observará que en su enumeración de figuras, Galileo a pesar de haber leído a Kepler, no habla de elipses. ¿Por qué en su combinatoria debe partir de las formas más simples? ¿o por qué su batalla contra el modelo tolemaico se libra todavía en el interior de una idea clásica de proporción y de perfección, en la que el círculo y la esfera siguen siendo las imágenes soberanas? El problema del alfabeto del libro de la naturaleza está vinculado con el de la “nobleza” de las formas, como se ve en este pasaje de la dedicatoria del Dialogo sopra i due massimi sistemi al duque de Toscana: “El que mira más alto, más altamente se diferencia del vulgo, y volverse hacia el gran libro de la naturaleza que es el verdadero objeto de la filosofía, es el modo de alzar los ojos, en cuyo libro aunque todo lo que se lee, como hecho por el Artífice omnipotente, es sumamente proporcionado no por ello es menos acabado y digno allí donde más aparecen, a nuestro entender, el trabajo y la industria. Entre las cosas naturales aprehensibles, la constitución del universo puede, a mi juicio, figurar en primer lugar, porque si ella, como continente universal, supera toda cosa en grandeza también, como regla y sostén de todo, debe superarla en nobleza. No obstante, si jamás llegó alguien a diferenciarse de los otros hombres por su intelecto, Tolomeo y Copémico fueron los que tan altamente supieron leer, escrutar y filosofar sobre la constitución del mundo”.
Una cuestión que Galileo se plantea varias veces para aplicar su ironía a la antigua manera de pensar es ésta: ¿acaso las formas geométricas regulares son más nobles, más perfectas que las formas naturales empíricas, accidentadas, etcétera? Esta cuestión se discute sobre todo a propósito de las irregularidades de la Luna: hay una carta de Galileo a Gallanzone Gallanzoni enteramente consagrada a este tema, pero bastará citar este pasaje del Saggiatore: “En lo que me concierne, como nunca he leído las crónicas particulares y los títulos de nobleza de las figuras, no sé cuáles son más o menos nobles, más o menos perfectas que las otras; creo que todas son antiguas y nobles, a su manera, o mejor dicho, que no son ni nobles y perfectas, ni innobles e imperfectas, porque cuando se trata de construir, las cuadradas son más perfectas que las esféricas, pero para rodar o para los carros son más perfectas las redondas que las triangulares. Pero volviendo a Sarsi, dice que yo le he dado argumentos en abundancia para probar la asperidad de la superficie cóncava del cielo, porque he sostenido que la Luna y los demás planetas (también cuerpos celestes, más nobles y más perfectos que el cielo mismo) son de superficie montuosa, rugosa y desigual; pero si es así, ¿por qué no ha de encontrarse esa desigualdad en la figura del cielo? A esto el propio Sarsi puede responder lo que respondería a quien quisiese probar que el mar debería estar lleno de espinas y escamas porque así lo están las ballenas, los atunes y los otros peces que lo pueblan”. Como partidario de la geometría, Galileo debería defender la causa de la excelencia de las formas geométricas, pero como observador de la naturaleza, rechaza la idea de una perfección abstracta y opone la imagen de la Luna “montuosa, rugosa (aspra, áspera), desigual” a la pureza de los cielos de la cosmología aristotélico-tolemaica.
¿Por qué una esfera (o una pirámide) habría de ser más perfecta que una forma natural, por ejemplo la de un caballo o la de un saltamontes? Esta pregunta recorre todo el Dialogo sopra i due massimi sistemi. En este pasaje de la jornada II encontramos la comparación con el trabajo del artista en este caso el escultor. “Pero quisiera saber si al representar un sólido se tropieza con la misma dificultad que al representar cualquier otra figura, es decir, para explicarme mejor, si es más difícil querer reducir un trozo de mármol a la figura de una esfera perfecta, que a una pirámide perfecta o a un caballo perfecto o a un saltamontes perfecto”. Una de las páginas más bellas y más importantes del Dialogo (jornada I) es el elogio de la Tierra como objeto de alteraciones, mutaciones, generaciones. Galileo evoca con espanto la imagen de una Tierra de jaspe, de una Tierra de cristal, de una Tierra incorruptible, incluso transformada por la Medusa.
“No puedo oír sin gran asombro y, diría, sin gran repugnancia de mi intelecto, que se atribuya a los cuerpos naturales que componen el universo, como título de gran nobleza y perfección, el ser impasibles, inmutables, inalterables, etc., y por el contrario que se estime una grave imperfección el hecho de ser alterables, engendrables, mudables, etc. Por mi parte, considero la Tierra muy noble y muy digna de ser admirada precisamente por las muchas y tan diversas alteraciones, mutaciones, generaciones, etc., que en ella constantemente se producen y si no estuviera sujeta a ningún cambio, si sólo fuera un vasto desierto o un bloque de jaspe, o si, después del diluvio, al retirarse las aguas que la cubrían sólo quedara de ella un inmenso globo de cristal donde no naciera ni se alterase o mudase cosa alguna, me parecería una masa pesada, inútil para el mundo, perezosa, en una palabra, superflua y como extraña a la naturaleza, y tan diferente de ella como lo sería un animal vivo de un animal muerto, y lo mismo digo de la Luna, de Júpiter y de todos los otros globos del mundo […]. Los que exaltan tanto la incorruptibilidad, la inalterabilidad, etc., creo que se limitan a decir esas cosas cediendo a su gran deseo de vivir el mayor tiempo posible y al terror que les inspira la muerte, y no comprenden que si los hombres fuesen inmortales, no hubieran tenido ocasión de venir al mundo. Estos merecerían encontrarse con una cabeza de Medusa que los transmutase en estatuas de jaspe o de diamante para hacerlos más perfectos de lo que son.”
Si se relaciona el discurso sobre el alfabeto del libro de la naturaleza con este elogio de las pequeñas alteraciones, mutaciones, etc., se ve que la verdadera oposición se sitúa entre inmovilidad y movilidad y que Galileo toma siempre partido contra una imagen de la inalterabilidad de la naturaleza, evocando el espanto de la Medusa. (Esta imagen y este argumento estaban ya presentes en el primer libro astronómico de Galileo, Istoria e dimostrazioni intorno alie macchie solarí). El alfabeto geométrico o matemático del libro de la naturaleza será el que, debido a su capacidad para descomponerse en elementos mínimos y de representar todas las formas de movimiento y cambio, anule la oposición entre cielos inmutables y elementos terrestres. El alcance filosófico de esta operación queda bien ilustrado por este cambio de réplicas del Diálogo entre el tolemaico Simplicio y Salviati, portavoz del autor, en que vuelve a aparecer el tema de la “nobleza”: “simplicio: Esta manera de filosofar tiende a la subversión de toda la filosofía natural, lo perturba todo, introduce el desorden en el cielo, la Tierra, el universo entero. Pero creo que los cimientos del peripatetismo son tales que no hay peligro de que sobre sus ruinas jamás se puedan edificar nuevas ciencias. salviati: No os preocupéis ni por el cielo ni por la Tierra; no temáis su subversión, ni tampoco la de la filosofía, porque en cuanto al cielo, vuestros temores son vanos si lo consideráis inalterable e impasible, y en cuanto a la Tierra, tratamos de ennoblecerla y de perfeccionarla cuando intentamos hacerla semejante a los cuerpos celestes y en cierto modo a ponerla casi en el cielo de donde vuestros filósofos la han desterrado”.
|
||||||||||
|
Nota
Texto tomado de: Italo Calvino. Por qué leer a los clásicos. Tusquet, Barcelona, 2005. |
||||||||||
|
Italo Calvino
Escritor italiano que siempre mostró gran interés por la ciencia. Falleció en 1985. como citar este artículo → Calvino, Italo. (2009). El libro de la naturaleza en Galileo. Ciencias 95, julio-septiembre, 50-53. [En línea]
|
||||||||||
|
|
||||||||||
  |
||||||||||
|
Beatriz Sánchez y Salvador Cuevas
|
||||||||||
|
El telescopio es un instrumento que amplifica imágenes de objetos lejanos, lo que permite observarlos con mucho más detalle. Aunque su invención es atribuida al fabricante de lentes holandés, Hans Lippershey, fue Galileo quien hace 400 años lo rediseñó y usó por primera vez con fines astronómicos, lo que dio lugar al nacimiento de la astronomía moderna. A partir de entonces el desarrollo de la ingeniería y la tecnología ha permitido obtener imágenes del universo y generar conocimientos inimaginables de sus orígenes y evolución.
En términos generales, los telescopios ópticos se clasifican en refractores si están formados por lentes; reflectores si sus elementos son espejos; y catadióptricos cuando tienen un espejo cóncavo y una lente. El telescopio que usó Galileo es un ejemplo de un refractor muy simple compuesto de un par de lentes montadas en un tubo: una llamada objetivo, por ser la más cercana al objeto, y otra llamada ocular por su cercanía al ojo. En 1840 se genera un nuevo parteaguas al lograr tomar la primera fotografía de la Luna, ya que posteriormente se descubre la placa fotográfica como un elemento capaz de registrar imágenes de objetos muy tenuemente, no tanto por la sensibilidad de las primeras emulsiones fotográficas —unas 10 000 veces menos sensibles que el ojo humano—, sino por su capacidad de hacer exposiciones por largos periodos de tiempo. Lo cual generó inmediatamente la necesidad de que los telescopios contaran con un mecanismo que permitiera seguir el movimiento aparente de los objetos en el cielo debido a la rotación de la Tierra en su eje. Esto se resolvió gracias a la utilización de mecanismos de relojería que logran con gran precisión apuntar y seguir los cuerpos celestes. En la constante búsqueda de alternativas para superar las limitaciones asociadas a la fabricación de lentes de gran tamaño, Foucault fabricó en 1864 los primeros espejos de vidrio recubiertos de plata, con lo que hizo posible aumentar el diámetro o apertura del elemento colector de luz, generalmente denominado espejo primario en un telescopio reflector, —una de sus características más relevantes pues cuanto más grande es éste mayor es su capacidad de captar la luz de los objetos observados.
De hecho la fabricación de lentes encontró su límite en 1897 al fabricar unas de 1.02 metros de diámetro, para el telescopio del observatorio de Yerkes —hasta la fecha, el refractor más grande que existe. Por otro lado, es importante hacer notar que entre las características fundamentales de un telescopio se encuentra el poder de resolución espacial, que es la relación entre distancias focales del objetivo y la lente ocular. Las lentes o espejos principales pueden tener distancias focales del orden de 30 metros o más, lo cual implica que para contenerlas se requieren tubos de dimensiones aún mayores, lo que genera problemas para la construcción de los edificios que deben albergarlos. Estos problemas fueron resueltos gracias a las propuestas para configurar espejos más eficientes como las de Cassegrain, Herschel y, en particular, la de Schmidt, quien logró combinar un objetivo reflector de gran tamaño con una lente correctora, para obtener una excelente nitidez en un gran campo —de varios grados—, permitiendo así que el tubo de los telescopios se redujera considerablemente sin perder el poder de resolución espacial.
Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron técnicas para fabricar espejos primarios de diámetros cada vez mayores. El perfeccionamiento de los motores y el inicio de la era electrónica ocurren de manera paralela, logrando así poner en marcha, en 1948, el famoso telescopio Hale de Monte Palomar, que cuenta con un espejo primario de 5.1 metros de diámetro y una robusta estructura con mecanismos capaces de apuntar y guiar desde una consola de mando provista de un sistema de “bulbos electrónicos”. El Hale fue el primer gran instrumento puesto en una lejana y aislada montaña, desde donde pudo observarse a una profundidad nunca antes conseguida, —aunque fuera en un campo muy pequeño, de sólo una fracción de grado. Por más de 25 años, fue el telescopio de mayor tamaño, hasta que en 1976 entró en operación el telescopio soviético bta de 6.0 metros de diámetro —que tuvo muchos problemas y modificaciones antes de ser plenamente operativo. A partir de entonces surgió una cascada de telescopios medianos de 3 y 4 metros de diámetro en su espejo primario, optimizados en calidad de imagen, puestos en sitios privilegiados astronómicamente hablando, es decir, con un alto porcentaje de noches despejadas en el año y con muy baja turbulencia atmosférica –como los que están en el norte de Chile y en Hawaii. El máximo aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos en electrónica, cómputo y detectores fotosensibles, permitió que para la década de los ochentas se contara con detectores bidimensionales de algunos cientos de elementos llamados ccd’s (Charge Couple Devices), que sustituyeron los tubos fotoelectrónicos y a las placas fotográficas, debido a su mayor sensibilidad. Se iniciaron además proyectos que incorporaban al telescopio la llamada óptica adaptativa, usualmente empleando un espejo terciario, cuya función es corregir las aberraciones que produce la atmósfera terrestre en el frente de onda.
Estos proyectos con grandes inversiones, tenían por meta construir tener los telescopios más potentes en los mejores sitios. Ejemplos de estos son los telescopios vlt (Very Large Telescopes), un conjunto de cuatro grandes telescopios de espejo primario tipo menisco, muy delgado de 8.2 metros de diámetro; el Gemini norte y el Gemini Sur, ambos de 8.0 metros; el Subaru, de 8.2 metros, y los Keck 1 y Keck 2, que incorporan una importante innovación en su diseño: la superficie del espejo primario de 9.8 metros, consta de 36 segmentos hexagonales totalmente individuales, cada uno de los cuales tiene un conjunto de “actuadores” que le permiten moverse de manera independiente y se alinean por medio de elaboradas técnicas de control. Todos ellos iniciaron su operación exitosa en los noventas y durante el primer lustro del siglo XXI han incorporado instrumentos de alta resolución que cuentan con los sistemas de corrección basados en la óptica adaptativa. Los cuatro telescopios vlt que pertenecen al Observatorio Europeo del Sur (eso), instalados en Atacama, en el norte de Chile, pueden trabajar separados o conjuntamente como uno sólo, combinando la luz recolectada por los cuatro de forma interferométrica, logrando así la máxima resolución espacial obtenida hasta este momento.
El telescopio espacial Hubble de 2.4 metros se encuentra en órbita desde 1990. Al estar fuera de la atmósfera terrestre sus imágenes no se distorsionan por los efectos de refracción y la turbulencia de ésta trabajando siempre en el límite de difracción, además de estar equipado con instrumentos que pueden observar en longitudes de onda ultravioleta, visible e infrarrojo cercano.
Pronto entrará en operación científica el Gran Telescopio Canarias, de 10.4 metros de diámetro de óptica primaria segmentada, en donde México participa como socio de la construcción. Este telescopio es el más avanzado a la fecha y ha permitido probar las tecnologías con que se construirán los telescopios gigantes de nueva generación, como el tmt de 30 metros de diámetro en Estados Unidos y el elt de 42 metros de diámetro de la eso. Cabe recordar que actualmente se encuentra también en construcción el nuevo telescopio espacial James Webb (jwst), cuyo espejo primario de 6.5 metros estará constituido por 18 segmentos hexagonales de berilio, que es un material extremadamente ligero. Será uno de los observatorios de la próxima generación y se espera ponerlo en órbita en un punto entre la Tierra y el Sol en 2011.
Existe así, una continua innovación involucrada en el diseño y la construcción de los telescopios ópticos; pero cabe también destacar que en la actualidad existe un sin número de telescopios de base terrestre o satelital que captan las emisiones de los objetos celestes en otras longitudes de onda, como los radiotelescopios que muchos trabajan en forma intererferométrica –destaca el Very Large Array (vla)— el Spicer telescopio satelital en el infrarrojo, el soho, que es un satélite dedicado a observar el Sol y su heliósfera; y el Chandra de rayos X, entre otros.
En sus 400 años de vida, el telescopio ha sufrido gran cantidad de cambios, es una historia fascinante e interminable. Sea esto tan sólo una pequeña muestra ella. |
||||||||||
|
Referencias bibliográficas
Malacara, D. y Malacara, J. M. Telescopios y Estrellas; La Ciencia para Todos. Racine R. The Historical Growth of Telescope Aperture. PASP, 116, 77-83, 2004 January. Sky & Telescope, Giant Telescopes of the World. August 2000. |
||||||||||
|
Beatriz Sánchez
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Salvador Cuevas Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México. como citar este artículo → Sánchez, Beatriz y Cuevas, Salvador. (2009). El telescopio y su historia. Ciencias 95, julio-septiembre, 28-31. [En línea]
|
||||||||||
|
|
PDF →
|
|||||||||
 |
||||||||||
|
Luis Raúl González Pérez
|
||||||||||
|
Estrés postraumático (ept)
Benjamín Domínguez Trejo, James W. Pennebaker, Yolanda Olvera López Editorial Trillas, 2009. Este libro aborda un tema que ha sido poco tratado. Como sabemos los efectos que producen el estrés postraumático derivan de diversos eventos: ataques, abuso, violación, desastres naturales, accidentes, cautiverio o por haber presenciado un acto violento o trágico; es decir, es consecuencia principalmente de la vida moderna, que nos expone a las más variadas presiones, particularmente a quienes vivimos en las ciudades.
Es una obra que nos enseña cómo los efectos del estrés postraumático afectan gravemente a quienes lo padecen haciendo necesaria una atención inmediata, para lo cual se requiere un pronto diagnóstico, el tratamiento adecuado a seguir, así como personal capacitado para brindarlo. Con gran acierto señala que ante el padecimiento debe haber conocimiento y capacidad para saber tratar a la víctima, desde el primer contacto. De esta manera, existe la necesidad de otorgar un tratamiento a partir de un enfoque multidisciplinario que considere las contribuciones de las dinámicas biológica, psicológica y social. Asimismo, se reconocen y valoran las aportaciones que hace la farmacología, la educación, la nutrición, el trabajo social, la legislación y la historia. Es decir, en el tratamiento se debe tomar en cuenta la naturaleza multifacética de este trastorno.
El libro también destaca que del estudio del estrés postraumático deriva una herramienta útil para la investigación de violaciones a derechos humanos y la comisión de delitos. Particularmente previene y brinda información sobre el tema con base en casos prácticos y señala los aspectos a considerar, orientando así la capacitación que debe tener el defensor de derechos humanos respecto del manejo que hay que desplegar en la atención a las víctimas. Particularmente, se resalta la necesidad de la aplicación del tratamiento en sectores vulnerables como los familiares de desaparecidos u otras víctimas de violación de los derechos humanos, como los casos de tortura.
Recientemente se estableció a nivel constitucional el derecho de toda persona a guardar silencio, así como la correspondiente prohibición de la prueba confesional. Lo anterior tuvo el claro objetivo de evitar la práctica recurrente en nuestro país de maltratar física o psicológicamente a los detenidos a fin de que emitan una confesión, empleada como prueba o indicio para dictar una condena. Al respecto, se debe decir que aun cuando es posible que la tortura haya disminuido sensiblemente en los últimos años, no ha desaparecido del todo en México. Con relación a este asunto se elaboró el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul, el cual sirve para dar las directrices internacionales aplicables a la evaluación de aquellas personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos. Este documento —que fue firmado por México—, establece los estándares básicos que se deben atender y evaluar para las víctimas de estrés postraumático y de tortura.
Respecto de su aplicación, debemos decir que se tiene la idea errónea de que el estrés postraumático tiene que ser la principal consecuencia de la tortura, lo cual no es necesariamente cierto. Recuerdo haber platicado el tema con Benjamín Domínguez Trejo, exponiéndole que el estrés postraumático no siempre obedece a circunstancias derivadas de tortura. Por ejemplo, el estrés postraumático que sufra una persona acusada de un delito y que se encuentre en prisión puede obedecer sólo a esa condición y no a que haya sido torturado. Por el contrario, también debe decirse que la ausencia de estrés no determina la no responsabilidad.
Por lo anterior tiene que existir gran cuidado en el diagnóstico que se emita. Precisamente, este libro resulta valioso por la información teórica y práctica que ofrece a cada uno de los diferentes especialistas que participan en el diagnóstico del estrés postraumático. Particularmente, considero que será una herramienta de utilidad para quienes están interesados en la defensa de los derechos humanos, por lo cual me congratulo y felicito a los autores.
|
||||||||||
|
_____________________________________________________________
|
||||||||||
|
Texto leído en la presentación por Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM.
como citar este artículo →
Domínguez Trejo, Benjamín. (2009). Estrés postraumático. Ciencias 95, julio-septiembre, 76. [En línea]
|
||||||||||
|
|
PDF →
|
|||||||||
  |
||||||||||
|
Shahen Hacyan
|
||||||||||
|
Hace justo cuatro siglos, según la historia que todo mundo conoce, Galileo Galilei comenzó a estudiar el cielo con un telescopio de su propia construcción. Fue el inicio de un nueva era para la astronomía. Galileo descubrió los satélites de Júpiter, las manchas solares y la rotación del Sol, las fases de Venus, las montañas y valles de la Luna y las estrellas de la Vía Láctea.
También se sabe que Galileo tuvo serios problemas con la Iglesia por afirmar, sobre la base de sus descubrimientos, que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Se cuenta que los jerarcas religiosos prefirieron, incluso, no mirar por el telescopio para no enfrentarse a las evidencias. Sin embargo, la verdadera historia es un poco más complicada. Paul Feyerabend, en su famoso libro Contra el método, nos recuerda que en tiempos antiguos no se solía estudiar la naturaleza con medios artificiales, pues se desconfiaba de aquello que no se pudiera percibir directamente con los sentidos. En la actualidad estamos acostumbrados a creer en la existencia de cosas que no se ven a simpe vista (átomos, microbios, galaxias…), pero en la época de Galileo no era nada obvio que un instrumento no creara ilusiones.
La Iglesia, de acuerdo con Feyerebend, usó (y ciertamente abusó) de su poder, pero a fin de cuentas estaba defendiendo una visión del mundo que los hombres comunes podían entender fácilmente sin recurrir a expertos. La física de Aristóteles, la aceptada por la Iglesia, era una física del sentido común: el agua y la tierra caen porque su lugar natural es el centro de la Tierra, el fuego y el aire suben porque el suyo es la esfera de las estrellas; y el Sol y las estrellas giran alrededor de la Tierra, como se ve a simple vista. Además, se pensaba que la naturaleza de los astros era del todo distinta a la de las cosas terrestres.
Evidentemente, el telescopio permitía aumentar el tamaño de los objetos en la Tierra, pero si se trataba de objetos celestes nunca vistos antes ¿cómo saber si las imágenes correspondían a algo real? Si Galileo creía ver nuevas estrellas allí donde no se veía nada a simple vista, no había forma de corroborar su existencia. Más aún, todavía no se tenía una buena teoría que permitiera entender cómo funciona un telescopio; Galileo había construido uno, pero lo había logrado por medio de pruebas y errores. No sería hasta 1610, el año siguiente de sus observaciones, cuando su colega Kepler publicó la Dióptrica, en la que describía, más o menos correctamente, los principios teóricos del telescopio. Por otra parte, hay que recordar que los telescopios de Galileo eran bastante primitivos, por lo que se necesitaba cierta dosis de imaginación para ver lo que él afirmaba ver. Sin duda tuvo el enorme mérito de imaginar correctamente mucho de lo que reportó, pero se sabe que colegas suyos, a pesar de su interés, no lograron ver con su telescopio todo lo que les prometía y se quedaron decepcionados.
Con Galileo empezó una nueva era en la que los cinco sentidos comunes ya no eran suficientes para percibir correctamente al mundo y había que recurrir a medios artificiales que sólo los expertos sabían manejar. Para Feyerabend, ésta es la posición que combatió la Iglesia. La nueva manera de estudiar el mundo resultó sumamente exitosa, pero muchos pensadores, aun sin negar su validez, la criticaron por olvidarse de la “dimensión humana” de la naturaleza. Así, por ejemplo, los románticos del siglo xix añoraban una visión más subjetiva del mundo; Goethe escribió que los científicos relacionan entre sí fenómenos naturales construidos artificialmente, pero concluyó que eso no es la naturaleza: “¡ningún arquitecto tendría la osadía de hacer pasar sus palacios por montañas y bosques!”
|
||||||||||
|
_____________________________________________________________
|
||||||||||
|
Shanen Hacyan
Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. como citar este artículo → Hacyan, Shahen. (2009). Galileo y el telescopio. Ciencias 95, julio-septiembre, 18-19. [En línea]
|
||||||||||
|
La abundancia primordial del Helio
|
PDF→
|
||||||
|
Manuel Peimbert
|
|||||||
|
El modelo homogéneo de la expansión del Universo basado en la teoría general de la relatividad, ahora conocido como la Teoría de la gran explosión, predice que durante los primeros cuatro minutos, contados a partir del principio de la expansión del universo, se produjeron reacciones nucleares basadas en hidrógeno que generaron helio y trazas de deuterio y litio. Durante la expansión, la temperatura del Universo iba decreciendo, y tras estos cuatro minutos no fue lo suficientemente alta para producir los otros elementos de la tabla periódica a partir de reacciones nucleares. Muchos millones de años después se formaron las primeras estrellas con hidrógeno y helio nada más, a este último se le llama helio primordial. Los otros elementos de la tabla periódica se formaron a partir de reacciones nucleares en el interior de las estrellas y una fracción de ellos fue expulsada después al medio interestelar.
La formación de los elementos es un problema clave para entender la evolución del Universo. En particular la formación de helio ha sido fundamental para el estudio de la cosmología y la evolución química de las galaxias. A lo largo de los años el aumento en la precisión de la determinación de la abundancia del helio por unidad de masa (Y) en objetos diferentes, y el aumento en la precisión de las predicciones de la abundancia primordial del helio (Yp) obtenidas a partir de la nucleosíntesis de la gran explosión nos ha conducido a una mayor comprensión del Universo.
La determinación de Yp es importante, entre otras razones porque: a) es uno de los pilares de la Teoría de la gran explosión, b) nos permite verificar la Teoría estándar de la gran explosión, c) los modelos de evolución química de las galaxias requieren un valor inicial de Y, el cual está dado por Yp, d) los modelos de evolución estelar necesitan un valor inicial de Y, que está dado por Yp más el valor adicional de helio producido por la evolución química de la galaxia a partir de la gran explosión y hasta el momento en que se forma la estrella en cuestión.
Hace cincuenta años la falta de precisión en las determinaciones de la abundancia de helio y la falta de conocimiento sobre los procesos de asentamiento gravitacional del helio en las estrellas había permitido la existencia de dos posturas radicalmente diferentes en cuanto a los valores observados de Y: a) las galaxias se habían formado a partir de un gas de hidrógeno sin helio y la relativamente alta abundancia de helio que se observa en estrellas jóvenes y en el gas interestelar había sido producida por estrellas normales durante la vida de las galaxias, y por estrellas supermasivas al principio de la formación de las galaxias; o bien, b) las galaxias se formaban con una cantidad apreciable de helio, probablemente producido durante las etapas iniciales de la expansión del Universo, como lo predecía la Teoría de la gran explosión. La primera posibilidad implica que el valor de Y para las estrellas muy viejas debería ser considerablemente menor de 0.2, mientras que la segunda implica valores de Y en el intervalo de 0.2 a 0.3 para todas las estrellas viejas.
Éstas y otras consideraciones tenían divididos a los astrónomos en dos grupos: los que estaban a favor de la Teoría de la creación continua de materia, que consideraban que Yp era igual a cero, y los que estaban a favor de la Teoría de la gran explosión, que consideraban que Yp era distinto de cero. Para decidir entre estas dos posibilidades era importante tratar de encontrar si había diferencias significativas entre las estrellas más viejas y, en particular, si el valor de Y para éstas era de 0.27 o cercano a cero. El descubrimiento en 1965 de la radiación fósil o de fondo por medio de radio observaciones proporcionó un apoyo fundamental a la Teoría de la gran explosión y llevó a los cosmólogos a producir un nuevo conjunto de reacciones nucleares con mayor precisión que antes; Jim Peebles encontró que, para una temperatura de la radiación de fondo de 3 grados Kelvin y dos familias de neutrinos, el valor de Yp está comprendido entre 0.26 y 0.28.
De acuerdo con la Teoría estándar de la gran explosión, la abundancia primordial de helio depende de un parámetro únicamente, del cociente que resulta del número de bariones entre el número de fotones, donde el número de bariones está dado por la suma de todos los protones y neutrones que forman los átomos de la tabla periódica. Si conocemos el cociente entre bariones y fotones con gran precisión, entonces esta teoría nos indica el valor de Yp con gran precisión.
Al final de la década de los sesentas y durante los setentas, los astrónomos encontramos que era relativamente más fácil y preciso determinar la abundancia de helio a partir de observaciones de nebulosas gaseosas en galaxias poco evolucionadas, en lugar de hacerlo en estrellas viejas. Así, los valores que obtuvimos para Yp están comprendidos entre 0.20 y 0.30. En el siglo xxi hemos entrado a la llamada cosmología de alta precisión. Así, gracias al lanzamiento del satélite wmap (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), David Spergel y su grupo encontraron que el cociente entre fotones y bariones en el Universo observable es de mil seiscientos millones, o sea por cada barión existen mil seiscientos millones de fotones. Este número se obtiene estudiando la distribución de la temperatura de la radiación de fondo en la bóveda celeste. Combinando este número con la Teoría estándar de la gran explosión, la cual adopta tres familias de neutrinos ligeros, se encuentra que Yp es igual a 0.2484 para un tiempo de vida del neutrón de 886 segundos y de 0.2466 para un tiempo de vida del neutrón de 879 segundos. Llama la atención que las últimas dos determinaciones del tiempo de vida del neutrón difieran por siete segundos y que los dos grupos independientes que hicieron las determinaciones presenten un error menor a un segundo. Por otro lado, a partir de observaciones de nebulosas de gas ionizado en galaxias pobres en elementos pesados, quien esto escribe, junto con Valentina Luridiana y Antonio Peimbert, encontramos que Yp = 0.2477 ± 0.0029, donde el error depende principalmente de la precisión con que se conocen los parámetros atómicos que producen las líneas de emisión necesarias para calcular la abundancia de los elementos y la distribución de la temperatura en las nebulosas gaseosas observadas.
Si el valor de Yp obtenido por medio de la observación de nebulosas gaseosas coincide con el valor de Yp derivado por medio de la Teoría estándar de la gran explosión y las observaciones del wmap, entonces diríamos que esta teoría es correcta. En caso de diferir tendríamos que recurrir a teorías no estándar de la gran explosión.
La posibilidad de tener el caso de una física no estándar ha sido discutida por muchos investigadores; el artículo pionero en el tema fue publicado por Dirac en 1937. Mencionaré dos ejemplos de lo que podríamos llamar física no estándar. La Teoría estándar de la gran explosión asume que el número de familias de neutrinos ligeros que se encuentra en el laboratorio en el presente es igual al que había hace trece mil setecientos millones de años, cuando se produjo la gran explosión. Si el número de familias de neutrinos ligeros hubiese sido igual a cuatro durante la gran explosión, tendríamos una Teoría no estándar de la gran explosión que predeciría un valor de Yp = 0.26 contrario al valor observado. El segundo ejemplo es la variación de la constante gravitacional de Newton (G) con el tiempo, ya que los cálculos de la nucleosíntesis de la gran explosión se hacen suponiendo el valor actual de G, y si G hubiese sido mayor o menor durante el periodo de la nucleosíntesis primordial, el valor de Yp obtenido sería menor o mayor al predicho por la teoría estándar.
Para restringir aún más los distintos tipos de física no estándar, sigue siendo importante el tratar de disminuir el error en los dos tipos de determinaciones de Yp, tanto en el basado en la Teoría estándar de la gran explosión, como el basado en las observaciones de nebulosas gaseosas en galaxias que hayan sido poco contaminadas por los productos de la evolución estelar. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
Manuel Peimbert
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Es investigador emérito del Instituto de Astronomía de la unam, también obtuvo el Premio Universidad Nacional en Ciencias Exactas en 1988, fue elegido miembro asociado de la Sociedad Astronómica Real de Inglaterra en 1989 y de El Colegio Nacional (México) en 1992.
como citar este artículo →
Peimbert, Manuel. (2009). La abundancia primordial de Hielo. Ciencias 95, julio-septiembre, 44-48. [En línea]
|
|||||||
  La Astronomía prehispánica como expresión de las nociones de espacio y tiempo en Mesoamérica
|
PDF →
|
||||||
|
Jesús Galindo Trejo
|
|||||||
|
Desde un lejano pasado, al levantar su vista al firmamento, el hombre se ha confrontado con profundas emociones y al mismo tiempo con numerosas incógnitas que lo han conducido a su vez a la elaboración de toda clase de explicaciones, las cuales van desde emotivas leyendas hasta planteamientos racionales, avanzando siempre en el conocimiento del Universo. La belleza del cielo y su comportamiento han inspirado la inteligencia humana desde esas épocas remotas y gracias a ello ha penetrado las profundidades del cosmos. Sin embargo, el proceso en detalle de cómo el hombre llegó al conocimiento de los fenómenos celestes tiene que ver sobre todo con las características de cada sociedad. Por ser el firmamento tan diverso y vasto, los observadores de la antigüedad elegían para su estudio ciertos objetos celestes que tenían particular significado en el marco de su propia cultura.
En el caso de Mesoamérica, con base en los vestigios culturales que hemos podido analizar se sabe que durante varios milenios se observó cuidadosamente el movimiento aparente del Sol, la Luna y varios planetas; también se identificaron algunas constelaciones y se observó la Vía Láctea y, además, se registraron eclipses, cometas e inclusive explosiones de supernova. Se debe tomar en cuenta que esta práctica observacional no se realizaba solamente como un mero ejercicio para asentar datos, sino que se trataba de una actividad que implicaba una estrecha relación con conceptos religiosos de la mayor jerarquía. De esta manera, en el cielo se reconocían diferentes deidades cuyos influjos podían afectar a todo habitante de la Tierra. El entender cómo se comporta el cielo se convirtió en una especie de culto religioso valorado como de excepcional trascendencia en Mesoamérica. Además, derivado de este culto astronómico, fue posible desarrollar un elemento cultural fundamental para cualquier civilización: el calendario. Este esquema de organización del tiempo es un producto netamente cultural, representa en sí un modelo preciso para describir los periodos de observación de algún objeto celeste. Por supuesto, esta actividad altamente especializada estaba reservada a la clase sacerdotal, como lo ilustra claramente el Códice Mendoza en el caso de los mexicas. Estos sacerdotes-astrónomos se encargaban de llevar el seguimiento del tiempo observando las estrellas y el Sol. Igualmente intentarían interpretar lo que veían en la bóveda celeste para prever y evitar algún posible daño o bien el advenimiento de alguna situación favorable.
Otro aspecto tangible que demuestra la importancia del conocimiento astronómico en Mesoamérica es la orientación de estructuras arquitectónicas de acuerdo con la posición de diversos astros en los momentos de aparecer o desaparecer en el horizonte local. Aquí nos encontramos obviamente frente a un uso político de dicho conocimiento. El soberano que ordenase y decidiera la orientación de un edificio estaba en la posición de demostrar a su pueblo cómo su obra terrenal, es decir, el edificio referido, se encontraba en armonía con los preceptos de las deidades celestes. Por lo tanto, el soberano podía legitimar su posición de poder ya que contaba con el beneplácito de los dioses, lo cual, en ocasiones, podía ser de manera espectacular, empleando efectos de luz y sombra, como la famosa hierofanía solar que se observa en los días del equinoccio en la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá. Aquí el descenso y ascenso del dios Kukulcán, la Serpiente Emplumada, a lo largo de la balaustrada de la pirámide, muestra fastuosamente el favor de la deidad hacia este espléndido edificio maya.
Partiendo del hecho de que el movimiento aparente de la bóveda celeste proporciona la única manera de definir orientaciones de trascendencia universal en un paisaje terrestre, podemos notar que en Mesoamérica se erigieron suntuosos edificios y se trazaron magníficas ciudades considerando este aspecto. Además de alineaciones solares en momentos astronómicamente importantes, como solsticios, equinoccios y días del paso cenital del Sol, los mesoamericanos eligieron mayormente alineaciones que se daban en momentos de aparente nula importancia astronómica. No obstante, las fechas en las que suceden tales alineamientos poseen una peculiar característica: dividen el año solar en varias partes que se pueden expresar por medio de los números que definen el sistema calendárico mesoamericano. Es decir, las cuentas de días determinadas por tales fechas, utilizando un solsticio como pivote, nos conducen a los números 260, 52, 73 y 65. Como es bien conocido, el sistema calendárico mesoamericano, que estuvo vigente por más de tres milenios, consta de dos calendarios: uno solar de 365 días, conocido como Xiuhpohualli, organizado en 18 veintenas más 5 días complementarios, y otro ritual de sólo 260 días, llamado Tonalpohualli, estructurado en 20 trecenas. Ambos calendarios empezaban al mismo tiempo y corrían simultáneamente en paralelo, pero después de los primeros 260 días se desfasaban, para volver a coincidir al cabo de 52 periodos de 365 días y nuevamente empezar en forma simultánea. Por su parte, el calendario ritual debía recorrer 73 periodos de 260 días. Así, se establece la ecuación básica del calendario: 52 × 365 = 73 × 260.
En la región zapoteca se consideró como de especial importancia dividir el calendario ritual en cuatro partes de 65 días cada una. Notables ejemplos de esta alineación calendárico-astronómica son el Templo Mayor de Tenochtitlan, la Pirámide de la Luna de Teotihuacan, el Templo de los Jaguares en la cancha del juego de pelota de Chichén Itzá, la Pirámide de los Cinco Pisos de Edzná, la Casa E del Palacio de Palenque, la Pirámide de los Nichos en El Tajín, el Edificio Enjoyado o Embajada Teotihuacana en Monte Albán, el Conjunto del Arroyo en Mitla, el Templo Mayor de Tula y la Pirámide de la Venta, una de las principales ciudades olmecas. Pensamos que esta peculiar manera de orientar estructuras arquitectónicas constituye uno de los rasgos definitorios que conforman a la cultura mesoamericana.
La orientación de estructuras arquitectónicas también se efectuó considerando otros objetos celestes diferentes al Sol. En varias ocasiones fueron la Luna y la Vía Láctea las que determinaron la orientación de importantes edificios. Como un ejemplo del primer caso tenemos el Templo de Ixchel en San Gervasio en la Isla de Cozumel. Fuentes etnohistóricas hablan del importante culto que se rendía a la diosa de la Luna en un recinto similar a este vestigio arqueológico. Dicho templo está orientado en dirección a la puesta de la Luna cuando alcanza su parada mayor, es decir, cuando se pone más hacia el norte sobre el horizonte poniente de la isla.
Un ejemplo espectacular del segundo caso lo tenemos en el Edificio de Las Pinturas en Bonampak; se trata de tres cuartos que posee dicho edificio, completamente pintados con diferentes escenas de ceremonias, guerra, presentación del heredero, músicos e incluso el retrato de un pintor. Las bóvedas de los cuartos tienen representaciones del llamado Monstruo del cielo y aparecen diversos mascarones solares. Algunos estudiosos han considerado a ese ente mítico como una expresión de la Vía Láctea. En la bóveda del cuarto central se plasmaron cuatro cuadretes con representaciones de objetos celestes ya que cada uno contiene varios glifos de estrella. Una tortuga sobre cuyo caparazón se pintaron tres glifos de estrella, una manada de jabalíes con algunos glifos de estrella, un personaje acompañado con dos glifos de estrella señalando con una varita a la tortuga y otro personaje con un glifo de estrella y sosteniendo una especie de charola o espejo. En la fecha pintada por los propios mayas en el interior del cuarto central, 6 de agosto de 792, ocurrió una serie de eventos que sugieren la maestría alcanzada por los sacerdotes-astrónomos mayas. Al empezar la noche, la Vía Láctea apareció alineada a lo largo del eje de simetría del edifico; varias horas después, esta gran banda de estrellas de brillo tenue se colocó justamente a lo largo de la fachada del edificio. Entre tanto, del horizonte oriente surgió una región del cielo que pudo ser identificada con la pintura de la bóveda del cuarto central. La tortuga con las tres estrellas representaría así la constelación de Orión, la manada de jabalíes el cúmulo estelar de Las Pléyades, el personaje con la varita la estrella roja Aldebarán, la más brillante de la constelación del Toro, y finalmente el otro personaje podría representar el planeta Marte, que sólo por esa noche se encontraba en uno de los cuernos del Toro (figura 1).
Algunos fenómenos celestes esporádicos y llamativos, como cometas, lluvias de estrellas, tránsitos de Venus por el disco solar e incluso explosiones de supernova, parecen haber sido registrados por los observadores mesoamericanos. Existen expresiones idiomáticas que los describen, como en el caso de los cometas y las lluvias de estrellas, que en nahuatl se denominan citlalin popoca, estrella humeante, y citlalin tlamina, estrella flechadora; éstos eran considerados, curiosamente al igual que en Occidente, como augurios de desgracias para los reinos, soberanos y el pueblo.
Por otra parte, la observación del tránsito de Venus o las explosiones de supernova requieren técnicas sumamente elaboradas, algo que sugieren las más recientes investigaciones arqueoastronómicas en Mesoamérica. En la ciudad teotihuacana de Xihuingo, a unos 35 kilómetros al noreste de Teotihuacan, en el Estado de Hidalgo, se ha localizado un número excepcionalmente grande de ciertos petroglifos formados básicamente por dos círculos concéntricos cruzados por dos ejes perpendiculares entre sí, diseños labrados por medio de sucesiones de puntos. En general se les conoce como marcadores punteados.
A lo largo de toda Mesoamérica este tipo de petroglifos se considera como un elemento diagnóstico de la presencia teotihuacana. Existen variantes de estos marcadores con uno, tres y cuatro círculos concéntricos. En el punto más elevado de Xihuingo se encuentra el marcador con más puntos distribuidos en cuatro círculos.
El marcador más cercano a éste se localiza en un nivel inferior, a unos 40 metros de distancia; se trata de un marcador de diseño clásico, asociado al cual se encuentran, en una roca cercana, varios petroglifos: el numeral 13, formado por dos barras y tres puntos, arriba del cual aparecen dos círculos concéntricos de trazo continuo; una estrella de cinco puntos, también con dos círculos concéntricos en su interior; una cara elemental, es decir, un semicírculo con tres puntos dispuestos triangularmente, semejando los ojos y la boca, tal vez sugiriendo la acción de observar —además de otros petroglifos, por desgracia, ya muy destruidos (figura 2).
Desde el marcador inferior, el superior visualmente se encuentra justamente en el horizonte permitiendo la observación del cielo arriba de él. Al medir la posición del superior desde el inferior respecto al cielo y tomando en cuenta la época en que probablemente fueron labrados, entre los siglos iv y v, se encuentra que la constelación del Escorpión se erguía majestuosamente sobre el marcador superior; sin embargo, al no identificar en el inferior ninguna representación de ese arácnido parece que podría tratarse de otro evento celeste. En efecto, en el centro del marcador superior emerge precisamente el centro geométrico de la cola del Escorpión, donde, de acuerdo con varias crónicas chinas, fue registrada una gran explosión de supernova entre febrero y marzo del año 393, resplandeciendo más intensamente que la estrella más brillante del cielo, Sirio. Por lo tanto, el conjunto de petroglifos se podría interpretar que en el año 13 “algo brillante” o tonalo, —brillante como el Sol, en náhuatl—, un gran resplandor señalado por la estrella de cinco puntas se observó en la dirección del marcador superior. Esto se podría considerar como el primer registro documentado de una explosión de supernova en Mesoamérica.
En Mayapán, la última metrópoli maya antes de la llegada de los españoles, existen testimonios pictóricos que sugieren que los sacerdotes-astrónomos prehispánicos pudieron registrar uno de los fenómenos solares más espectaculares: el tránsito de Venus por el disco del Sol. En un edificio adosado a la pirámide de El Castillo de esta ciudad se plasmó una pintura mural de obvio significado astronómico: grandes discos solares dentro de los cuales aparecen diversos personajes descendentes, algunos de los cuales presentan manchas en la piel y están ricamente ataviados. Una pareja de guerreros, en ambos lados de cada disco, parecen custodiarlo.El muro que contiene la pintura está orientado de tal forma que dos veces al año la luz solar ilumina los discos al ras. Las fechas de tal iluminación dividen el año solar en múltiplos de 73 días, de acuerdo con una orientación calendárico-astronómica explicada anteriormente. Al interior del Sol sólo pueden aparecer dos objetos: una mancha solar o un planeta interior. Mercurio es demasiado pequeño para ser detectado por el ojo humano, y las manchas solares sólo excepcionalmente alcanzan un tamaño suficiente para ser observadas a simple vista; sin embargo, por encontrarse entre el Sol y la Tierra, Venus posee un tamaño angular aproximadamente del doble del tamaño necesario para ser percibido con la vista y, además, el entorno alrededor de Mayapán es plano, lo que permite que en una salida o puesta de Sol se pueda observar su disco sin ayuda de filtros especiales, ya que la atmósfera baja sirve de filtro al absorber un notable porcentaje de la radiación solar. Tomando en consideración la época en la que se plasmó el mural, entre 1200 y 1350, los personajes descendentes podrían representar el planeta Venus en su tránsito por el disco solar. Durante dicho intervalo de tiempo sucedieron cuatro tránsitos, dos se dieron estando el Sol muy arriba del horizonte y otros dos acontecieron durante el ocaso solar, lo que permitió que fueran registrados a simple vista. El próximo 5 de junio de 2012 sucederá el próximo tránsito de Venus durante el ocaso solar y podremos constatar la propuesta aquí descrita. El cielo significó un aliciente para el espíritu del hombre mesoamericano, gracias a este magnífico estímulo visual su mente analítica pudo ejercitarse y acercarse a entender mejor el funcionamiento de la bóveda celeste. Al mismo tiempo se congració con sus dioses inalcanzables y obtuvo la certeza de que este culto celeste propiciaría obtener de ellos los favores necesarios para su existencia. |
|||||||
|
Referencias bibliográficas
Galindo Trejo, Jesús. 1994. Arqueoastronomía en la América Antigua. Conacyt/Equipo Sirius, México-Madrid.
Galindo Trejo, Jesús. 2000. “Constelaciones en el firmamento maya”, en Ciencias, núm. 57, pp. 26-27.
Galindo Trejo, Jesús. 2003. “La Astronomía prehispánica en México”, en Lajas Celestes: Astronomía e Historia en Chapultepec. Conaculta-inah, México, pp. 15-77.
Galindo Trejo, Jesús. 2008. “Calendario y orientación astronómica: una práctica ancestral en Oaxaca prehispánica”, en La Pintura Mural prehispánica en México, Beatriz de la Fuente (ed.). Instituto de Investigaciones Estéticas, unam, México, pp. 295-345.
Morante López, Rubén B. 2001. “Las cámaras astronómicas subterráneas”, en Arqueología Mexicana, vol. VII, núm. 47, pp. 46-51. Sprajc, Ivan. 1993. Venus, lluvia y maíz. inah (Colección científica 318), México, pp. 75-79. |
|||||||
|
____________________________________________________________
|
|||||||
|
Jesús Galindo Trejo
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Cursó la licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del ipn y obtuvo el doctorado en Astrofísica Teórica en la Ruhr Universitaet Bochum, en Alemania. Fue investigador titular en el Instituto de Astronomía de la unam durante más de 20 años. Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma. Su trabajo de investigación se centra principalmente en la Arqueoastronomía del México prehispánico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
como citar este artículo →
Galindo Trejo, Jesús. (2009). La Astronomía prehispánica como expresión de las nociones de espacio y tiempo en Mesoamérica. Ciencias 95, julio-septiembre, 66-71. [En línea]
|
|||||||